Por Amalia González Manjavacas
El románico palentino se alza con una sobriedad única. Iglesias y ermitas, erigidas en soledad, construidas con sólidos muros de piedra de líneas escuetas dialogan en armonía con un paisaje que ha sabido preservar la calma y el paso del tiempo. En esta tierra, el arte no necesita excesos: su belleza emana de la sencillez, de la austeridad, y de una profunda conexión con la naturaleza que lo envuelve y lo vio nacer.
La singular concentración de templos románicos en esta provincia, dispersos entre suaves campos de labranza y ríos serpenteantes —especialmente en el norte montañoso— no responde al azar ni a una simple moda arquitectónica. Es el resultado de una confluencia de factores históricos y geográficos que, entre los siglos XI y XIII, propiciaron un desarrollo excepcional del románico en la zona. Durante ese periodo, Europa asiste al auge de este estilo, cuyo nombre remite a la arquitectura romana, especialmente por su empleo del arco de medio punto y la bóveda de cañón, elementos fundamentales en su evolución posterior.
El predominio del románico en Castilla —un estilo robusto y austero, pero cargado de simbolismo— frente al posterior gótico, más monumental y decorativo, se entiende en el contexto de una época marcada por el avance de la repoblación cristiana y el retroceso del poder musulmán. El románico no fue únicamente una importación arquitectónica y artística introducida por la orden de Cluny y difundida a lo largo de la Península gracias al Camino de Santiago, sino también una poderosa herramienta espiritual y litúrgica. A través de sus formas sólidas y su iconografía, afirmaba la presencia cristiana en esos territorios nuevamente “recristianizados”, acompañando el avance de la Reconquista y consolidando una nueva identidad religiosa y cultural.
Puede decirse que la estabilidad política del reino leonés y castellano permitió una continuidad constructiva que favoreció la consolidación del románico durante un periodo más prolongado. Palencia, de marcado carácter rural, permaneció fiel a este estilo, articulada en torno a pequeños monasterios y señoríos locales, mientras en otras regiones el gótico —impulsado por el auge de las ciudades— se imponía con rapidez ya desde finales del siglo XII.
En el norte palentino, incluso, el románico prolongó su vida adoptando soluciones híbridas, fruto de una tradición que terminó por echar raíces y consolidarse en una tierra humilde y labriega. Ese carácter sobrio y severo —en el sentido de esencial— que presentan muchas de sus iglesias rurales responde tanto a los recursos limitados como a una economía agraria de subsistencia, incapaz de competir con la monumentalidad de los grandes centros urbanos.
Como señala el historiador del arte José Luis Senra, “la simplicidad constructiva no es síntoma de pobreza artística, sino de adaptación litúrgica y social”. De hecho, la creatividad escultórica desplegada en portadas y capiteles de iglesias como las de Moarves de Ojeda o San Martín de Frómista revela una maestría técnica y una riqueza iconográfica que desmienten cualquier idea de arte “rudo” o primitivo.
Un recorrido en cinco ejemplos:
– San Martín de Frómista no es solo la iglesia románica por excelencia de Palencia, sino también un icono del románico pleno en España y un modelo que dejó su huella en numerosas construcciones europeas. Construida en el siglo XI por iniciativa de doña Mayor de Castilla, viuda del rey Sancho III el Mayor, formó parte de un conjunto monástico hoy desaparecido. Su ubicación estratégica en el Camino de Santiago reforzó su papel como lugar de tránsito, encuentro espiritual y cruce de culturas durante la Edad Media.
El edificio presenta planta basilical de tres naves y un transepto que no sobresale en planta. La cabecera se compone de tres ábsides semicirculares, y las naves están cubiertas por bóvedas de cañón reforzadas con arcos fajones. En el crucero se alza un cimborrio octogonal que, en el interior, se resuelve mediante una cúpula sobre trompas.
De arquitectura sobria, equilibrada y en armonía con el paisaje palentino, San Martín destaca además por su rica iconografía escultórica. Llaman la atención el ajedrezado de la cornisa y los capiteles decorados con motivos vegetales, animales, seres fantásticos y escenas bíblicas, como la representación de Adán y Eva en el Paraíso. Estas imágenes no eran meramente ornamentales: cumplían una función pedagógica, transmitiendo enseñanzas morales a una feligresía en gran parte analfabeta.
– En el norte palentino se conservan algunas de las joyas más notables del románico hispano, como la imponente portada de San Juan de Moarves de Ojeda. Construida a finales del siglo XII, esta fachada —considerada una de las más bellas del románico español— impresiona por la calidez de sus sillares rojizos, los mismos que llevaron a Miguel de Unamuno a describirla como la “encendida encarnadura de la piedra”, subrayando su fuerza expresiva y espiritual.
La portada se compone de cinco arquivoltas de medio punto, ricamente decoradas con motivos vegetales, como hojas de acanto, y patrones geométricos. Estas descansan sobre columnas adosadas rematadas con capiteles figurativos. Sobre ellas, un friso escultórico presenta un majestuoso Cristo en Majestad, en el centro de una mandorla, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo un libro con la izquierda. Lo rodean los símbolos del Tetramorfos —el ángel, el león, el toro y el águila, representaciones de los cuatro evangelistas— junto a los doce apóstoles, cada uno con sus atributos característicos.
– En el corazón de la Montaña Palentina, San Salvador de Cantamuda se alza sola, exenta y libre, en medio de un paisaje natural privilegiado. Esta colegiata, ejemplo notable del románico rural, es un referente del arte medieval español por su excepcional grado de conservación. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XI, fue en el XII cuando Alfonso VIII la entregó al obispo Raimundo II, consolidando su relevancia eclesiástica.
El templo ha conservado casi intacta su estructura original: planta de cruz latina con una sola nave, un transepto marcado cubierto con bóveda de crucería decorada con claves florales, y una cabecera de tres ábsides escalonados. En su interior destaca el altar mayor, único en su diseño: una mesa sostenida por columnillas cuyos fustes y capiteles muestran una delicada decoración de motivos vegetales, geométricos y figuras humanas.
La fachada principal está coronada por una esbelta espadaña de dos cuerpos y cuatro campanas, que eleva su silueta más allá de los 18 metros. Sus muros de sillería, austeros y firmes, parecen haber absorbido el silencio y la calma de los siglos.
– Aunque anterior al románico, merece destacarse la basílica visigoda de San Juan de Baños de Cerrato, situada en una región de suaves colinas y campos, próxima a la capital y bañada por el río Carrión, cuyas aguas, junto a las termas naturales, dieron origen al nombre “Baños”. Este templo es un puente fundamental entre el clasicismo romano y el románico medieval, reflejo del arte visigodo.
Mandada construir en el año 661 por el rey Recesvinto, destacado monarca visigodo y promotor del célebre código legal que unió el derecho romano y el visigodo, la tradición relata que, tras aliviarse de una dolencia renal con las aguas de la zona, decidió levantar este templo.
Con planta basilical de tres naves separadas por columnas que sostienen arcos de herradura —rasgo característico del estilo—, la basílica reutiliza fustes y capiteles de un templo romano anterior, combinándolos con ornamentos propios. Tras siglos de abandono, fue restaurada en el siglo XIX, momento en que se añadió la actual espadaña, que reemplazó al frontón clásico original.
– Al norte de Palencia, donde el río Pisuerga aún es joven y los montes de Cantabria se insinúan en el horizonte, se encuentra Aguilar de Campoo. Más allá de su fama galletera, esta villa es otro hito del románico español gracias al Monasterio de Santa María la Real, joya de la transición al gótico y sede del Centro de Estudios del Románico.
Fundado en el siglo XIII, su iglesia de tres naves y ábsides —de los que se conservan dos— exhibe una arquitectura robusta, con pilares cruciformes, una gran espadaña y una portada con triple arquivolta sobre columnas acodilladas. El claustro, también del XIII, despliega arcos de medio punto que descansan sobre capiteles finamente tallados con motivos delicados. Tras siglos de esplendor, el monasterio entró en declive desde el XIV, agravado por guerras y epidemias. Exclaustrado en la Desamortización de 1835 y pese a que fue declarado monumento nacional muy pronto, el monasterio no se libró del abandono. Las labores de restauración comenzó a mediados del siglo XX, pero no fue hasta 1978 cuando, gracias al impulso de la Asociación de Amigos del Monasterio, liderada por el arquitecto José María Pérez González (Peridis), cuando se activaron con fuerza, culminando en 1995 con la creación de la Fundación Santa María la Real, que ha trabajado intensamente para restaurar, proteger y difundir este valioso patrimonio.






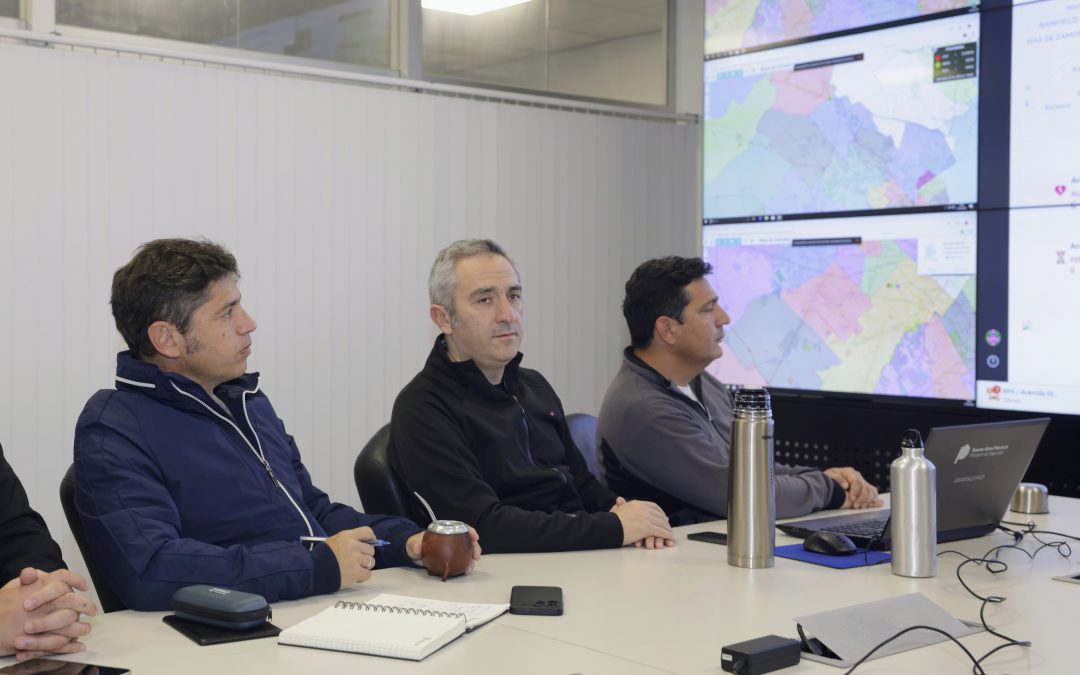

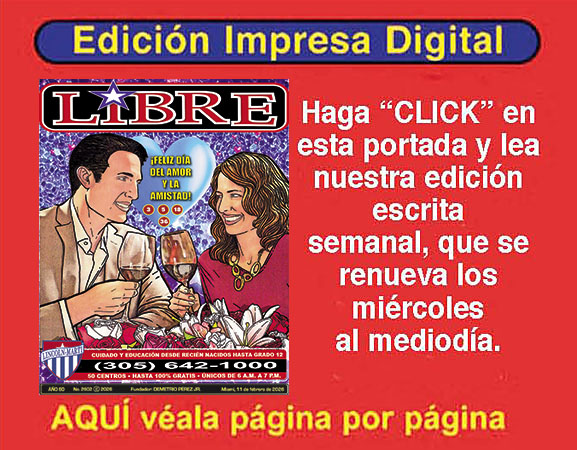

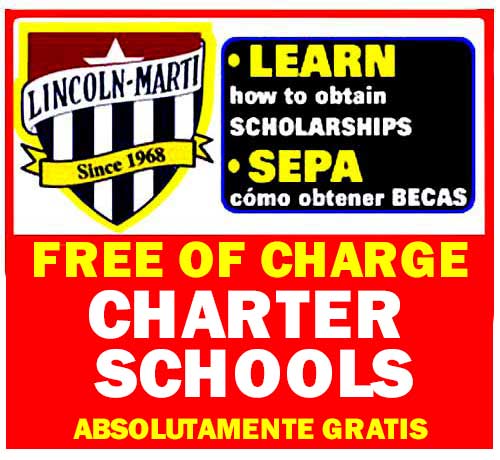

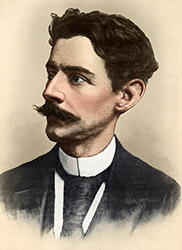

0 comentarios