Por Manuel Marsal (1951)
Para sus amores, después de la bárbara mutilación, no había presente ni podía haber la esperanza en un mañana mejor, pero la roja llama de su pasión no palideció al golpe de la venganza, ni se extinguió bajo el polvo del tiempo.
Después del más crudo invierno de los últimos 25 años, París recibía como una bendición la suave brisa de la primavera. La gran ciudad parecía cobrar nueva vida en aquel lejano día de abril, y, en uno de sus barrios más distinguidos, en la vecindad de Nuestra Señora, cuyas torres daban la impresión de protegerlo, la sobrina del canónigo de la hermosa Catedral, esperaba impaciente en un ángulo de la biblioteca de su influyente tío, la llegada del profesor Abelardo du Pallet el ídolo de millares de estudiantes parisienses, y cuya presencia , más que su lecciones le había abierto nuevos y maravillosos horizontes a su espíritu.
Con el libro entre las manos Eloísa soñaba despierta. No había otra hora a lo largo de sus días que le fuera tan grata como aquella en que aguardaba y recibía al apuesto profesor, a quien el abate Fulberto encargará de completar su educación. La joven discípula de talento extraordinario y de imaginación ardiente, no tardó en trocar la admiración al maestro, por el amor hacia el hombre, amor que correspondido, no se detuvo ante los obstáculos y los peligros que los arrastró al infortunio y los inmortalizó en el recuerdo a través de los siglos.
Pedro Abelardo du Pallet había de figurar entre los más célebres teólogos, filósofos y poetas franceses de la Edad Media, renunció en la alborada de su juventud a la carrera de las armas y a sus derechos de primogenitura, para consagrarse a los libros y al estudio que constituyó desde sus primeros años su verdadera vocación. La dialéctica que era la pasión de las mentes privilegiadas de su tiempo, le atraía irresistiblemente y pasando de escuela en escuela fue tan pronto discípulo eminente de Roscelino de Compiégne, el combatido fundador del Nominalismo), como de Guillermo de Champeaux, uno de los filósofos escolásticos más destacados del siglo XII, no tardando empero , en convertirse en uno de los adversarios más elocuentes y doctos, no solo de sus compañeros de estudio, sino de sus propios profesores.
Sintiéndose seguro de sí mismo, de sus conocimientos y de su capacidad para enseñar, Abelardo estableció cuando apenas había cumplido 22 años, su cátedra de retórica y filosofía escolástica en Melun, trasladándola a poco a Corbeil y por último a París, dónde logró atraerse un auditorio enorme al atacar con energía y formidable lógica las doctrinas más en boga.
Su palabra que provocó viva curiosidad en toda Europa, fue escuchada por primera vez en la capital francesa en el instante más enconado de la lucha entre los realistas y los nominalistas los primeros defendían la doctrina filosófica que atribuía realidad a las ideas generales, en tanto que los otros se mostraban partidarios del sistema que niega toda realidad a los términos genéricos, afirmando que estos son meras palabras y nada más que nombres, y que solo son verdaderos, reales, y positivos los términos particulares e individuales. Se esperaba que Abelardo se inclinaría hacia uno u otro lado, ya que no existía otro camino. Pero la sorpresa fue general cuando el joven orador expresó que no le bastaban los estrechos puntos de vistas de las escuelas en controversia, por lo que sostenía que las ideas generales no son ni simples palabras ni seres reales, sino concepciones fijas y necesarias al espíritu, creando de este modo el sistema conceptualista término medio entre ambas doctrinas, que defiende en suma la realidad de las nociones abstractas y universales cómo conceptos de la mente, aun cuando no les concede existencia fuera de ella.
Colocado en posición tan singular, Abelardo volvió los ojos a la teología, que hasta entonces muy poco le había interesado, y, amalgamando su doctrina filosófica a las verdades teológicas, creó una escuela que no tardó en hacer sentir su influencia en toda Francia y que, pasando las fronteras dejó profunda huella en todos los centros de la cultura occidental.
En los momentos en que más grande era su fama el abate Fulberto le presentó a su sobrina Eloísa, poniéndola bajo su dirección intelectual. El conceptuoso filósofo y la brillante jovencita tan ávida de conocimientos, se sintieron atraídos irresistiblemente. El profesor trató en vano de concentrar su atención en los libros. La discípula, sin mejor suerte, quiso escuchar únicamente las lecciones. Pero una y otro, al cabo, solo oyeron la voz del corazón.
Al principio los enamorados supieron ocultar su secreto, pero el correr de los días se volvieron imprudentes. La pasión que había de unirlos en tan extraño y desdichado lazo exigía siempre más y más. Eloísa no supo hasta entonces lo que era el amor y Abelardo que apenas había tenido amistades femeninas descubrió de súbito que había encontrado no solo la compañera para su espíritu, sino también la mujer para su ardiente juventud.
Toda su vida se concentró enteramente en su inesperada felicidad. Desatendió sus estudios, hizo un alto en sus escritos filosóficos, entreteniendo la pluma en composiciones poéticas, en canciones de amor que no tardaron en ganar popularidad entusiasmando a Eloísa que veían los versos sonoros la llama del amor que había despertado y en la que ambos no tardarían en quemarse.
Todo París sabía a quién estaban dedicadas las canciones de Abelardo; todo París conocía la fuente de inspiración de los versos amorosos del insigne profesor, pero como ocurre siempre en casos semejantes el último que supo lo que estaba ocurriendo en su propia casa fue el abate Fulberto. Su enojo sobrepasó todos los límites. Para sorprender a los enamorados se escondió en la biblioteca y con una palabrota indigna de las funciones que desempeñaba en Notre Dame, los interrumpió en lo más cálido de su cotidiano diálogo.
Humilló a Eloísa con sus coléricas amonestaciones que más bien fueron insultos y vejámenes y echó de la casa sin consideración alguna al ilustre profesor, que inútilmente trató de calmarlo ofreciéndole en todos los tonos la reparación que exigían las circunstancias. Por último, ciego de ira, el abate le prohibió a su sobrina, amenazándola con pavorosos castigos, toda comunicación con su famoso amante.
Pero los enamorados no se resignaron a esta separación. Pasados los primeros efectos de la desconcertante sorpresa, reanudaron el apasionado idilio por medio de cartas que amigos fieles hacían llegar a su destino. En espíritu estuvieron ahora más cerca que antes y la correspondencia fue señalando los pasos que habían de seguir para reunirse de una manera definitiva en un futuro no lejano.
De pronto un alarmante descubrimiento sembró una nueva inquietud en el ánimo de los amantes. Eloísa advirtió que iba a ser madre y trémula de alegría y de temores pidió consejos en una carta que en cada línea evidenciaba a un tiempo mismo su angustia y su satisfacción. La perspectiva de la paternidad aumentó la audacia de Abelardo. De nuevo los amantes volvieron a verse aprovechando las ausencias del abate. Todos sus planes encaminados a obtener la aprobación de Fulberto, demostrándole que el tiempo y la separación no eran suficiente para poner fin a sus románticos amores fueron abandonados. Las circunstancias demandaban una acción rápida decisiva, y Abelardo y Eloísa aceptaron la carta con que el destino les obligaba a jugar.
Huir de París, escapar cuanto antes de la autoridad del abate Fulberto, era la única salida que les quedaba. Los amantes con un exiguo equipaje y disimulando su personalidad tanto como le fue posible tomaron el camino de la Bretaña, refugiándose en casa de la hermana de Abelardo junto allí en el apacible retiro vino al mundo el hijo que esperaban y al que con las aguas bautismales pusieron por nombre Astrolabio.
Pero las ciudades del viejo ducado de Bretaña no ofrecían a Abelardo el ambiente necesario para sus trabajos y sus clases. Su discípulo de París, lo urgían a regresar. Al correr de los días se impuso la necesidad de volver a la capital, y el famoso profesor, muy a su pesar, tuvo que inclinarse ante la exigencia de la situación.
Tan pronto entró en París, Abelardo se apresuró a visitar al abate Fulberto, llevándole en bandeja de plata la reconciliación por la vía de un matrimonio reparador. Las negociaciones entre el iracundo tío y el enamorado filósofo solo encontraron un obstáculo. Abelardo quería que el matrimonio quedase en secreto durante algún tiempo por temor de que su divulgación le perjudicase e impidiéndole progresar en su profesión. Fulberto, por el contrario pretendía que hasta las piedras tuviesen noticia de la boda. Llegaron empero, a una solución intermedia que hasta cierto punto armonizaba los opuestos criterios. El matrimonio se celebraría en París, con asistencia de padrinos y testigos escogidos entre los amigos y parientes de la mayor intimidad del abate.
Novio y tío no habían contado, empero en la opinión de Eloísa. La delicada criatura se reveló en esta hora enérgica, decidida, capaz de enfrentar todos los infortunios en aras de su desinteresado amor. Cuando tuvo noticias del acuerdo se negó en forma terminante a regresar a París. Agradezco, escribió, cuánto han hecho, pero no puedo aceptarlo. No aceptaré en modo alguno el sacrificio que Abelardo está presto a hacer por mí. El hombre más brillante de París, de Francia, tal vez del mundo cuyas ideas están creando una nueva escuela filosófica, y cuyas lecciones son escuchadas por millares de estudiantes, y que si quisiera tomar las Sagradas Órdenes llegaría a ser obispo y hasta cardenal, y no debe renunciar a su vida y a sus posibilidades por una mujer, aunque esta mujer sea yo. Me siento feliz queriéndole y sabiendo que me adora. Tengo la seguridad de que el nuestro sería un matrimonio bendecido por la felicidad, pero la dicha personal no debe comprarse al precio de la pérdida que representaría para el mundo y para la iglesia un Abelardo atado por lazos indisolubles. Déjeme aquí, en Bretaña, con mi hijo y con mis recuerdos disfrutando desde lejos el placer de verlo progresar en su magnífica carrera.
Se impuso un nuevo viaje de Abelardo a Bretaña. Frente a frente Eloísa le demostró que su amor era más fuerte que su deseo de casarse, que la realización de sus sueños de la jovencita enamorada, cuando escuchó la primera declaración de amor. No pudiendo convencerlo hizo un último y supremo alegato tomando como base el natural egoísmo de su amante. Le aseguró que si él tenía que renunciar a su carrera mataría las alegrías de su amor que, mientras más secreto, mientras más oculto, más grande y duradero habría de ser.
Abelardo no se dejó convencer y al cabo regresó a París con la incomparable enamorada. Pasaron toda una noche orando en una iglesia y con las primeras claridades del día se celebró la boda en presencia de Fulberto y los testigos que cogió entre sus íntimos.
Inmediatamente después de la ceremonia los esposos se separaron viéndose en secreto de vez en vez.
Por espacio de varios meses la singular pareja continuó viéndose con bastante regularidad y haciendo planes para establecerse en definitiva como un matrimonio normal. Pero a medida que su gran ilusión parecía más próxima a convertirse en realidad, más cerca se encontraban del desastre que había de destruirla.
Para Fulberto al que el odio impidió analizar serenamente los hechos, no quedaba duda de que Abelardo tenía el propósito de abandonar a su mujer, obligándola a enclaustrarse de por vida. Poco a poco en su mente calenturienta fue tomando cuerpo el deseo de vengarse. Del pensamiento pasó a la acción que se distinguió por su refinada crueldad.
El ambiente de París en las primeras décadas del siglo XII, a despecho de la corte, de la autoridad de la Iglesia y del anhelo de superación del pueblo cuyo entusiasmo por el avance de las nuevas ideas convertían en la capital francesa en uno de los más grandes centros de Cultura, resultaba por otra parte, debido a la inseguridad reinante, provocada por las bandas de malhechores que aterrorizaban a los vecinos durante las noches, el lugar más apropiado para llevar a cabo los planes del abate Fulberto.
Cierta noche una banda de rufianes armados a la que el abate después de haberse asegurado de la complicidad del sirviente de Abelardo, pagó bien, penetró sin dificultad la residencia del profesor, sorprendiéndolo en la cama mientras dormía profundamente.
Atado y amordazado antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría Abelardo fue víctima de una mutilación infame y abandonado en un charco formado por su propia sangre. Cuando recuperó el uso de su sentido advirtió que ya solo podía unirse a su mujer o a otra con el espíritu. Los lazos de la materia habían sido rotos para siempre, quedando de hecho destruida la unión que la iglesia había santificado. Sus amigos se preocuparon de vengarlo. El sirviente infiel y uno de los ejecutores de los siniestros designios del abate sufrieron a su tiempo igual ataque.
Para Abelardo la brutal mutilación representó el fin de la etapa más brillante y prometedora de su vida. Tierno y doloroso fue su adiós a Eloísa, cuando las autorizó para encerrarse para siempre en un convento. Por su parte también renunció al mundo, ingresando en la abadía de San Dionisio, donde tomó el hábito de religioso.
Cuando se cerraron las puertas de la Abadía detrás de Abelardo después de la ceremonia de su consagración a la iglesia, el mundo creyó que el desventurado filósofo había puesto punto final a sus enseñanzas que muchos calificaban de revolucionarias. Se consideró igualmente que sus dramáticos amores quedaban enterrados para siempre entre los muros del convento. Sin embargo la última palabra de Abelardo como maestro y como amante aún tardaría mucho en ser pronunciada. La vocación por la enseñanza que orientó sus pasos desde la primera juventud, tornó a manifestarse con fuerza suficiente para impulsarlos hacia nuevos empeños y el trágico amor que concluyó hasta la muerte de Eloísa, acaecida muchos años después de la hora en que el perseguido amante entró en el descanso eterno. Solo volvieron a verse muy de tarde en tarde, o acaso no tuvieron más que una larga entrevista, pero la mutua devoción duró tanto como sus vidas. Para sus amores no había presente, ni podía haber la esperanza de un mañana mejor pero la roja llama que comenzó a brillar en la biblioteca del abate Fulberto no palideció al golpe de la venganza, ni se extinguió bajo el polvo del tiempo.
Respondiendo a la instancia de sus discípulos, Abelardo solo estuvo un año en San Dionisio. No renunció a los hábitos pero volvió a abrir su cátedra, dónde le aguardaban nuevas y graves contrariedades. ¡La paz lo había abandonado y ya no volvería a encontrarla sino en la muerte!. Su espíritu, su temperamento, le arrastraban al campo de la controversia. Discutió con los altos poderes de la Iglesia; expuso teorías que se le antojaban verdaderas y necesarias, pero que dieron lugar a que se le condenara como hereje en el Concilio de Soissons, reunido en 1122, por su Tratado sobre la Trinidad en el que aplicaba con sorprendente audacia la filosofía a la teología.
Abelardo apeló contra el fallo, y llamando en su auxilio a los amigos poderosos que aún le quedaban, logró que se atenuara la sentencia. Luego el abate Buger le consiguió sorprendente ventajas y a su amparo se retiró a Nuugent-sur-Sena, mandando edificar cerca de la ciudad una ermita a la que dio nombre de Paracleto, lugar de consuelo, en homenaje al Espíritu Santo, recibiendo desde los primeros momentos a numerosos discípulos ávido de escuchar sus doctrinas.
No permaneció mucho tiempo Abelardo en su ermita. El propio abate Suger, cuya influencia era mayor cada día, y mejoró su posición al propiciar que lo nombrasen abate de San Gildas du Ruys, cerca de Vannes, en la Bretaña, a fin de que se hallase más lejos de su enconados enemigos. Desde allí, Abelardo acudió en auxilio de Eloísa, y poniendo en juegos la influencia que le daba su nuevo cargo. Cuando supo que iba a ser disuelta la comunidad en que su mujer se había refugiado, obtuvo para ella el nombramiento de Madre Superiora de un nuevo convento levantado en el lugar que ocupara hasta poco antes su Paracleto.
Elevar a Eloísa hasta una dignidad tan apreciada fue posiblemente la última gran satisfacción que experimentó el combatido filósofo y teólogo. Después nubes de tormenta volvieron a cortarle el sol. Se sentía en San Gildas, señoreando en un ambiente hostil, estrechado entre dos fuerzas, el señor feudal que tiranizaba la región y los monjes a los que trataba de reformar, y que buscaban su perdición. Estimaba que se empequeñecía, que perdía un tiempo precioso en esta lucha sorda; llegó a sospechar que trataban de envenenarlo, y sufría pensando que al apartar su mente del trabajo intelectual dejaba inconclusa la obra de sus mayores desvelos con la que trataba de acercar al hombre a la verdad.
Con el alma quebrantada, con la mente debatiéndose en una lucha estéril, se dirigió a uno de sus amigos exponiéndole en larga carta a sus cultas y sus calamidades. Nunca se ha sabido cómo llegaron estas páginas transidas de inquietud y de tristeza a manos de Eloísa, pero fueron, en lo cierto, el punto de partida para una larga correspondencia entre la mujer y el marido, separados por centenares de millas; una larga correspondencia que ha contribuido a inmortalizar sus desdichados amores.
La pasión adormecida despertó con nueva fuerza arrancándole a Eloísa la confesión de que “la vida en el convento no había vencido la violencia de su amor”. “Conozco muy bien las obligaciones que estos velos me imponen, pero siento con mayor fuerza el poder que tiene sobre mi corazón un viejo amor. Me siento vencida por mis sentimientos; el amor perturba mi mente y debilita mi voluntad… Reinas en retiros tan profundos de mi alma, que no sé cómo combatir esta pasión; cuando trato de romper las cadenas que me unen a ti me engaño torpemente y todos mis esfuerzos solo sirven para hacer más firmes esos lazos…”
“Aún aquí te quiero tanto como te quise cuando estábamos en el mundo. Acuérdate de mí, no me olvides. Recuerda mi amor, mi fidelidad y mi constancia; ámame como tu amante, acariciame como a una hija, como a tu mujer, como a tu hermana. Recuerda que todavía te quiero y que en vano procuro no seguir queriéndote. ¡qué cosas tan terrible estoy diciendo! ¡Tiemblo horrorizada mi corazón se asusta de lo que escribo!
Abelardo contestó haciendo un esfuerzo supremo para no traicionar sus sentimientos la exhortó a la piedad, a renunciamiento y poco a poco en su correspondencia fue acentuándose la nota mística, y que a veces resultaba ahogada por un grito de pasión: “Yo que he sentido tanto placer al quererte, Abelardo, veo, que a despecho de mí misma, no me arrepiento de volver a vivir en mis sueños los días de nuestro gran amor…»
Batido por los sentimientos más opuestos, cansado por la lucha en el seno de su comunidad, Abelardo buscó alivio para sus quebrantado ánimo volviendo a abrir su cátedra. Como antes, como siempre acudieron a escucharlo jóvenes de toda Francia y, del mismo modo que en otros tiempos sus enseñanzas abrieron el camino de la controversia. Tuvo serias discrepancias con teólogos eminentes, enemigos poderosos lo acusaron de herejía, y siendo condenado en 1140 ante el rey Luis VII por el Concilio de Zens, en el cual tuvo que enfrentarse con Bernardo de Clahvaux, y San Bernardo, quien pidió y obtuvo, y no solo que se le declarase herético, o sino que por mano del verdugo fuesen quemadas todas sus obras.
Tampoco en esta ocasión Abelardo acató sin protestas el fallo de Concilio. Precipitadamente preparó su viaje a Roma para justificarse ante el papa Inocencio II. Pero no llegó a la ciudad eterna. Al pasar por Cluny se sintió gravemente enfermo viéndose obligado a aceptar la hospitalidad que le brindaba el Abad Pedro el Venerable, que ejerció sobre el pensador una influencia extraordinaria.
Guiado por el Abad de Cluny, en efecto, Abelardo se reconcilió con todos sus enemigos, e incluso con Bernardo, tomando por último el hábito de la Orden y consagrándose por completo a los ejercicios de la piedad.
Con el espíritu tan enfermo como la materia, Abelardo buscó reposo en el priorato de San Marcelo, muriendo a poco en una dulce paz cristiana. Eloísa, desde su abadía, reclamó los preciosos restos del hombre que tan honda huella dejó en la cultura de Occidente y que fuera el primero en proclamar la independencia de la filosofía, de la que tal vez sin que ese fuera su propósito, e hizo una fuerza poderosa frente a la religión.
Fiel a su amor infortunado, Eloísa sepultó el cadáver de Abelardo en el jardín del antiguo Paracleto, y rezando sobre su tumba un día tras otro durante los 22 años que aún le quedaban en el mundo. A su lado fue enterrada en 1164, cuando la muerte acudió a redimirla de sus pesares.
El tiempo no ha sido capaz de borrar el recuerdo de este gran amor. Seis siglos después de la muerte de Eloísa, manos generosas levantaron sobre las ruinas del Paracleto una nueva tumba para los infortunados amantes; una nueva tumba que fue trasladada más tarde al cementerio del Padre Lachaise, en París, por considerar que fue en la capital francesa donde vivieron su día más felices y apuraron el cáliz de la amargura.












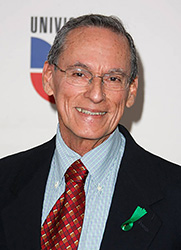
0 comentarios