Por Eladio Secades (1957)
Ya casi todos los cubanos hemos ido a Miami. Ciudad donde los policías andan en mangas de camisa. Y las viejas en short. Una vieja en short parece un compañero de club. Miami es la metrópoli de los hoteles y de las vidrieras. Es también la única posibilidad criolla de ir al Norte. Sin ir al Norte. El aviso aparece en lugar visible en numerosos establecimientos: Se Habla Español. En Miami se habla español en todas partes: en los restoranes, en las tiendas, en los hospedajes, en las calles. Hay momentos en que el forastero puede pensar que lo que no se habla en Miami es inglés.
El oficial del Departamento de Inmigración que despacha el avión procedente de La Habana -exilados políticos, empleados de vacaciones, parejas en viaje de luna de miel- va llamando a los pasajeros en un castellano enrarecido y que resultaría risible si no fuera por la austeridad norteamericana del trámite. Sentados en bancos rústicos están los turistas tropicales. Abrazados al pasaporte como náufragos. A ver si es posible identificar sus propios nombres. Entre esos visitantes tienen preponderancia los recién casados.
Diríase que los pobres todavía conservan en el aeropuerto el gesto heroico de cuando se escaparon de los empellones de los amigos y del llanto de la madre de ella. En el avión identificamos a la recién casada por ese gesto de molestia que le produce el sombrero a la mujer que nunca usa sombrero.
Por mucho que nos modernicemos, los cubanos seguimos teniendo un concepto dramático del adiós. Todas las despedidas criollas son eternas, pegajosas y un poco histéricas. Prolongamos igualmente la ceremonia del entierro que la de la boda. Nosotros en el entierro lloramos y en las bodas comemos más que ningún otro pueblo en el mundo.
Los aviones van llegando a Miami repletos de Fernández, González, López, Menéndez y Rodríguez.
Y el empleado del Gobierno del Tío Sam aprovecha la oportunidad para alardear de sus conocimientos del idioma español. Acerca las narices rojas al micrófono portátil y va diciendo:
-Jossue Jernandez… Pídro Ruyis… Antonio Mouriño…
Son los apellidos de nuestros abuelos ilustres pasados por una lenta masticación de chiclet.
Al entrar en Miami es necesario pasar por una serie de mostradores solemnes y numerados. Cualquiera de esos funcionarios buenos pregunta más tonterías que un periodista malo:
-¿Cuándo estuvo usted en Estados Unidos por última vez?
-¿Qué dinero trae? …
-¿A qué hotel va a residir?
-Cuándo piensa regresar?
Si trata de una mujer joven y que viaja sola, menos los puntos que le dieron cuando la operación de la apendicitis, tiene que declarar todo lo demás. De aquí se pasa a un amplio salón donde hay unos gigantes que tienen una habilidad envidiable para desarreglar las maletas que nosotros arreglamos con tanta paciencia y con tanto trabajo. El acto final de arreglar una maleta consiste en sentarse en la tapa y dar un par de brincos decisivos y ridículos. Lo que cabe en una maleta no se sabe cuando se mete la ropa. Sino cuando se saca la ropa y hay que volverla a meter. El pasajero de al lado se entera de la pasta de dientes que usamos. Del color de la ropa interior. Y es inevitable que al hurgar entre los calcetines, salte el frasco de píldoras para la maldita acidez que nos sube a la garganta a la hora de acostarnos. Por fin el inspector pega unos sellos en el lomo de las maletas y nos hace una seña, indicándonos que podemos irnos. Que Miami nos espera con los brazos abiertos.
El taxímetro es el primer contacto efectivo con el poderoso país vecino. Se llama taxímetro un aparato que suena como un reloj y cuesta como un hijo tonto. Es también lo mejor que se ha inventado para llegar tarde en la nación de la prisa. La teoría de la línea más corta entre dos puntos, es verdad, pero hasta que aparece el chofer norteamericano con su visera de apache, su lenguaje grotesco y su habilidad de prodigio para tener que parar, porque acaban de poner la luz roja. El pequeño cajón que marca el terreno recorrido es la versión mecánica de la taquicardia. No hay sosiego posible hasta que llegamos frente al hotel y el hércules del volante pisa el freno y baja la bandera de hoja de lata, Miami es un mundo maravilloso de artificios. Es decir, de temporadas. Es el único lugar del universo donde se veranea en invierno y donde las gentes ván a las tiendas más céntricas en traje de baño.
Hay que ver al criollo clásico: gordito, trigueño, sabrosón, amigo del pijama y la siesta, mártir del arroz blanco y de la sombra de las cinco, transitando a pasitos cortos por las cafeterías. Con el ticket y la bandeja. Sirviéndose a sí mismo, siendo su propio gastronómico. Con miedo a que lo conozcan. Y a que se le vire la sopa.
En las cafeterías y en los automáticos somos parroquianos y sirvientes en una misma pieza. Diríamos que asistimos a un curso para examinarnos de camareros. De un extremo del gran salón venimos con la pequeña fuente de verduras, en otro sitio cogemos las rebanadas de pan y el cuadradito de mantequilla. Así vamos completando el menú que llena la bandeja y que sacia el apetito que nos ha subido a los ojos. Pero todavía falta lo peor. Falta encontrar un asiento vacío. Esto, que al parecer carece de importancia, está revestido de una técnica casi solemne. Hay que apretar la bandeja contra el pecho, alargar el cuello y caminar muy despacio.
Menos mal que los norteamericanos comen y salen corriendo con el último bocado. Si los norteamericanos sintieran, como los españoles, el deleite de la sobremesa en el café, el tabaco y el hábito de hablar mal del régimen, habría pobre gente que envejecería en las cafeterías y en los automáticos, vagando con la pesada bandeja en pos de una silla y un pedazo de mesa.
Para los comensales de nuestra raza, que odian la prisa y que tienen el pésimo gusto de asociar las polémicas a la digestión, las cafeterías de Estados Unidos pueden ser una novedad deliciosa, pero no serán aceptadas nunca como sistema, como regla general. Nosotros nacimos para que nos sirvan y no para servirnos. Aparte que si nos quitan el dependiente que tarda en volver, que se mete en nuestras conversaciones y que refunfuña si no le damos propina, sentiremos que nos falta algo muy íntimo y muy necesario. Porque no tendremos a quien maldecir.
Ahora en cualquier cafetería de Miami puede percibirse un diálogo en español. Acaso señoritas latinas, novatas en el trasiego de las bandejas. La festinación les causa risa. Manotean. Hablan. Una le pide a la otra que no la deje sola. ¡Por tu madre, vieja! … Se quedan estacionadas como tontas y en eso cruza con paso militar una señora que con su golpe de bandeja por poco se las lleva de encuentro. Un vaso de leche se ha volteado y al tiempo que la latina más joven da un grito y se sacude la falda, la mujer del choque le dice:
-I’m sorry …
Y sigue de largo. Enseguida se ensarta enérgicas protestas:
-¡Qué bruta! … ¡Qué bárbara! … ¡Qué mal educada!
La señora de la bandeja escucha los insultos en un idioma que no es el suyo y, sin detenerse, responde:
-Excuse me … An accident!
En Miami hay que ver también a la criolla legitima que tenía deseos de viajar, pero que extraña a la madre, a la hermana soltera que todavía no ha engrampado, a los compañeros de oficina, al perro sato y que no se explica que un pueblo que ha hecho esos rascacielos infinitos, esos puentes de leyenda y esas carreteras prodigiosas, no pueda identificarse con el secreto del café con leche. Una compatriota a quien conocí en Flagler Street me confesaba que podía soportar tanta grandeza física mientras no llegaba la hora del café con leche casero. Experimentaba una nostalgia honda, humana, indescriptible, cuando sonaba el reloj de cualquier building la hora en que ella solía tomar el café en su casa en Lawton. Humeante, retinto, aromático. Acabadito de colar.
Para algunos cubanos Miami no sería un lugar tan tentador y tan grato, si no fuera por las ganas de volver que les entra a la semana. Todas las personas que están en la terraza de Rancho Boyeros les parecen familiares que han ido a esperarlos.
Miami es el Ten-Cent de los Estados Unidos. Da la sensación de muchas tiendas dentro de una gran tienda. Subyuga a un turismo que, en vez de ir a ver catedrales y museos, va a ver vidrieras. Parece que todo en Miami tiene una etiqueta colgando. Con el precio de antes y el precio de ahora.
Las cubanas van a Miami a salir de compras y a cumplir los encargos de los familiares y de los amigos de los familiares. Desde una batidora eléctrica hasta un pullover con las patillas de Presley. Pero en realidad ya nosotros no le llamamos viajar el ir a Miami un jueves y regresar el lunes averiguando quién tiene un amigo en la aduana.
Antes ir a Miami era asunto más complicado y también más interesante. Poque de verdad uno tenía la sensación de que iba al extranjero. Al separarse de la familia para entrar en el vientre metálico de aquel anfibio que acuatizaba detrás de la Estación Terminal, el viajero era mirado con respeto. Porque además de viajero, tenía un margen de héroe que sentía por la vida y por el hogar que iba a dejar atrás un desprecio elegante y magnífico.
Ya dentro del avión había que asumir ciertas precauciones que también han desaparecido. Se buscaba un balance en el peso de los pasajeros. Un gordo acomodado en la banda izquierda podría ser trasladado a la banda derecha por el mayordomo de a bordo, con la mayor cortesía del mundo. Todo aquello era impresionante. Después había que meterse gruesos tacos de algodón en los oídos. Ponerse a masticar chiclet. Nadie era capaz de articular una palabra, ni de moverse en su puesto, cuando llegaba el instante de echar a andar los motores. A través de las ventanillas, redondas como monóculos, veíamos a los que tenían la suerte de quedarse en tierra, despidiéndonos con las manos, agitando pañuelos, transmitiendo sonrisas destinadas a confortarnos ante la gran prueba.
Teníamos que sentirnos un poco turistas y un poco Rosillo. El anfibio resbalaba sobre el mar, despidiendo espuma y produciendo un ruido de tormenta. Y ya no podíamos despegar la vista del respaldo del asiento delantero. Donde estaban esas dos terribles cosas que eran el cartucho para los vómitos y el chaleco salvavidas. Siempre al despegar un pasajero simulaba valor a través de una sonrisa forzada. Y una señora se hacía en la frente la señal de la cruz. Sin dejar de mirarse el cinturón de seguridad.












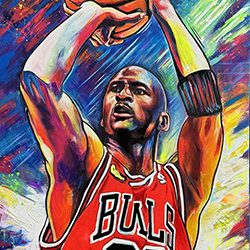
0 comentarios