Cómo se fabrica esta bebida que fue prohibida por Julio César y adorada por reyes, emperadores y papas. El misterio de su sabor y su espuma. Más de cinco años para fabricar una botella. Los cubanos se tomaron 33780 botellas el año 1952. ¿Cuestión de gusto o de clases?.
¿Ha tomado usted champaña alguna vez?.
La pregunta luce indiscreta, pero en realidad los cubanos no somos, por lo general, adictos al espumoso vino que fuera ayer la bebida exquisita de los reyes y emperadores y extendida hoy, gracias a los avances mecánicos, a todas las latitudes geográficas.
Pero si pocos son los que pueden contestar afirmativamente esta pregunta, son menos aún los que saben cómo se fabrica esta maravillosa bebida que atrae a Francia a millones de turistas de todos los rincones del mundo, sin excluir a los cubanos, muchos de los cuales no tienen la suerte de adquirir ni una sola de las 33,000 botellas que llegan a nuestros puertos para ser degustadas en ceremonias oficiales, fiestas de gran boato y por los potentados surgidos durante el tormentoso ciclo “revolucionario”, de 1933-53, que pasará a la historia como una escandalosa orgía de millones.
El cultivo del exquisito vino conocido por ese nombre se hace remontar a las épocas más lejanas, pues cuéntase que las legiones de Julio César a fuerza de embriagarse con champán olvidaban sus obligaciones. Se entregaban a orgías indescriptibles abandonando la vigilancia de las fronteras del imperio romano, hasta que allá por el año 92 el emperador Domiciano ordenó arrancar todas las viñas de Galia. Dos siglos después el emperador Probo hizo anular esta medida comenzando entonces la restauración de los viñedos de Reims, Chalons y en todo el Valle del Marne. Poetas, trovadores, pintores, escritores, reyes, emperadores y nobles de todas las latitudes han dedicado al champán sus mejores citas, sin excluir de entre ellos al Papa Urbano II, que lo recomendó a los fieles, ni a su sucesor lejano León X, que llegó a comprar una propiedad cerca de la zona champañera de Reims; y hasta se cuenta que en 1898, el Emperador de Alemania visitó a Reims para tratar asuntos de Estado con el de Francia, Carlos VI, y se entregó a tales libaciones de la diabólica bebida que terminó por firmar ¨todo lo que quiso”.
La ciudad de París consume varios millones de botellas de champán cada mes, es casi la bebida obligada de todos los que la visitan. Pero muy pocos de sus admiradores saben que es necesario esperar, por lo menos cinco años, antes de lanzar una botella al mercado, tal es de complicado el proceso químico natural a que es sometido.
Lo que le da ese gusto particular al champán es principalmente la naturaleza del suelo. Debe ser cultivada la uva para su fabricación en un suelo calcáreo, rocoso, arcilloso-silíceo en la parte superior para que se mantenga completamente seco. La arcilla da al vino ese sabor a terruño; la sílice determina su ligereza, el aroma y las cualidades brillantes; y la presencia de sustancias calcáreas aseguran un grado de alcohol conveniente. El rigor del clima que es necesario para el cultivo, la composición geológica del suelo, la poca abundancia de las cosechas y su extrema delicadeza obligan al viñador a dedicar su vida entera a toda clase de cuidados, así como al empleo de abonos y nuevas tierras, bien equilibradas químicamente para aprovechar al máximo la influencia de los rayos solares, tan escasos en Francia y tan necesarios para el sabor de la futura bebida.
Las cepas se plantan en hileras, bien separadas unas de otras, ajustadas posteriormente por alambres que corren a lo largo de la hilera de cepas y los trabajos durante estos meses de invierno se reducen a labrar ligeramente la tierra, vigilarla y abonarla. En enero o febrero, en la misma época que en Cuba comienza la zafra azucarera, comienza la poda de la siembra para evitar que se pierda el calor y la savia, de suerte que se asegura así una mejor maduración de la uva y una mejor calidad del vino. Entre marzo y abril se remueve la tierra y se amarran las raíces a los alambres para que no dejen caer la siembra, y a fines de mayo-junio comienza la florescencia, que dura varios días, casi una semana.
Durante todo este tiempo, los labradores hacen oraciones, se mantienen inquietos y dedican todo su esfuerzo a garantizar la cosecha que significa el pan y la vida. Pero esto no es todo, aún no han terminado las inquietudes de cientos de miles de campesinos, cuya existencia depende de esa delicada fruta.
Durante el mes de julio y a principios de agosto se hace una segunda poda; y un mes después todo queda listo para la vendimia, que comienza, generalmente, en septiembre, con una gran fiesta en la cual participan legiones enteras de agricultores.
En octubre se escoge un día seco y con sol, labradores de todas las zonas se agrupan en la agotadora labor, ancianos, mujeres y niños participan en la vendimia. Se cortan los racimos, que son depositados en grandes cestas; luego los “acarreadores” se encargan de conducir las grandes canastas de mimbre hasta el lugar donde son examinados grano por grano por “las limpiadoras”; después los racimos son trasladados con grandes precauciones en coches especiales hasta el lugar donde los fabricantes adquieren la cosecha a un precio que fija el gobierno para toda la zona. Así termina la función del cosechero. Ya ha comenzado la fabricación del champán.
Una vez liquidada la cosecha es conducida a la prensa instalada por los fabricantes en las zonas agrícolas. Allí mismo se extrae el precioso líquido a la vid bajo la vigilancia del “legislador” que es quien indica que ya ha sido extraída toda la sustancia.
Mientras tanto, el líquido pasa por unos canales y cae en grandes toneles, que luego son depositados, durante varios meses, en profundas cuevas, a 18 grados, evitándose toda corriente de aire. Dos o tres meses después la fermentación queda paralizada por el frío, las cuevas son abiertas durante la Navidad y el cambio hace precipitar todas las impurezas; termina así la primera fermentación.
Durante la primavera, época en que todo renace y en que los fermentos parecen cobrar vida, el vino es envasado en botellas especiales, a prueba de ruptura o explosión, allí comienza una segunda fermentación que dura años, comienza la verdadera fabricación del champán, obra que se realiza exclusivamente por el tiempo. Las botellas son transportadas a unas cuevas más frías aún en las que, tanto en verano como en invierno, la temperatura se mantiene a 10 grados centígrados. Este envejecimiento es la clave del champán y durante tres o cuatro años todos los días las botellas son removidas por un obrero especializado en ese trabajo, al objeto de que todas las impurezas vayan descendiendo hacia el corcho, dejando detrás un vino fino, transparente, espumoso. Este proceso tiene por objeto impedir que dichas impurezas se consoliden en el fondo de la botella, y es denominado “remoción”. Durante el mismo las botellas son depositadas con la cabeza hacia abajo. Un obrero especializado puede remover cerca de 30000 botellas por día.
Cuando termina la “remoción”, al cabo de dos o tres años, las botellas son llevadas a una cueva más fría aún, colocadas hacia abajo, verticalmente; y en esta posición permanecen aún dos años más, si es necesario. Durante este proceso las impurezas se consolidan en el corcho y completado el mismo la botella pasa a otro departamento, el del último embotellaje a cargo de verdaderos especialistas en la materia. Allí es abierta, el corcho salta y hace salir una fuerte espuma que expulsa al exterior todas las impurezas; ya el champán está listo para salir al mercado. En esta operación se pierde cierta cantidad de vino que es reemplazado inmediatamente por otra cantidad de licor compuesto por vino añejo y cierta proporción de azúcar de caña, en cantidades variables, según se desea obtener un champán bruto, seco, semiseco o dulce, pues cada país tiene su preferencia en materia de champán: champán poco alcoholizado, bien chispeante para los franceses; más embriagadores y secos para los ingleses; brutos para los americanos y fuertes y dulces para los escandinavos.
Sigue a continuación el encorchado que en el champán tiene una gran importancia. Debe ser absolutamente hermético, pues de su perfección depende la buena conservación del vino, cuyo gas no debe filtrarse. Se exigen tapones de primera calidad, corcho espeso, superfino e impermeable. Las botellas destinadas al uso inmediato son tapadas en forma distinta a aquellas que deben conservarse en algunas cuevas.
Una vez colocado el corcho, es fijado por un pequeño bozal de alambre para evitar que aquél salte por la presión del gas. Luego la botella es lavada, vestida con elegantes etiquetas y así queda en condiciones de llevar su mensaje de alegría y excelencia a todos los rincones del mundo.
Diabólica fuente de alegría y de exquisita espiritualidad, el champán es la bebida que más admiradores cuenta en el mundo, desbordante en esas copas delicadas, mientras sus caprichosas burbujas y su espuma juegan incansablemente, el champán comunica a todas las reuniones desde las más fastuosas hasta las más cordiales, desde las más mundanas hasta las más íntimas, esa nota de distinción y elegancia que le es propia.
Pero volvamos al comienzo, ¿los cubanos son, en realidad, bebedores de champán?
Las estadísticas indican que no, que nosotros preferimos el familiar “High Ball”, el “Cuba Libre”, el “trago seco” y la espumosa cerveza. Al efecto, un gran admirador de Cuba y alto jefe administrativo de la cooperativa de fabricantes de champán en Francia. Monsieur Jean Dargent, nos dice, en ocasión de nuestra inolvidable visita a Reims: “los cubanos se bebieron solamente, durante todo el año de 1952, la cantidad de 33 780 botellas de champán, al costo de 24 millones 841 203 francos; o sea 70 974 pesos cubanos”.
Parece que aún tiene feliz vigencia aquello de “nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino”.
Pero no debemos olvidar que Cuba es la “azucarera del mundo” y que nuestro azúcar se utiliza hasta para endulzar el champán. Que algún día dejará de ser la bebida de unos cuantos para convertirse en algo cuyo sabor será familiar as todos los seres humanos.






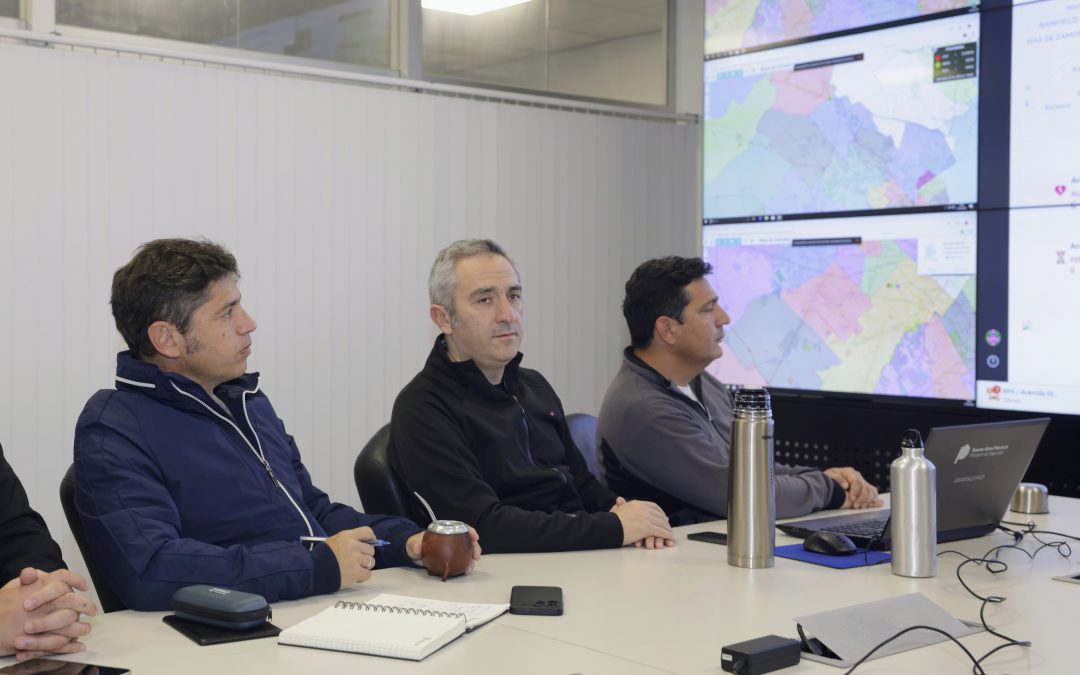

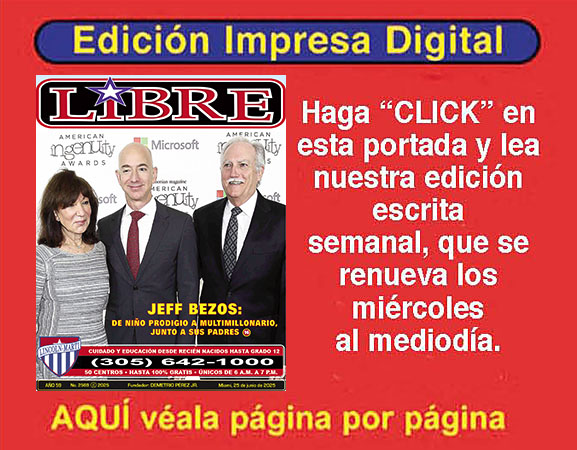

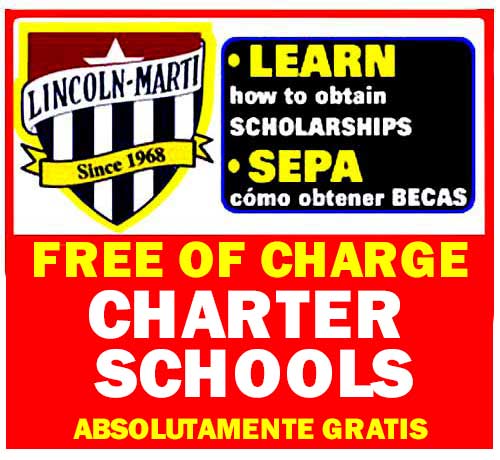



0 comentarios