Por: José Martí
Publicado en La Nación, Buenos Aires, Argentina, el 6 de noviembre de 1884
Ningún partido político tuvo nacimiento más glorioso que el Partido Republicano de los Estados Unidos, porque ninguno se formó con ambiciones mas desinteresadas ni con esperanzas más nobles.
La Constitución de este país estaba manchada por un vicio original: había transigido con la esclavitud de una raza. El Partido Republicano se fundó verdaderamente para limpiarla de esa mancha. No se componía sólo de los mejores entre los vivos. Puede decirse que se componía también de los muertos ilustres. Las sombras de Washington, de Jefferson, de Franklin, de Hamilton, presidían sus sesiones, y los grandes antepasados de ta libertad norteamericana, tomaban parte en espíritu en la obra de refundición en que el oro puro iba a separarse de la escoria.
Como lo indica un historiador del hermoso movimiento, las semillas de la esclavitud y de la libertad cayeron a un tiempo en el suelo de este continente. En 1620 el «Flor de Mayo» trajo los peregrinos a Ply-mouth, y en 1620 un buque holandés trajo a Virginia veinte esclavos africanos. Jamás se ha visto paralelismo más extraordinario. El germen de la disciplina social que dignifica la obediencia de los ciudadanos, porque priva a la autoridad pública de toda fuerza inicua,—y junto a eso, degradando el trabajo, envileciendo la propiedad, coloca la piratería entre las instituciones fundamentales del país,— la trata de los negros. Así empezaron a vivir los Estados Unidos.
La Declaración de Independencia había dicho estas palabras memorables: «Consideramos como la evidencia misma que todos los hombres son iguales». Pero la Declaración de Independencia fue la expresión genuina del gran espíritu que animaba a los héroes y a los predicadores de la libertad,—el que batalló en Bunker Hill, el que triunfó en Yorktown. La constitución política no fue en cambio sino un pacto; un pacto con el infierno, había de llamarla más tarde Wendell Phillips.
El empeño de establecer la Unión, el empeño, después, de mantenerla, fueron superiores al odio generoso con que en los Estados del Norte, y del Este se miraba la institución infame. Contra la prudencia de ese patriotismo,—que ponía la Unión por encima de todas las ideas y de todos los sentimientos,—tuvieron que proceder, y combatir, los que al mayor precio, aun con su propia sangre, querían borrar la mancha ominosa. Criminales los llamaban en el Sur y «fanáticos en el Norte; allá los llevaban a los tribunales, y de los tribunales al cadalso, los propietarios de esclavos; acá, los negociantes y los estadistas, los tenían por gente turbulenta y peligrosa que era preciso acallar y que estaban dispuestos a ofrecer como víctima propiciatoria a las venganzas del Sur.
La Unión vista así significaba sólo el engrandecimiento material: los grandes sembrados de algodón, los grandes campos de caña, las grandes vegas de tabaco, los alambiques gigantescos.
Para que la Unión fuera solamente eso,—en una noche fría y nevosa, la del seis de enero de 1832, doce hombres de buena voluntad se reunieron en una iglesia de Boston y firmaron la constitución del partido antiesclavista; eran tan pobres y tan humildes como aquellos de la Galilea, y el Evangelio que iban a sembrar con su palabra en el frío corazón de sus con ciudadanos era el mismo sin duda, que sus abuelos, los puritanos, vinieron a leer libremente en este suelo virgen de la América.
Para levantarlo sobre la cabeza del esclavo en señal de amparo, y sobre el látigo de los negreros como anatema de condenación, hicieron la magnífica campaña, por cuya proclamación entusiasta, Garrison, su jefe, fue arrastrado por las calles y colmado de insultos; pero que había de terminar con los laureles de Gettysburg, con la proclama emancipadora de Lincoln, con la derrota y el hundimiento portentoso del poder titánico que había alimentado la sangre de los negros, con la enmienda decimotercera de la Constitución norteamericana, que Washington hubiera querido firmar, carta de libertad de cinco millones de ilotas y carta de rehabilitación y de limpieza de treinta millones de ciudadanos.
Sería interesante de seguro hacer la historia de esa propaganda, si la naturaleza de este trabajo periodístico lo permitiera. Sería obra de piedad y de justicia dejar flores en la piedra tumular, yacente en la vía sacra de los grandes recuerdos humanos, que guarda los despojos de los mártires y los héroes,—y repetir los acentos sublimes de los tribunos y los poetas que dieron expresión conmovedora al sollozo de los desgraciados y a la indignación de los buenos, y que en las estrofas pindáricas de Whittier, en el canto majestuoso de Bryant, en la novela inolvidable, que iluminó el interior de la esclavitud, en las columnas de aquellos periódicos en que escribía la pluma de un Greely, al pie de aquellos púlpitos en que resonaba la voz de un Beecher o de un Channing,—en aquellas sesiones legislativas en que un Adam o un Summer arrojaban sobre los debates mercantiles de Congresos obscuros los esplendores sidéreos de su gran palabra y el reflejo de su conciencia; en toda esa obra.
—en toda esa obra, en fin, de fantasía poderosa y de emoción purísima, brillan con la hermosura clásica, que nunca faltó a la revelación sincera y entusiasta de los ideales humanos.
La batalla tuvo que darse en todas partes: en el meeting, en la prensa, en el libro, en el templo como en el Capitolio, en el tumulto de las calles lo mismo que en las conversaciones del hogar. Dos espíritus enemigos, dos corrientes de encontradas ideas agitaban este inmenso país, y sacudían con violencia sus instituciones pugnando por dominarlas para siempre. Las primeras palabras contra la Unión fueron arrancadas por el dolor y la vergüenza al bando generoso.
El rey algodón, que así se llamaba sarcásticamente a la esclavitud, parecía entonces demasiado fuerte para soñar en destronarlo manteniendo el lazo. «Puesto que la Unión es la infamia, ¡delenda Cartagol!—clamaba Wendell Phillips:—doy gracias al cielo de que hace mucho tiempo que no me considero ciudadano de los Estados Unidos». Los más apasionados renunciaron, en efecto, a mezclarse en la vida política de la República. No podemos hacer, decían, sin jurar que defenderemos la Constitución, y ese juramento sacrilego.—No queremos Unión con los negreros. Esta democracia es un dechado sino un escándalo del mundo. Para purificarnos de la ignorancia que arroja sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es preciso que rompamos toda alianza con el crimen; al suelo la autoridad que lo protege y la Iglesia nacional que lo bendice.
Cuando la propaganda creció, nada más frecuente que el choque eléctrico de las opiniones, lo mismo en la vida pública que en la privada. En los salones del hotel como en los escaños del Congreso era oírse el clamor de las opuestas pasiones y el lenguaje acerbo, inflamado e hiriente con que se interpelaban los adversarios.
La esclavitud o sus sacerdotes, así como más tarde había de tener sus mártires; o sus salmos, sus oraciones y sus interpretadores de la Biblia. Al principio, los mismos hombres del Sur la llamaron un «mal necesario»: arrastrados, después, por el vértigo de la polémica, levantóse a dogma la justificación de la trata. El ataque a la esclavitud fue para el sudista la amenaza contra su propiedad, el desconocimiento de su derecho, el propósito de una tiranía federal, y por último, un ultraje,—¡asombra decirlo!—un ultraje a su creencia religiosa. El hombre del Sur creía en la esclavitud como creía en Dios.
Tras organizaciones diferentes y fragmentarias, que fueron como sus ensayos, formóse, al fin, el Partido Republicano. Hombres de calma, de espíritu sereno, de tacto político, de buen sentido que rayaba en las alturas del genio, vinieron, siguiendo la columna de fuego de los tempestuosos precursores, a encarnar en la realidad y a implantar en el suelo el pensamiento de los soñadores y de los profetas. Así se necesita para que la justicia y la belleza triunfen en el mundo.
Tributo imperecedera y memoria gratísima para los que en la sociedad o en el Arte rompen los moldes en que las ideas pueden vivir al poner en ellas las febriles manos agitadas por la inspiración y el entusiasmo; pero bendigamos. la ley deja Naturaleza que ha hecho nacer junto a ellos, —más bajo que ellos, acaso, los hombres capaces de encerrar en cauce, aunque no sea con toda la magnitud de sus aguas, el torrente fragoroso para que beban en él las muchedumbres. Garrison y Wendell Phillips habían querido desatar la Union: Abraham Lincoln vino a consolidarla.
El Partido Republicano no desplegó la bandera de la abolición. Había tocado a otros la tarea eminente y nobilísima de presentar ante la conciencia del pueblo la idea redentora; los apóstoles y los poetas la habían pregonado: «no nos contentemos por más tiempo, decía Whittier, en magníficos versos, no nos resignemos a decir en- voz baja, y como en murmullos cobardes, la verdad; hablemos con lengua resonante, como la del clarín». Imprudencia necesaria y sublime. Pero los hombres que iban a luchar en las urnas, que preferían la victoria lenta a la derrota heroica, que tenían la vocación y las facultades del combate político, hubieron de elegir otro terreno y otras armas para el duelo definitivo. En el estado de la opinión pública, dados los recursos y la situación respectiva de los bandos que dividían el país, la abolición como programa político, era absurda empresa. Limitóse el Partido Republicano a rechazar los compromisos recientes que el Norte, intimado por la energía del Sur, había contraído con él. Estos, compromisos hacían inmenso el abismo abierto por la Constitución. No parece sino que la tierra libre iba retrocediendo ante la irresistible invasión de la esclavitud.
Cada nuevo Congreso, por la energía del Sur y los miedos mercantiles del Norte, abría nuevos bazares al tráfico inicuo, y manchaba un nuevo pedazo del territorio con la sombra venenosa de la servidumbre, compromisos permitían lo que siempre se había negado por el arte: la extensión de la gangrena. Dentro de poco, a no estorbarlo el partido republicano, ya no podrían repetirse las palabras de Daniel Webster hablando del Ohio: «la ordenanza de 1787 imprimió en el suelo mismo, cuando estaba todavía cubierto por la selva, la imposibilidad de que lo pisaran esclavos».
En 1860, Abraham Lincoln, el más reposado y sereno enemigo de la esclavitud, un hombre de los que se llaman providenciales, porque responden a todas las exigencias del ministerio que les toca, subió al poder, por dos millones de votos, y llevó consigo a la famosa Casa Blanca, la bandera del Partido Republicano. Innecesario es recordar la ira del Sur; el rompimiento del pacto, la miserable conducta de Buchanan, el júbilo de Europa por la mutilación del coloso, las vicisitudes numerosas y extraordinarias de la guerra.
El 1° de Enero de 1863 usando de una facultad que la más autorizada interpretación del Derecho Constitucional le reconocía, el Presidente de los Estados Unidos, en castigo de rebeldes y por la dictadura suprema de la guerra, proclamó libres los esclavos del Sur.
La pintura, la poesía, la elocuencia nos han conservado la imagen de ese Consejo de Gabinete en que Lincoln de pie lee a sus ministros la proclama, escrita por él mismo en ese estilo que la Historia no tiene que alterar, en que las ideas se graban de una vez. “Conozco vuestras impaciencias, añadió, hubiera querido que esto se hiciera antes; pero yo esperaba el momento oportuno»; y después, en voz tan baja que apenas podía ser oída,—»cuando Lee fue arrojado de Maryland, prometí a mi Dios, la emancipación de los siervos».
Sabido es que los abolicionistas no consideraron concluida su obra: célebres son las leyes y las instituciones de piedad y de enseñanza con que procuraron levantar al más alto nivel posible a la raza abatida. Algunos años después de la guerra, un testigo ocular refiere que una negra anciana estaba arrodillada en la calle, junto a.una escuela republicana del Sur; preguntáronle qué hacía allí: «es muy tarde para que yo entre» —contestó—, «pero- estoy orando por los que han fundado esta casa en que mis nietos pueden aprender».
En la primera época de su existencia, el Partido Republicano, pues, sabia en el consejo, titánico en’ la guerra, fuerte y grande en la palabra y en la acción, llevó a cabo una de las jornadas heroicas de la humanidad, hizo un cielo en la historia. En la bandera de la patria sostenida virilmente por él, ya no había nubes sobre las incomparables estrellas, y mientras que bajo sus anchos pliegues la única raza desterrada de la civilización surgía a la vida del derecho, podía ya escribirse, como en granito perdurable, en la primera página de la Ley Constitucional, el lema hermoso de un elocuente tribuno norteamericano: «Unión y libertad, unas e inseparables, ahora y para siempre».
JOSÉ MARTÍ

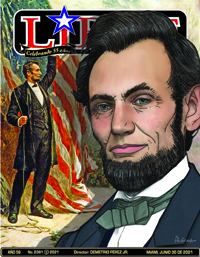












0 comentarios