Por Suzanne Goldstein (1935)
Ahora es cuando he venido a darme cuenta de la cobardía que cometí entonces. Ahora he venido a comprender que me convertí en un juguete entre las manos de aquella mujer. Para tenerla a mi lado siempre, quise casarme con ella. Pero me contestó:
—Los artistas no deben casarse.
—No serás una artista—repliqué—. Serás mi esposa; la madre de nuestros hijos.
Interrumpiéndome, declaró:
—Quiero ser bailarina.
Sonreí:
—Una bailarina no puede improvisarse.
—Lo sé. Pregúntale a la Boldotti si puedo ser bailarina. Cuando tú estás ausente, yo paso el tiempo en su estudio.
La Boldotti es una vieja bailarina italiana que tiene como clientes a todas las coristas ambiciosas, que cuentan con dinero para pagar sus lecciones. Además, conoce el oficio, y muchas estrellas notables han sido discípulas de ella.
Minnie, que se había eclipsado un momento, volvió en zapatillas y en pantalones de trabajo. Hizo algunos ejercicios, efectuó algunas poses, y enseguida me entusiasmé. Ella tenía un verdadero cuerpo de bailarina, delgado, flexible, distinguido; y cuando me lancé para levantarla en mis manos me asombré del equilibrio de su peso; era el más estupendo instrumento de trabajo que se pueda imaginar. ¡Qué lástima que tuviera dieciocho años! Cuando le hice esa observación, me dijo en un tono a la vez voluntarioso y ferviente:
—No te preocupes por eso. Ganaré los años perdidos.
Desde entonces, consagrábamos todo nuestro tiempo a nuestro arte, como a un tiránico dios. Yo quería que su debut fuera victorioso. El éxito fue superior a nuestra esperanza. Los periódicos se entusiasmaron. Los contratos afluyeron: escogíamos los mejores. Durante más de tres años, nuestra vida transcurrió admirablemente. Minnie se mostraba autoritaria y áspera, pero me era escrupulosamente fiel. Y eso era lo que me importaba, pues la amaba locamente.
Lo que ganábamos lo dividíamos en dos partes iguales: ella guardaba su parte en un banco; yo cubría todos nuestros gastos. Además, le hacía regalos numerosos. Minnie multiplicaba las fechas para recibirlos: nuestro primer encuentro, nuestro primer beso, nuestra primera lección de baile, su debut, su nacimiento; un regalo debía conmemorar todas esas fechas. Con el pretexto de que detestaba los gastos inútiles, me recomendaba que no le diera jamás flores ni objetos de fantasía. Prefería las joyas valiosas. Una vez exigió una propiedad. Yo le daba todo lo que me pedía.
Desgraciadamente, los grandes contratos escasearon. Nuestro número era demasiado conocido. Además, habían lanzado bailes acrobáticos; los nuestros parecían anticuados. Yo no quería darme cuenta de eso; Minnie lo advirtió enseguida. Así, cuando Lou Dorodine nos propuso asociarse a nuestro grupo, ella no me dejó tranquiló hasta que acepté. Generalmente, yo accedía enseguida a sus voluntades, hasta a las menos razonables. ¿Por qué iba a negarme esa vez? ¿Por celos? Yo los ignoraba; ella no me había dado nunca el menor motivo de inquietud.
Yo no tenía nada que reprochar a Lou Derodine. Es un excelente acróbata, de una familia que ha trabajado siempre en el circo. Él trabajaba, con su hermana y su cuñado, pero los había abandonado por una cuestión de interés. Era muy amable y me trataba siempre con mucho respeto. En cambio yo lo trataba con bastante confianza. En cuanto a Minnie, le decía señora al menos delante de mí. Probablemente, la trataba de otra manera cuando estaban solos.
Sí, en realidad yo no estaba enterado de sus intimidades, por lo menos comprendí que me suplantaba como artista. Minnie no pensaba más que en las acrobacias. Cuando yo me atrevía a hacer una observación, ella me callaba gritándome anticuado, viejo. ¡Viejo! Sin embargo, señor comisario, tengo apenas treinta y ocho años. Él otro tiene veinte. Minnie había tomado la costumbre de salir todas las mañanas a trabajar con él. No me dejaba ir sino a los últimos ensayos. Yo no me sorprendía, pues estaba relegado a un segundo término. Ella se burlaba de mí frecuentemente. Márchate de aquí con tus danzas clásicas, me decía. Y malvadamente, reía mostrando sus dientecitos puntiagudos.
Yo aceptaba sus burlas, sus ironías; era cobarde, y lo que me importaba era no perderla.
Como lo ha podido notar usted, señor comisario, dos de nuestras entradas en la revista son tan precipitadas que no nos daban tiempo para subir a muestro camerino. Nos instalaron en el escenario un pequeño reducto cerrado por una cortina para cambiarnos de traje. El mío era sencillo; yo se los cedí. ¿Por qué entré aquella noche? Más valía que no hubiera entrado. Levanté la cortina y vi… Vi a Minnie abrazada con aquel hombre, boca contra boca… Un grito quedó estrangulado en mi garganta. Miré aquel espectáculo, como un estúpido, con las manos crispadas sobre la cortina. Minnie no se movió; se limitó a volver la cabeza.
—¿Qué haces ahí?—me gritó.—No vengas a molestarme.
Y, sin ocuparse más de mí, siguió besando a su compañero en la boca.
Yo estaba loco. Quise huir, tal como estaba, casi desnudo… El director me agarró por un brazo:
—¿Dónde va usted, señor Slo?
Y me empujó hacia el escenario.
Ellos iban a trabajar ya. Salieron al escenario y resonaron los aplausos. Se apretaron la mano saludando, se sonrieron, parecía que sus ojos se enviaban besos. Todos los espectadores hubieran podido comprender que se amaban; bastaba mirarlos. Y yo no había adivinado nada hasta entonces… Yo seguía todos sus movimientos, como lo hacía todas las noches con ansiedad, pues estaba asombrado de su audacia.
Ellos habían combinado una serie de caídas, la primera de las cuales era la más temeraria: primeramente, tal un trofeo él la elevaba a gran altura en el extremo de sus brazos; luego, como si perdiera el equilibrio, ella anudaba sus tobillos en el cuello de su compañero; entonces, de pronto, se soltaba, y él en un rápido gesto, volvía a agarrarla por las muñecas, sin detener el movimiento giratorio. Un torbellino vertiginoso… De súbito, la soltaba; los espectadores, espantados, creían que la muchacha iba a aplastarse contra el suelo; pero yo surgía inmediatamente y la recibía en mis brazos.
Pues bien, señor comisario, aquella noche, la dejé caer… ¡Ah, su mirada de terror cuando comprendió que yo iba a dejarla caer!… Pero ya estaba en el aire. El viejo, el idiota despreciado, podía servir para algo… El alarido que lanzó fue ahogado por el clamor del público. Pero, lo que atrae al público a ese género de espectáculo, es precisamente eso: la muerte… Yo la maté… Soy un asesino… ¡Deténgame, señor comisario!…”
FIN

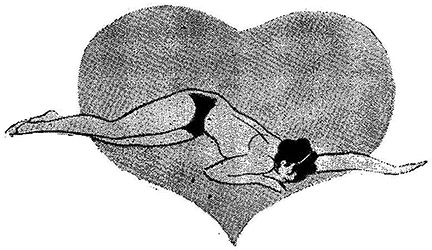











0 comentarios