Por Jorge Mañach (1952)
En el sentido más amplio de la palabra, cultura no es solo saber, es además sensibilidad y conducta. No está hecha la cultura solo de nociones, sino también de valores y de formas de comportamiento. Específicamente, hay una cultura de la inteligencia, una cultura de la sensibilidad y una cultura de la conciencia; pero cuando hablamos de la cultura en general, incluimos estas tres dimensiones, todas las cuales contribuyen a determinar, según se combinen, el estilo de vida de un individuo o de un pueblo.
Por otra parte, al examinar un proceso histórico de cultura, tenemos que distinguir entre los medios para alcanzarla y los logros efectivos de ella: entre el cultivo y la cosecha. Al orden de los medios pertenecen muchos recursos, principalmente los de instrucción y la educación. En el de los resultados se inscriben las realizaciones intelectuales y artísticas y las actitudes morales.
A lo largo del siglo XIX, Cuba se caracterizó por la presencia constante de una pequeña minoría dotada de superior cultura en dos de esos aspectos, sobre todo; el de la inteligencia y el de la conciencia. Mas por debajo de esas élites, el pueblo no estaba aún suficientemente impregnado de la actividad de sus próceres. Esta sensibilización se inició en el orden moral, con las luchas reformistas y emancipadoras. La tarea de la República, pautada ya por Martí y Varona, había de consistir en integrar esa cultura minoritaria y extenderla lo más posible al resto del cuerpo social. Esta aspiración debe ser el punto de referencia desde el cual hay que medir lo que hemos logrado.
Veamos primero cómo utilizamos el instrumento básico: la educación. Al advenimiento de la República, éramos un pueblo con un 57% más o menos de analfabetos y una instrucción muy precaria en las clases medias y superior. El gran impulso en la enseñanza primaria se la debemos, como es sabido, a los funcionarios de ocupación americanos; pero no hubiera sido posible sin el fervor con que cooperaron los elementos mejores del país. “El pueblo de Cuba –escribió Arturo Montori – se encontraba dominado por el entusiasmo más ferviente, ante el triunfo logrado a fuerza de tremendos sacrificios. Un soplo de palingenesia estremecía el ambiente y era general entonces la decisión de realizar todos los esfuerzos necesarios para completar la obra de la revolución, contribuyendo a la creación y desarrollo de todas las instituciones indispensables en su nueva condición de pueblo libre”.
Gracias a esa colaboración de la iniciativa oficial y del espíritu social, se pudo echar las bases de un sistema de instrucción pública llamado a ser ejemplar. Pero en la medida que los gobernantes cubanos se vieran ganados por la incuria o la frivolidad, el espíritu público también se fue desmoralizando y aquel primer impulso quedó estancado. Ya en 1924 Ramiro Guerra escribía, en su opúsculo “Un cuarto de siglo de evolución cubana”, que había entonces menos escuelas que veinte años antes, “menor número de niños inscriptos más bajo promedio de asistencia, más deficiente administración escolar y menos presupuesto de instrucción pública”.
En los veinte años posteriores, la merma no ha sido tanto de cantidad proporcional como de calidad. Antaño semillero fecundo de ciudadanía para casi todos los niveles sociales, la escuela pública se ha ido desvalorando frente al colegio privado accesible sólo a las clases con mejor fortuna, con lo cual se ha retardado el proceso de la integración nacional. No se debe ello ciertamente a merma de fervor o de competencia en la mayor parte de los maestros públicos, sino a errores de tutela oficial, como la centralización excesiva del sistema escolar que ha acabado por divorciarlo de la vida de la comunidad, y a la incuria de los llamados a dignificar el magisterio, a impedir la rutina y la burocratización y a instalar adecuadamente la docencia primaria.
Hoy día la escuela pública instruye, pero ya desde ella se hace patente el mal común a toda nuestra enseñanza: la falta de eficacia formativa en el sentido de “templar el alma para la vida”, que es como decía Luz y Caballero, el fin principal de la educación. Por lo demás el analfabetismo es todavía un porciento representativo de la población.
De la enseñanza secundaria no puede pintarse un cuadro más halagüeño. Por mucho tiempo estuvo limitada en lo oficial a los seis institutos provinciales heredados de la colonia.
Varona en su famoso plan de 1900, había reorientado los criterios y los métodos pedagógicos de acuerdo con su pensamiento positivista. Su reforma no solo alcanzaba la enseñanza secundaria, sino también a la superior. “He pensado –escribió el filósofo– que nuestra enseñanza debe dejar de ser verbal y retórica para convertirse en objetiva y científica. A Cuba le faltan dos o tres literatos, no puede pensarse sin algunos centenares de ingenieros. Aquí está el núcleo de mi reforma”.
No hay duda de que ese criterio se justificó hasta cierto punto, como correctivo al paramentalismo, todavía muy escolástico, de la enseñanza colonial y como vía de satisfacción para las necesidades cubanas más urgentes. Pero si la idea de Varona era posible como acento provisional, nunca debió hacerse restrictiva ni permanente. Un pueblo necesita también que en sus jóvenes se cultiven los
valores de la sensibilidad y de la conducta. El criterio positivista tendió a secar los espíritus y allanarle el camino a la corriente utilitaria que debía de anegar al país. Por otra parte, ni siquiera se llegó a aplicar el Plan Varona con el vigor estimulante a que aspiraba. En los métodos siguió predominando el memorismo escolástico y la indiferencia a la vocación; en el contenido educacional, la enseñanza puramente académica, a espalda de las necesidades sociales.
Por lo que toca a la enseñanza superior, el Plan Varona le dio también a la Universidad republicana un molde excesivamente utilitario. “Ni siquiera como disciplina del intelecto –escribió el filósofo– puedo admitir que debemos preferir los cubanos el estudio de las humanidades al de las ciencias”. A lo cual cabe observar que los altos estudios universitarios deben proveer algo más que una disciplina del intelecto: les incumbe también la formación del gusto y del sentido de la responsabilidad ética, cosa a la cual las llamadas humanidades contribuyen mucho. De hecho, nos quedamos con muy poco de humanidades y muy poco de ciencia.
También en este plano se ha adelantado algo después de la autonomía universitaria. Se han mejorado los planes y los métodos de estudio; se ha identificado la dedicación profesoral y ampliado el repertorio de intereses espirituales de la Universidad, que en muchos momentos –como ahora mismo– ha asumido el rectorado cívico del país. Pero aún no puede decirse que se haya liberado enteramente la Universidad de su escolasticismo originario, y todavía prima mucho en ella el profesionalismo de panganar. Sigue faltando en Cuba una dispensación rigurosa de altos estudios, ya sean científicos o humanistas, para la juventud vocada en ese sentido. En gran parte, este déficit educacional se debe a que la enseñanza superior no cuenta con los recursos necesarios para servir adecuadamente las necesidades culturales del país.
Nuestros Gobiernos miran la enseñanza en general como un mero compromiso ritual y hasta político; no como una tarea civilizadora superior. Ahora estamos empezando a multiplicar las universidades; está por ver si ello se traduce en algo más que una multiplicación de insuficiente. El resumen de nuestros logros educacionales es este: mayor cantidad de beneficiarios, pero escaso progreso en la calidad de la enseñanza muy dominada todavía por la superficialidad, el burocratismo y el espíritu utilitario sin utilidad social.
En cuanto a la producción de la inteligencia, no podía esperarse mucho de un ambiente tan impróvido. A comienzos del siglo nos quedaban aún hombres como Varona, Sanguily, Montoro y Aramburo, últimos luminares de una tradición gloriosa. En 1952, el mismo observador que esto escribe, publicó una conferencia titulada La crisis de la alta Cultura en Cuba. Sin mucha exageración, se decía en ella que todo había venido muy a menos en la calidad, el pensamiento, las letras, el saber profesional, el periodismo, la oratoria. Quedaban aún golondrinas, pero no hacían verano. Sin embargo, por entonces se dibujó una nueva perspectiva.
La generación del 25 alzaba un grito juvenil que pedía más universidades, más intensidad, más rigor. Respondía aquella demanda a inquietudes que preludiaban ya la revolución y contribuyó a renovar aptitudes, temas y consignas en nuestra cultura. Desgraciadamente, la revolución abrió un largo paréntesis retardador. Es cierto que penetraron en Cuba nuevas ideas.
El ambiente revolucionario, que en general es propicio a toda sublevación de cánones y rutinas, alentó esfuerzos más vigorosos y originales. Sobre todo, en la ideación social, en la poesía y en las artes plásticas. Pero no es menos cierto que la política sustrajo o desvió mucha energía creada.
Parte de la inteligencia se sectarizó, adscribiéndose a disciplinas de partido que le vedaban el examen sereno de la verdad. Otra parte, por el contrario, acentuó su absentismo: la tendencia a no hacerse cargo de los problemas y responsabilidades actuales. A refugiarse en las cómodas exploraciones del pasado o de lo marginal. Cundió la expresión cenacular o académica ajena al aliento vital del país. Las formas subalternas o accesorias de la cultura, como la oratoria, el periodismo y últimamente la radio medraron, a costa de las formas sustantivas que se ven desalentadas por la falta general de interés público y de estímulos oficiales.
La dirección de Cultura, que en 1934 fundé en el Ministerio de Educación cuando no ha estado desprovista de fondos, ha diluido su acción en minucias sin promover siquiera una enérgica defensa del libro cubano. El resultado de todo esto es que Cuba no ha tenido durante la República la alta producción de Cultura intelectual que cabía esperar dados sus antecedentes en el siglo pasado y la variedad de talentos de que dispone.
Nos queda por examinar la tercera dimensión de la cultura, que es la conciencia, los valores éticos y las normas de conducta que en ellos se apoyan. Esa conciencia moral se alimenta de ciertas actitudes naturales. Hay individuos y pueblos que tienen por naturaleza más sensibilidad moral que otros. Pero también se nutre de la tradición social de costumbres, ejemplos y normas. En ambos sentidos, el cubano ha estado sujeto a ciertas limitaciones. El ethos hispánico, enraizado en la pasión, en el honor y en cierto sentido estoico de la vida se ha aguado mucho entre nosotros por el clima y otras influencias. El acento psicológico cayó aquí en la levedad y el sensualismo.
De la Colonia no heredamos para la conciencia individual, más que una tradición religiosa formalista. Vagamente fundada en los Diez Mandamientos y el miedo al infierno. En lo social se nos crio en un ambiente de esclavismo, apenas morigerado por la hidalguía de las viejas costumbres criollas: servilismo por abajo y falso señorío por arriba. Las guerras emancipadoras, al imponer ciertas demandas de carácter, de justicia, de sentido enérgico del deber nos iniciaron en la superación ética. Con la independencia se despojó una ancha perspectiva para esas consignas. Aquel ambiente de comienzos del siglo, aquella “palingenesia” esforzada de que habló Montori era muy prometedora.
Pero sobrevivieron dos malas influencias: la de americanismo nórdico y la de la prosperidad material mal administrada. De los americanos tomamos no lo mejor, cierta disciplina, cierto pudor y seriedad derivados de su fondo puritánico; sino aquello a que eso servía de freno; el utilitarismo codicioso promovido en su tierra, por lo que allá llaman el espíritu de frontera. Esto se unió a las incitaciones de nuestra prosperidad económica y a la avidez frenética con que nos aprovechamos de ella para reponernos de los estragos de las guerras de independencia.
El resultado fue una oleada de utilitarismo que ya vimos influir hasta en la educación, y que desde luego influyó en nuestra psicología. La solemnidad jubilosa del estreno de la República fue cediendo a la frivolidad y al choteo. Hicieron las costumbres cada vez más descriolladas o más vulgares, desde los salones a los paseos de carnaval hasta la vieja cortesía criolla entró en crisis.
En el orden de la moral privada, las normas tradicionales del decoro personal y familiar se vieron crecidamente amenazadas por el ansia de enriquecimiento, el hedonismo y el desenfreno en los divorcios.
Comenzó a producirse así el fenómeno central de la disolución ética, la quiebra de la integridad de la cohesión entre la conducta y los principios. Sobre la conciencia triunfaba la conveniencia y sobre el ser el tener. En el orden cívico se acentuó cada vez más el desdoblamiento entre la relativa moral privada y la conducta pública.
La indefensión económica del cubano, por una parte y por la otra, el ejemplo de una política tan precaria en sus tutelas como impune en sus delitos, contribuyó a esa desmoralización. No se le puede pedir un alto nivel de moral pública a un pueblo que en su mayor parte vive sin seguridad económica, dependiendo más o menos de lo adventicio, del presupuesto o de los favores del poder, ni en un ámbito social donde hay siempre muchos márgenes de indulgencia y hasta de aplauso para todo género de pillería.
El gran problema de Cuba era pues, asegurar la integridad de la vida ciudadana sobre la base de la integridad en la conciencia individual. Se ha dicho que la revolución de 1933 no contempló este problema, porque contagiaba del concepto materialista de la historia, sus consignas fueron solamente económicas. Tal vez el examen de los documentos revolucionarios corrobore ese aserto.
Se vivía, en efecto, un momento histórico en que hablar de valores espirituales parecía ya demasiado romántico o ingenuo. En la medida en que la revolución de 1933 tuvo ideales morales, resultaron poco explícitos. Dramatizó a Cuba y la alivió un poco de choteo que es un gran disolvente; pero el énfasis creador se puso en el derecho del cubano a tener más, no en el deber de ser mejor. Buscó la exaltación mecánica de la masa, no la elevación intrínseca de los individuos que la componen. Así se explica que el proceso revolucionario solo fuese un maratón de reivindicaciones colectivas y que se invocarán más los derechos que los deberes.
Cuando el espíritu revolucionario se enfermó, su dolencia fue, por tanto, ética, fue el desenfreno y el peculado. Los mismos hombres que trataban de salvar a Cuba económicamente contribuyeron a hundirla moral y cívicamente.
Hoy estamos contemplando las consecuencias de eso. Se han vulnerado los principios de la democracia, porque de atrás venían ya muy quebrantados los de la conducta moral y cívica, que es también cosa de responsabilidad en la libertad. El poder sin moral carece de resistencia: está “desmoralizado”. Pero los que asaltan el poder cuando hay otras vías de rectificación, los que se imponen por los recursos primarios de la deslealtad y de la fuerza física no son menos culpables.
Si empiezan por faltar a la moral de su propio cuerpo ya se repondrá lo que pueda contribuir a la moral social. Las distintas formas de conducta que aprueban esa usurpación acusan por igual el descenso de la conciencia cívica. La acusan los aduladores menguados, los hombres tenidos por íntegros que se agrietan ante la tentación. Los intelectuales que abdican de los principios en los momentos en los que más urge defenderlos; y también el ciudadano indiferente o el que cree que lo que importa es solo que haya orden, aunque sea un orden sin paz moral y sin libertad.
Si todo este análisis es correcto, resulta penosamente ineludible afirmar que la cultura cubana no se ha enriquecido de un modo sustantivo. Hay mucha más civilización en el sentido material de la palabra; hay menos provincianismo, sobre todo en el orden de la inteligencia, de la sensibilidad y de las costumbres; hay inclusive más gente cultivada donde antes lo que abundaba eran los héroes de la cultura. Pero si se ha generalizado más el saber y la cultura artística no ha ocurrido así con los valores de tipo ético. Nuestro déficit principal no es de inteligencia ni de sensibilidad, sino de conciencia. Es una falta de normas y, sobre todo, de cohesión entre las normas y la conducta. Es, en suma, una crisis de carácter.
No nos corresponde ahora examinar cómo pueda rebasarse eso. Es tarea ulterior en este mismo curso. Solo diré que Cuba está hoy más necesitada que nunca de orientación en la voluntad y que el único modo inmediato que tiene de asegurar su más noble destino es que cada cubano recaude en sí mismo todas sus reservas de energía y las haga valer hasta el heroísmo, si es preciso.












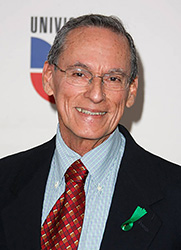
0 comentarios