Por María Caridad de Arce (1955)
(Versión libre de acuerdo con las Memorias de Brincant)
La partida de Fontainebleau hacia la Isla de Elba, había sido fijada para el 20 de abril a las once de la mañana. Después de haber saludado por última vez a su guardia y abrazado al general Petit, Napoleón saltó al coche.
Por la noche del mismo día, el convoy se detuvo en Briare. Al siguiente, se detenía y pernoctaba en Nevera; la tarde siguiente, llegaba a Roanne y el 23 a las once de la noche, atravesaba a Lyon. El emperador viajaba en una berlina de seis caballos, llamada durmiente. Trece carruajes más seguían llevando a Drouot, Bertrand, el comandante polonés Gerymanowsky, el tesorero Peryrusse, un médico, un boticario, un secretario, un regidor, un herrero con su fragua rodante, seis domésticos, palafreneros y finalmente los cuatro emisarios extranjeros encargados de conducir al César vencido a su reino de Lilliput; el feld-mariscal austríaco Koller, el general ruso Schawaloff, el general prusiano Waldberg Truchsses y el coronel inglés sir Neil Campbell.
Napoleón había fijado por si mismo en la mañana, los sitios de parada de la comitiva así como las horas de partida; recibía en las etapas a las autoridades y a quienes le parecía bien.
Pero después de Lyon, todo varió y a medida que se descendía hacia Provenza la hostilidad se acentuaba. En Oregón, se le colgaba en efigie cuando llegaba Napoleón por la madrugada. Un maniquí empapado con sangre de buey, que había proporcionado un carnicero local, se balanceaba colgado de una mata de plátanos con un cartel sobre el vientre que decía: «Este es Bonaparte».
El pueblo se precipitó sobre el carruaje lanzándole pedradas. Y no le había quedado más remedio que bajar del mismo, para admirar la destrucción de su imagen en medio de los aplausos del populacho. Al extremo que, un artesano le asió por el cuello y le arrancó las medallas y condecoraciones, en medio de los silbidos… La historia ha conservado el nombre de ese triste héroe: se llamaba Durel y se ufanaba de su acción hasta el retorno del Emperador de la Isla de Elba, en que no tuvo más remedio que desaparecer del país.
Indignados, los comisarios extranjeros, rechazaban el populacho a bastonazos y trataban que se abreviara el cambio de tiro. En Port-Royal, a cuatro leguas de Orgon, como se temían nuevas manifestaciones hostiles de parte del pueblo, Napoleón aprovechó el momento para cambiar su tónica de plastrón blanco, su fañoso chaqué gris y su pequeño sombrero, por un gran abrigo azul y un sombrero redondo adornado con una cocarda blanca.
Luego, bajando a la «durmiente» en la cual el mariscal Bertrand había ocupado su lugar tomó un billete de salvoconducto y se lanzó a la ruta, jugando el papel de su propio correo con un solo postillón. El mistral rugía y alzaba grandes nubes de polvo a través de la ruta. La marcha se mantenía sin embargo, a más de diez kilómetros por hora. Era la primera vez desde hacía muchos años que el emperador galopaba en esta forma por los caminos, sin mamelucos, sin su escuadrón de honor ni su estado mayor de príncipes y mariscales.
Los aldeanos labradores que alzaban la cabeza para ver pasar aquel correo polvoriento y jadeante, no podían sospechar que se tratase del mismo hombre que en fecha muy reciente penetraba en las ciudades, bajo los arcos triunfales al redoble de las fanfarrias… El Angelus dejaba oír su tañido doloroso. Caía la noche. El emperador lanzaba su caballo sobre la carretera recta a través de un país sonriente. Las aldeas se suceden, rodeadas de viñedos y olivares. Al fin, a las doce de la noche se detiene en la Calada ante un mesón de carreteros situado a la derecha del camino. Estaba cansado, horriblemente cansado. Su crónica enfermedad de la vejiga le hacía sufrir ahora los mayores dolores debido al roce de la cabalgadura… Ya no podía más. Hacía cuatro horas que cabalgaba sin cesar, al galope contra el viento furibundo; había recorrido más de ocho leguas.
El mesón, una construcción que constaba de un piso principal y un palomar en la azotea, de cerca de cincuenta metros. Se penetraba allí, por una pieza cuyos horcones estaban a la vista, y la cual servía al propio tiempo de sala y de comedor; en una de las extremidades un horno donde ardían suavemente pollos y guineas volteados alrededor de la llama… Desde hace más de un siglo, nada ha cambiado; la caballeriza y el gran comedor están allí, la gran chimenea en su mismo lugar; el álamo se ha vuelto gigante… Sólo que el asador ya no da vueltas.
Napoleón entró, y dirigiéndose a la hostelera, se hace pasar como uno de los oficiales ingleses del comisario Sir Campbell. Se quejaba de su fatiga y solicitaba una habitación: sólo quedaba una, pero oscura y en el piso bajo.
«Es suficiente», declaraba el viajero. La patrona entonces se ocupa de inmediato en preparar la pieza y poner sábanas limpias. Mientras ella trabaja, no cesa de charlar siguiendo la costumbre inmemorial de los mesoneros; interrogaba a su nuevo pensionista tratando de inquirir si no había pasado cerca de Bonaparte, cuyo desfile estaba anunciado. Pero un «no» seco había sido la única, respuesta. Entonces, la mesonera, enardecida protestaba que «el monstruo no llegaría vivo a su Isla. «Si no lo mataban antes de llegar a Tolón, le echarían al mar, durante la travesía.»
Napoleón interrumpió sus diatribas para preguntarle:
—Le odiáis mucho a ese Emperador. ¿Se puede saber qué es lo que os ha hecho a vos misma?
—¿ Lo que me ha hecho ese monstruo? Pues ha sido la causa de la muerte de mi hijo mayor, de mi sobrino y de tantos otros jóvenes arrastrados por esas guerras absurdas…
Parece que esa conversación influyó de tal modo en el ánimo del Emperador, que cuando llegaron las berlinas y los comisarios extranjeros penetraron en la sala, hallaron aún a Napoleón sentado ante la mesa de pino con la cabeza entre las manos y cuando descubrió el rostro se lo vio inundado de lágrimas!
Al oír que le llamaban «sire» todos cuantos llegaban, la insultante de hacía un momento se quedó lívida de terror, y luego tuvo que ser servida la comida por su hija y su sobrina.
El Emperador no probó alimento alguno, antes al contrario, lívido de cólera, echó al suelo con violencia el primer vaso de vino que le trajeron… Sufría cada vez más y más, por lo que se retiró al humilde cuarto para echarse a descansar unos momentos. Sin embargo, intrigados al ver tanto equipaje a la puerta del mesón los habitantes del pueblo ya formaban corrillos. Todos gozaban al contemplar el espectáculo del gigante derribado… No hubo más remedio que esperar hasta la media noche para al fin, proseguir el viaje una vez despejado el camino. Napoleón no se atrevió a aventurarse nuevamente solo a caballo… Le pidió prestado al austriaco su camisa blanca, al ruso su manto de viaje verde, al prusiano su casquete, y así disfrazado subió a su carruaje atravesando así a la una de la madrugada.
Sobre el 26 de abril en la noche, Napoleón llegaba al castillo de Bouilledou, no lejos del Luc, residencia de su hermana Paulina.
—¡Oh! Napoleón ¿qué has hecho? ¿A qué se debe este disfraz? ¿Este uniforme?… No puedo abrazarte disfrazado así! —le gritó la princesa al verle entrar.
El Emperador pensativo, sin responderle, penetró en la habitación que le estaba destinada, y reapareció usando un uniforme de la vieja guardia, entonces su hermana se echó en sus brazos sollozante, con una ternura conmovedora.
Diez meses más tarde… El 20 de marzo de 1815, el Imperio había sido aclamado y la nación se echaba de nuevo en sus brazos.
¡Pero, luego fue Waterloo!
El 10 de junio de 1815, corrieron rumores en Villers-Coterets que Napoleón, congregando su ejército, iba a atravesar la ciudad. Alejandro Dumas que por entonces contaba trece años, se dirigió a la posta de las caballerizas y la escena que pudo contemplar, le conmovió tan vivamente que muchos años más tarde la relataba a M. de Violaine… Mientras que los palafreneros se aprestaban a desenganchar la «durmiente» del Emperador, se vio aparecer en la portezuela el rostro lívido y grave de Napoleón; el emperador sostenía entre sus dos dedos, un poco de rapé que se disponía a absorber.
—¿En dónde estamos? Interrogó él.
—En Villers-Coterets, sire, respondió un palafrenero. —¿A cuántas leguas de París?
—A veinte leguas, señor.
—¿Y a cuántas leguas de Sois-sons?…
—A seis leguas, sire.
—¡Daos prisa! —dijo el Emperador— tomando sus planos y arrebujándose al fondo de su berlina. Once días más tarde, el Emperador regresando de nuevo a París, se detuvo allí mismo. Dumas aún estaba en el mesón y Napoleón se inclinó hacia el caballerizo que regía el relevo:
—¿En dónde estamos?
—En Villers-Coterets. Sire.
—¿A cuántas leguas de Soissons?
—A seis leguas, sire.
—¿Y a cuántas leguas de París?
—A veinte leguas, sire. —¡Daos prisa!
El perfil del César se borraba: entre aquellas dos apariciones, todo un mundo, y en Waterloo el destino había marcado el final.
… Napoleón había abandonado el campo de batalla en una mala berlina alquilada, escoltado por una decena de jinetes y precedido por un oficial de dragones. En viaje corrido, llegó al relevo de Laon, el 20 de junio de 1815 a las ocho de la noche.
Lecal, el jefe de postas, asombrado, abrió de par en par la puerta cochera, y Napoleón descendió en el gran patio interior empavesado para aguardar a dos miserables cabrioléts en los cuales se habían agrupado el duque de Bassano, Bertrand, Drouot, los edecanes… Luego llegaban los furgones. La comitiva imperial se hallaba compuesta de unas quince personas. Jerónimo llegó ya cerrada la noche en unión de algunos generales. Numerosos laoneses se habían congregado a las puertas del mesón, y consideraban al soberano abrumado, pasearse a todo lo largo de la sala pisando la yerba esparcida aquí y allá.
—Toma, mira a Job contemplando sus ruinas —murmuró un chusco. Pero su broma le costó cara, pues el silencio de la multitud era impresionante. Luego, Napoleón pidió le sirvieran un vaso de agua, y penetrando en su cuarto sostuvo consejo con su estado mayor, pero nada en definitiva fue acordado allí.
Los soldados de todas las armas en fuga, continuaban desfilando por allí «sin volver la cabeza». Pero, de pronto, a eso de las once, entre el tumulto de los que huían sobrevino un oficial general a caballo al que seguían una calesa y algunos criados. «¡Aquí está el mariscal Ney!» gritó uno de pronto. Y el mariscal muy emocionado con el rostro fatigado, se detuvo y penetró en la única pieza alumbrada en dónde se hallaba el Emperador.
La entrevista había sido breve y pronto se vio salir de nuevo al mariscal, reclamar un caballo fresco y partir con el rostro ya más tranquilo y al parecer, completamente sereno.
A medianoche al fin. Napoleón dio la orden de partida; montó en una berlina prestada por el alcalde, atravesó la ciudad en ebullición y tomó la ruta de París: a las nueve de la mañana Napoleón tomaba su baño en el palacio de Elíseo… Al siguiente día abdicaba.
El 29 de junio siguiente, a las diez de la noche aproximadamente, una calesa amarilla, sin blasones, tirada de ¡Viva el Emperador! dados por pequeños grupos de rambulleses. Pero todo fue breve; los postillones con tal de evitar atravesar la ciudad, dieron la vuelta y siguieron por la ruta de Chartres, saliendo por la reja de Gueville. Esta puerta estaba flanqueada por dos pequeños pabellones del siglo XVIII, siendo uno de ellos la casa del guardián. En 1815, este guardián era un granadero que tenía una pierna amputada y condecorado por las manos del Emperador en 1809.
…Su casita está aún allí; el huerto y el grueso embaldosado sobre el cual él ojeaba. Nada ha cambiado de este decorado campestre.
Cuando la calesa imperial se aproximó a la salida del parque, él presentó armas como en los días mejores. El carruaje pasó lentamente y el Emperador divisó al viejo servidor: saliendo de su postración le saludó cariñosamente con la mano y luego, cayó de nuevo entre los cojines. Pero aquel viejo “grognard» le había emocionado, y por eso hasta la cabaña del Buissonet, permaneció con los ojos cerrados y la garganta oprimida… Sus tiempos de gloria se acababan de borrar para siempre. ¡Sic Transit Gloria Mundi!
La calesa siguió por el interminable muro del parque imperial durante más de una hora, para al fin desembocar al camino real… la ruta de Santa Elena.

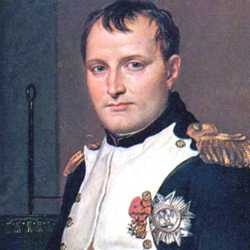












0 comentarios