Por J. A. Albertini, especial para LIBRE
Felipito con la cabeza gacha y rumiando una protesta muda se apresura en cumplir la encomienda. Llega junto a la pequeña y desvencijada construcción de tablas y techo de láminas de zinc maltratado que guarda las herramientas. Un candado grande y mohoso le cierra el paso. Prueba varias llaves y ninguna resulta. Las manos le tiemblan e intranquilo maldice en voz baja. Al fin acierta y el anillo cede con un chasquido leve. Retira el candado de las argollas y la puerta, con chirrío de bisagras, se abre hacia dentro. Un embudo de luz hiere la tiniebla contenida en el espacio. Se acopla con el asomo de claridad que se insinúa por junturas y resquicios y rebota contra varios sacos de cemento que se apilan contra la pared del fondo. Felipito agacha la cabeza y entra. Parpadea y acostumbra los ojos a la oscuridad. Un olor mezcla de pintura, lubricantes, polvo de cemento y suciedad se apodera del olfato. El piso es de tierra. Únicamente debajo del cemento y algún que otro material sensible, de mucho peso, hay entarimados de madera. De las paredes laterales cuelgan tablones que fungen de anaqueles para un sinfín de utensilios de carpintería, pintura, albañilería, jardinería y mecánica.
Una tela de araña se pega al cabello de Felipito. Masculla una palabrota y a manotazos trata de librarse de la red sutil.
Acomodado a la penumbra mira en torno y descubre que el sitio es más amplio, interiormente, de lo que pensó en principio. Sin embargo, el techo es tan bajo que le toca la cabeza. Una segadora de hierba, que rezuma aceite y gasolina, le bloquea el paso. La echa a un lado y busca detrás de la puerta donde, reclinados contra la pared, están los maderos de igual largo y grosor. De uno en uno los pone afuera. Cierra la puerta; coloca el candado y en las espaldas carga los maderos.
Cuando regresa, Generoso fuma un cigarrillo y observa la entrada del cementerio.
-Pensé que habías ido a cazar tomeguines -apunta zumbón.
-No me demoré tanto -se defiende sin mucho vigor. -¡Ya viene el entierro! -Generoso anuncia y busca mejor visibilidad.
Felipito, aún bajo el peso de los troncos, se vira y contempla el cortejo fúnebre que se aproxima.
-¡Coño!; ¡cómo trae gente! -exclama.
-Estos protestantes hacen tremendos entierros -Generoso admite.
-¿Qué hago con los palos? -el muchacho tercia.
-Ponlos allá-dice y apunta con la diestra extendida-. Allá, donde se ve el ángel grande que le falta un pedazo de ala. ¿Lo ves…?
Felipito con la vista sigue la indicación y asegura. -Ya lo vi.
-Bueno; espérame en aquel panteón que yo solo me ocupo de este muerto. ¡ Ah! -exige atención-. La parte del hueco que hiciste no quedó bien.
El muchacho fija la vista en el agujero e ingenuo responde.
-Yo lo veo todo igual…
-¡Carajo!; yo no digo mentiras -se altera-. Cuando te mandé por los palos tuve que emparejar el fondo de la fosa.
Felipito se muerde los labios y parpadea. Un saliveo nervioso lo constriñe a tragar repetidas veces.
Generoso, a raíz de esa primera vez, no cejará en hallarle defectos al trabajo del, por entonces, joven aprendiz. Con los años, y ya muy anciano, cuando apenas podía tirar el pico y manipular la pala con tino, siguió con la misma cantaleta. Cantaleta que Felipito, convertido en un profesional del oficio, llegó a tomar como advertencia fraterna; estímulo para el mejoramiento de su trabajo.
-¡Acaba de irte! -Generoso lo anima.
Felipito se aleja. Para contrarrestar la brusquedad del sepulturero piensa en la caza de tomeguines. Próximo al ángel de ala inservible para volar, con enojo, arroja los palos.
A distancia, examina toda la parafernalia litúrgica que rodea el sepelio. Cantos que prometen una vida futura; oraciones de consuelo y resignación. El sarcófago que baja; el anillo de manos unidas que circunda la tumba y el sonido de las palas y los terrones que golpean contra la tapa de madera, hasta que la tierra vuelve a su murmullo absoluto y unitario.
La tarde se refresca en una brisa lavada en el aguacero que cayó en otra parte, tal vez en Antón Díaz o La Esperanza. Un sol plomizo de nubes lejanas consagra la escena.
La mayoría de los asistentes son jóvenes y visten a la moda con telas de colores claros; ajenas al luto hermético. Una adolescente de cabellos negros recibe en la saya holgada, blanca y amarilla, un golpe de viento que le descubre las piernas. Retira las manos del círculo de plegaria y lucha contra el caprichoso elemento que la muestra y la ciñe en desafío voluptuoso.
Felipito, a la vista de la hembra joven, se remoja los labios; respira hondo y siente un aguijonazo de torpe lujuria.
El sepelio concluye y Felipito es testigo de cómo un humilde y circunspecto Generoso se quita el sombrero y con la mano izquierda lo extiende y acepta propinas.
Dolientes y amigos comienzan a retirarse. Formando grupos dispersos toman la avenida principal. El ruido de las pisadas encima del concreto es más fuerte que el de las conversaciones apagadas.

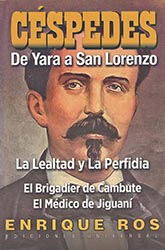











0 comentarios