Por Eladio Secades (1956)
El baile ha ido dejando, rápidamente, de ser un renglón de la vida social para convertirse en motivo de exhibición y de lucimiento. Ahora en los cabarets y hasta en los salones distinguidos hay un tipo de bailador que de pronto suelta a la compañera y en un ensayo de epilepsia se agacha un poco, estira los brazos y se agarra a una silla. O a una columna. O a la esposa de un amigo. Así sigue un rato. Dando brinquitos, Y pidiéndole al elemento que le diga algo.
El danzón viejo tenía la vanidad de su línea, el orgullo de lo clásico; lo sostenía en alto un afán criollo de estética. Lo único que no se les podía perdonar a algunos bailadores de entonces era —por cursi— la creencia de que para ser espada en el danzón, se necesitaba tener el pie chiquito. El calzado de botones con la puntera afinada era hecho a la medida para la paradita en seco en el compás de silencio de aquellos danzones de pan-ran-pan-pan y compañera tímida que durante el descanso no sabía qué decir y se ponía a hablar mal de verano. Ella abría el abanico. Y él se sujetaba las solapas del traje de dril cien. Y los dos sonreían hasta que el timbalero anunciaba que había que volver a bailar. Todo eso fue destruido por los bailadores que vinieron después.
Abrazándose como en un andén, como en un entierro. Pegados como hermanos siameses que hubieren nacido de frente. Fatigándose a gusto. Y sudando a ritmo.
Nuestra juventud se entusiasma con los bailes en todos los jardines. Un homenaje a cualquiera. Una verbena con título que sea una invitación a echar un pie y a acabarse la vida. Los caballeros, cincuenta centavos (medio
billete). Las damas por invitación. Pero entran todas. Las hay que van bailando desde que se apean de la guagua. La víspera de estas verbenas en todos los jardines hay actividad en las casas de empeño. Y al día siguiente hay actividad en las agencias de colocaciones. Porque las criadas no vuelven. Para sacar a bailar a una muchacha, no hace falta presentación. Eso era antes. Cuando los carnets con lapicitos. Y las piezas concedidas por turno riguroso. Ahora el tipo hace una seña desde lejos y la acróbata se persona con los ojos brillantes y las uñas rabiosamente esmaltadas. Antes de agarrarse a la desconocida, el bailador se cierra el saco. Se seca la cara con el pañuelo. Saca el peine y se alisa la melena de mota. Y se voltea para decirle al amigo que lo acompaña:
–Vive esto, varón.
Unos pasitos lentos para entrar en calor. Enseguida una vuelta furiosa hacia la derecha. La parada. La sonrisita sacando la lengua. La vuelta de remolino hacia la izquierda. Y el grito:
–¡Se acabó el mundo!…
Hay bailadores que echan el pecho hacia adelante y esconden la barriga. Como si le estuviesen cayendo gotas de agua en los zapatos. Otros pasan sonriendo. Como si la fiesta se hubiese organizado para que ellos enseñen los dientes. Otros llevan cara de pena. Como si por compromiso estuviesen bailando con la esposa legítima de un compañero. Cuando la esposa legítima todavía está enamorada del compañero. Yo sé de personas que tienen del baile un concepto de maratón. Cultivan el orgullo de no perder una. Terminan con los pies hinchados y las axilas empapadas. Pero eso no lo toman como aviso de que deben bañarse, sino que lo exhiben como testimonio de los que se han divertido de lo lindo. La generación detesta el vals por excesivamente dulce. Es decir, por excesivamente picúo. El vals ha quedado para cuando la señorita de la casa cumple quince. Entonces lo bailan el padre con smoking. Y la “jeune-fille” con el primer traje largo. Y los dos con ganas de que se acabe. El pasodoble es una marcha alegre, urgente, que nos eriza y que nos recuerda que en el colegio nos dijeron que debemos querer a España.
Es la gimnasia-musicalizada de una raza que cuando tiene prisa, no sabe a dónde va. En el pasodoble el hombre no lleva a la mujer. La empuja, la vuelta del pasodoble no habrá logrado su objetivo de digestión heroica en la romería, si el hombre no se echa el sombrero hacia atrás. Y si a la mujer no se le sale un pedazo de refajo. Los norteamericanos inventaron el “blue” para estar con la novia en el baile como se está con la novia en el cine. El “blue” es la prueba del tiempo que pueden estar los enamorados con las caras juntas. Y es también el testimonio de la habilidad de los negros para tocar la trompeta. El “blue” es baile de salón que pudo ser himno de alcoba. Es decir, la canción de cuna de los adultos.
El tango como baile es el milagro argentino de sentir sueño en las caderas. En el tango la mujer debe desmayarse lánguidamente en los brazos de un hombre. Lo que después de todo es el destino humano de todas las mujeres. Si en ese desmayo la compañera es bonita, el tango tiene algo de aventura galante. Si es vieja o fea, entonces el tango tiene algo de accidente. Hay el tango de salón. Los caballeros que lo bailan ponen cara de no estar oyendo la música. Por eso “La Comparsita” es inmortal.
La dama alarga un muslo y eleva la rodilla dentro del traje de noche, en contacto que todavía no ha podido averiguarse si es arte, o pecado capital. De repente la pareja se abre en dos. Por todas partes. Menos por las mejillas. Dan unos pasitos de medio lado. Ella mirándose la punta de los zapatos de nylon. Y él mirándose la puntera de un botín de charol. Que brilla como el cariz de Sugar Robinson. Siempre el boxeador negro nos hace el efecto de que tiene catarro. Y que se ha sonado con el paño del betún. Hay también el tango arrabalero. Que consiste en maltratar a la mujer. Lanzándola hacia afuera. Y llamándola otra vez. Con un tirón de brazo. Es como la
reconciliación después de la tormenta conyugal. A la compañera le gusta el castigo. Porque se aproxima y se acopla como una estampilla de correo.
Lo malo que tiene la mujer que nos quiere es eso. Que se aproxima como una estampilla de correos. Podremos algún día deshacernos de ella, pero siempre se irá arrancándonos un pedazo. La señorita que lleva relaciones mucho tiempo y no se casa es igual que el sello que arrancamos sin haberlo usado. Todavía sirve. Pero ya no pega. Hay músicas que se escriben para que la gente se divierta bailándolas. Los tangos se escriben para que suframos oyéndolos cantar. Menos mal que ya han desaparecido aquellos amigos que presumían de cantar tangos. Y nos preguntábamos si habíamos oído el último lamento del arrabal. Ya estábamos perdidos. Porque nos lo colocaba. Con la voz engolada. Y los ojos en blanco.
De una juventud que ha llegado a lo estridente en las modas y en las licencias sociales, tenía que esperarse un baile a tono con tanta mamarrachada y con tanto exceso. Y un día apareció el cha-cha-chá. Que parece la inspiración loca de una mente enfebrecida por la maldita yerba. El cha-cha-chá es la música con crisis espasmódicas. La pareja se separa y cada cual hace lo que le da la gana. Como en los matrimonios modernos.
El cha-cha-chá tiene resuellos asmáticos. Brinquitos de pugilismo. Estremecimiento de muñeco de cuerda. Es posible seguir hasta el final con la misma letra y con la misma música que empezaron. Pero a los muchachos no les importa. No hay problema. Se para uno frente al otro y se ponen a moverse en goce tal, que en ese momento no cambian la electrola de un bar de barrio por la sinfonía de Filadelfia.
¡Qué sabes tú!…








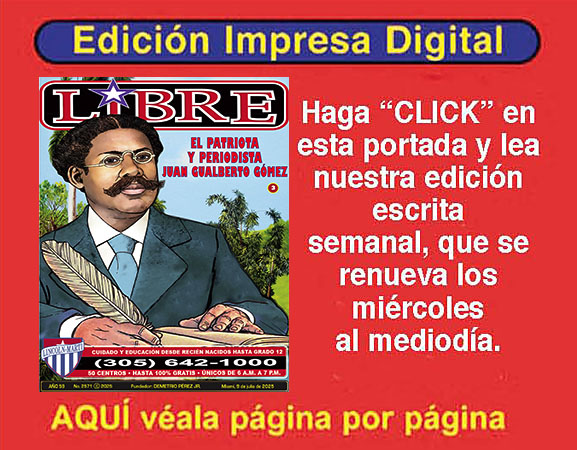
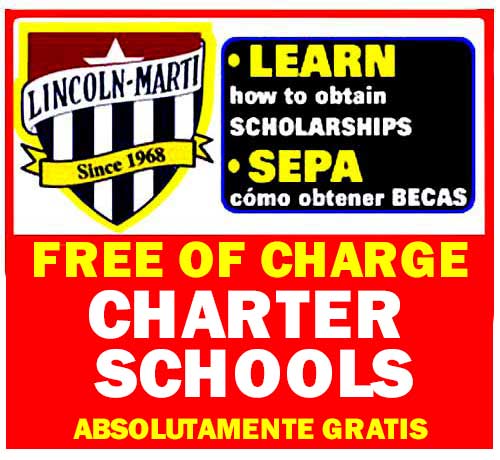



0 comentarios