El pasado domingo 5 de marzo se cumplieron 70 años de la muerte de Stalin en su dacha de las afueras de Moscú. Murió en su cama, sin que fuera posible pasarle factura por sus crímenes. Lo mismo que sucedió con su discípulo Fidel Castro hace seis años.
Mientras tanto, el revisionismo delirante que gobierna en Rusia se ilustra actualmente en cada declaración pública de Putin y con la desinformación que prolifera en los medios de difusión y en las redes que con mano de hierro maneja desde el Kremlin.
Privilegios del actual zar que va a pasar a la posteridad solo con su apellido, igual que el antepasado en dictadura que tanto venera. La rehabilitación del sovietismo y del estalinismo se materializa en la Rusia contemporánea mediante acciones que obsesivamente perfeccionan una tendencia adoctrinadora que empezó a manifestarse desde la accesión al poder de Eltsine en 1991.
Sin acceso a archivos ad hoc y falto de los recursos necesarios para referirme al eco que tuvo en Estados Unidos y en Cuba la desaparición del mayor tirano que conoció el planeta durante el pasado siglo, escribiré hoy glosando acerca de qué ocurrió durante aquellos días en Francia. Hay que recordar que París era para la URSS una vitrina idealizada que debía mostrar al mundo no comunista cuanto el proletariado mundial debía a la patria del socialismo y a su líder omnisciente.
Me he servido de los archivos de la biblioteca del Institut d’Histoire Sociale de Paris, especializada precisamente en todo lo que concierne al comunismo y al sindicalismo en Europa.
Aprovecho de paso para recomendar a quienes gusten de las emociones fuertes la lectura de algunas obras literarias fácilmente localizables en la red como lo es la Oda a Stalin, signada Pablo Neruda. El chileno hizo en ella gala de servilismo, emulando con camaradas galos como Paul Eluard y Louis Aragon, quienes no vacilaron en loar en Stalin «un cerebro de amor».
Me aparto del asunto brevemente para recordar al connotado comunista cubano Nicolás Guillén, cuya presentación resulta inútil en estas páginas: si bien consta en fojas su poesía Stalin Capitán, compuesta en 1941 – sus «a quien Changó proteja y a quien resguarde Ochún», son comoquiera dos versos antonomásticos en la materia – cuando el aciago georgiano cantó el manisero, no consideró oportuno tomar la pluma para inclinarse ante su memoria. Cosa que por enigmática merece hacerse constar en acta.
Volviendo a la Francia que «lloró a Stalin» hubo una verdadera marejada de lamentos que inundó todos los sectores de la nación a comenzar por la sede del Partido Comunista a donde acudieron a presentar sus condolencias prácticamente todas las «clases vivas de la sociedad».
De las universidades al parlamento, pasando por la prensa y hasta por parte del mundo católico, emanaron los discursos más ditirámbicos que fueron capaces de producir no pocos de los espíritus más preclaros del país. Releer toda esa masa de elogios, emitidos desde una posición de supuesta familia entristecida por una pérdida irreparable, lo hace a uno experimentar repugnancia por tales homenajes a un hombre que había sido responsable de la muerte de millones y del encarcelamiento de otros tantos en Siberia.
El periódico L’Humanité se destacó con un título a seis columnas definitivo en primera plana de una edición especial: «Hay duelo en todos los pueblos que se expresan y se inclinan con recogimiento y amor por el inmenso Stalin». Por su parte los sindicatos hicieron énfasis en la generosidad de miles de obreros franceses de diferentes edades quienes, a pesar de sus escasos recursos económicos, no escatimaron y enviaron flores a la dirección del partido y a la embajada de la Unión Soviética, «país hermano».
Rápidamente fue instalada una capilla ardiente en el salón central del principal sindicato de izquierda que estaba por entonces en la céntrica calle Lafayette: como trasfondo al armatoste y a las mesas para firmar en cuadernos que ulteriormente fueron enviados a Moscú, una gran tela exhibía un inequívoco lema: «Gloria inmortal al gran arquitecto del comunismo mundial».
La idea central de toda aquella guataquería podía resumirse en una de las frases cursis que fue repetida: “el corazón de Stalin cesó de latir, pero el estalinismo vive y es inmortal». De manera colectiva los núcleos del partido repartidos en las regiones francesas se concertaron tras otro verso: «Todos los comunistas nos esforzaremos en lo adelante para merecer el calificativo de estalinistas». Con extraordinario cinismo, y no podía ser de otra manera, el semanario Les Lettres Françaises hizo gala de servilismo.
Se trata del mismo órgano al que había demandado Victor Kravchenko después de la publicación de su libro denuncia “Yo escogí la libertad». El juicio público que siguió, de repercusión mundial en 1949, lo perdieron los de «Lettres» pero a pesar del ridículo que los cubrió salvaron la honrilla manteniendo en lo adelante su estalinismo militante que honraron en 1953 cuando falleció su querido guía.
Las afrentas a la decencia de entonces no vinieron en Francia solamente de los comunistas militantes. Representantes de muchos otros sectores saltaron a la palestra para inclinarse ante «el humanismo, los dones y el carácter de Stalin». Lo peor es que toda aquella gente no ignoraba el volumen de los crímenes estalinistas, su crueldad, su incompetencia y su paranoia.
En algunos sectores franceses como el militar la píldora no pasó y hubo protestas que obviamente no fueron repercutidas en la prensa: las loas al jefe mundial de los comunistas eran incompatibles con el sacrificio de los soldados y de los marineros que se estaban batiendo en el infierno anamita combatiendo al Viet-minh, apoyado y armado en parte por el líder soviético.
Lo más grave en toda esta historia abyecta para con la clase política francesa, que no vaciló en sumarse a los hipócritas homenajes, es que durante las negociaciones en Yalta y en Postdam durante la Segunda Guerra Mundial estando Francia ocupada, los soviéticos representados precisamente por Stalin trataron de convencer a ingleses y a americanos en favor del establecimiento de bases extranjeras en el Hexágono, cuando llegara el momento de la victoria sobre el nazismo que ya se veía venir.
Naturalmente toda esta falacia espuria de 1953 se desplomó tres años después con el Reporte Khrouchtchev, leído durante el vigésimo congreso del partido comunista soviético en 1956. Seis décadas más tarde Putin ha retomado mucho de aquellos propósitos laudatorios de marzo de 1953; con su agresión a Ucrania sueña con calzar las botas del bigotudo mariscal sin batallas.
El totalitarismo que se enseñoreó en la Unión Soviética tiene hoy en Rusia una continuidad natural de algo que no se quebró en 1991, cuya apoteosis putinista requiere entereza y constancia por parte de Occidente. Es una batalla en la que todos tenemos que participar a fin de que desaparezcan para siempre los pequeños Stalin que pululan en la arena planetaria.










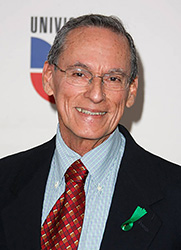

0 comentarios