Por ÁNGEL LÁZARO (1958)
Ramón Sender acaba de dejar bien aclarado que Pío Baroja no fue un misógino, sino un tímido. Cerca de los setenta años todavía don Pío coqueteaba—según nos cuenta Sender— con una viuda de buen ver y una muchacha que estudiaba en París y que sentía una gran admiración por el novelista.
Murió solterón el gran don Pío, en esa tremenda soledad de los solteros empedernidos. Baroja fue quizás un sacrificado al amor materno. Sentía por su madre un cariño inmenso, mezclado tal vez de egoísmo. La madre significaba la tranquilidad hogareña, la comida a punto, las zapatillas de abrigo en el invierno y la manta sobre las rodillas, la chimenea con troncos encendidos, la mesa camilla para escribir sin sobresaltos, en un aislamiento y un sosiego que faltan muchas veces al hombre que tiene mujer, hijos a quienes sustentar y cuidar en su salud, su educación, etcétera.
En este aspecto, Baroja fue un hombre muy poco vital. En cambio, Galdós, si bien es verdad que permaneció soltero, no estuvo inactivo amorosamente. Galdós trabajaba de este modo: se acostaba muy temprano y se levantaba con el alba. A las diez de la mañana ya había hecho su labor diaria: el capítulo de novela que le permitía dar tres, cuatro novelas al año. Terminada su faena, se echaba a la calle, y no sólo a observar tipos de novela, sino a recrear la vista entre el mujerío madrileño. Prefería el elemento popular—como Cajal, el gran histólogo—: modistillas, planchadoras, peinadoras, mozas de rompe y rasga. Su Fortunata, esa criatura estupenda que le dio tema para hacer una de las grandes novelas universales, se ve que está pintada muy del natural. Pero Galdós no está dentro de la generación del 98, aunque esa generación le deba un poco.
Otro del 98 es Benavente. ¿Cómo Benavente pudo expresar tantas sutilezas de amor—de amor de hombre a mujer—cuando es notorio que la mujer no significó ni poco ni mucho en su vida? Cuando Jacinto Benavente era joven se habló de que estaba enamorado de Geraldine Pubillones, tan conocida en Cuba, que era entonces reina del trapecio. Ella conservaba un soneto de Benavente hasta casi entrada la vejez, en que volvieron a verse aquí, en La Habana. Pero don Jacinto nos aclaró las cosas: “El que estaba enamorado de Geraldine era un amigo mío”. Se ve que el autor de “Los intereses creados” hacía de Cyrano.
También se dijo que había sentido cierta predilección por la actriz Rosario Pino, y ahora, a la muerte del grave dramaturgo, parece ser que ha aparecido una supuesta hija de don Jacinto y de Rosario.
Si no en la vida, en el teatro, escribiendo escena tras escena, en casi doscientas comedias, la vida amorosa de Benavente fue intensa, porque el tema del amor está casi siempre presente.
Valle-Inclán fue imaginativamente el Don Juan que nos pinta en las “Sonatas”, es decir, El Marqués de Bradomín. Claro está que tuvo que conformarse con las conquistas modestísimas que por aquel entonces le era posibles al escritor español, pero él las convertía en damas exquisitas o en adolescentes con aire de princesa. En general, el escritor español tenía muy poco trato con mujeres porque su vida social era muy limitada, y la mujer no solía mezclarse en la vida del hombre, que era cosa aparte. Ni en las tertulias literarias de café, ni en el mismo Ateneo se veía apenas elemento femenino. Yo recuerdo unas muchachas alemanas que cayeron por Madrid allá por el año 1935, un poco literatas, que iban por el Ateneo y por el café La Granja, y que no tuvieron recato en manifestar lo poco que se hacía el amor en España. (Ellas expresaron más vivamente).
No era fácil, en verdad, la relación amorosa llevada hasta últimas consecuencias, y a chicas que venían de una Alemania de la primera postguerra, donde bastaba acercarse a la puerta de un cine para lograr la conquista de una muchacha espléndida con sólo invitarla a ver la película, aquella dificultad de relación amorosa que notaban en España les sorprendía más aun por el contraste.
Valle-Inclán, que necesitaba la mujer a toda costa, porque no era un tímido como Baroja, ni un indiferente como don Jacinto, ni el hombre de una sola mujer como Unamuno, debió pasar lo suyo para satisfacer al irrenunciable galaico de buena estirpe que llevaba dentro: vendimias, mozas que hacen cosquillas a los faunos de aldea, hasta rendirlos en las fiestas de la “colleita”, acechos nocturnos cerca del molino … Pero había que intentar las cosas conformándose con el asfalto de la Puerta del Sol, y las encrucijadas de la calle de la Luna, o las oscuridades del Prado madrileño, a medianoche, con lo que cayera. Porque don Ramón debió ser hombre de buen diente. Un barbián como dicen los castizos.
Se casó con una distinguida actriz, Josefina Blanco, que murió, y tuvo hijos. Se convirtió en un hombre hogareño; pero en sus obras— “esperpentos” y “Comedias bárbaras”—se seguía viendo al hombre con buen archivo amoroso, que sabe decir a tiempo la palabra que rinde y echar el brazo por el talle a la mujer en el momento preciso.
Antonio Machado—al que puede considerársele del 98 como a su hermano Manuel—tuvo un gran amor. Lo perdió prematuramente. Pero debió de haber antes algo más que ese amor en su vida, pues él dijo en sus versos:
“Amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario”.
Lo imaginamos un poco errante por los caminos y las posadas de Castilla, mirando con ojos de “cordero degollado” a la buena moza que le sirve el jarro de vino fresco. Era tan humilde don Antonio que debió de conformarse con lo más humilde también en aquella orfandad en que le dejó la muerte de su amor verdadero.
Manuel Machado era más afortunado. Vestía un poco a lo chulapo, y con cierta elegancia cortesana de la que Antonio estuvo siempre muy lejos; se embozaba en la capa garbosamente y se iba a pasar revista por ahí adelante sin hacer gran distingo entre la muchacha de oficio y la declassé. Pero nadie mejor que él definió su actitud amorosa:
“Las mujeres sin ser un Don Juan,
(eso no,
tengo una que me quiere y otra a
(quien quiero yo.”
Se casó también y vivió largos años de matrimonio. Su esposa le sobrevivió, y al morir el poeta se metió en un convento, donde vive actualmente. Don Manuel murió en la tranquilidad del hogar. No tuvo hijos. A pesar de sus versos un poco cínicos—para epatar al burgués—escritos en años de juventud, no tuvo escándalos amorosos e hizo las cosas—que debió hacerlas lógicamente, porque nunca se cortó la coleta en lances amatorios—de la manera más discreta posible. Puede decirse que fue en amor un hombre normal.
Juan Ramón… ¿Es Juan Ramón del 98? El gran Ramón Gómez de la Serna opina que hay que prolongar ese 98 más de lo que suele hacerse usualmente. Así Juan Ramón es del 98. La vida amorosa de Juan Ramón… Su esposa Zenobia hubiera podido contar maravillas de aquel niño grande. El primer gran amor de Juan Ramón parece ser fue María, nada menos que María Lizárraga de Martínez Sierra. Esa es la María que sale tan a menudo en los versos juanramonianos de la primera época, y ya entonces María era un amor imposible porque estaba casada con Gregorio; Juan Ramón les dedica a los dos sus “Pastorales”, se pone más melancólico cada vez, y cada vez hace mejores versos …
Pero si María fue el amor de la adolescencia, Zenobia fue el amor de toda su vida. Juan Ramón amó también normalmente, y escribió, no sin cierto matiz perceptible, dirigido a parte de alguna generación posterior: “La musa de los poetas de mi generación fue siempre femenina”.
De la vida amorosa de Azorín sabemos poco. Pero basta leer su admirable “Don Juan” para darnos cuenta de cuáles han sido sus aventuras. Azorín es un poco tímido también, pero no en la medida ni a la manera de Baroja; Azorín ha sido menos poltrón que don Pío y ha sabido echarse al camino cuando hizo falta, por la ruta de don Quijote. Lo vemos casto, y enamorado de su Dulcinea como el hidalgo manchego, pero, como él, sabiendo que castidad no quiere decir frialdad, ni indiferencia ante el sexo femenino. Hay en Azorín una pasión contenida que está latente en todos sus libros. Por ellos desfilan no pocas mujeres; se ve que Azorín es un gran amador, un Don Juan a su modo. Guardar entre las páginas de un libro la flor que ella tenía en sus manos, y conservar el recuerdo de aquella mirada, del tono con que aquella mujer se dirigió a él entre todos los presentes. ¡Qué gran conquistador de esta clase de conquistas ha debido de ser Azorín!
Esa sonrisa que todos hemos visto en Azorín, un poco disimulada, un poco como hacia dentro, guardadora del secreto recordado, y que le da aire de ausencia, es la sonrisa del conquistador que recuerda el momento delicioso de una entrega espiritual, nunca materializada tal vez, pero que luego él completaría o no—da lo mismo—a su modo, con la aventurilla anónima, con la fruición de la creación literaria, con la posesión de una obra de arte, de un libro primoroso, ejemplar único ¡Cuántos desquites de esta naturaleza, ante la imposibilidad de lograr esa mujer ideal que él pinta en sus libros, y que tantas veces debió de entrever en su vida!
Azorín se casó también. Nunca se le ha visto con su esposa públicamente. Verdad es que en España y en Europa en general el hombre hace vida aparte. La mujer es una cosa y el hombre otra. Azorín ha sido feliz en su matrimonio… a reserva de seguir manifestando en sus libros hasta ahora mismo, el noviazgo perpetuo con esa imaginada mujer—¿qué me dicen ustedes de María Fontán?—joven, adorable que pudiera escribir y que no escribe, que pudiera pintar y no pinta, que pudiera dar conferencias sobre esto y sobre lo otro y no las da, y que se conforma—nada menos—-que con ser mujer, y hacer que sus amigos pinten, esculpan, escriban novelas, dramas, versos, sin que ella parezca darse cuenta (con ese aire de candor no fingido, sino esencialmente femenino) de que ella es la que mueve toda la creación… .
Y hemos llegado a don Miguel de Unamuno. Don Miguel confesaba que no había conocido más mujer que Concha, su Concha. Y con más de sesenta años le escribía sonetos en su destierro de Fuenterrabía. Todo aquel frenesí amoroso contenido—porque don Miguel era un frenético, un místico como Santa Teresa—se convertía en versos. Ahora se han publicado por primera vez casi dos mil poemas inéditos de don Miguel de Unamuno. Un hombre de una sola mujer, y al mismo tiempo, un hombre de aquel fuego interior que lo devoraba tenía que ser una de estas cosas: o monje o poeta.
Había que buscar por alguna parte la válvula de escape. Y don Miguel se ponía a escarbarse el pecho, a sacarse de dentro toda aquella ansiedad—amatoria, claro está — que le comía poco a poco la roca del corazón, porque el suyo era corazón de roca y de fuego, roca hecha fuego, o fuego hecho roca, que ésa era su obsesión: ser raíz en la roca y raíz de roca. ¿Qué mujer podía irle con carantoñas y zalamerías a este hombre? ¿Cómo iba él a entrar en el palique amoroso de un Lope de Vega —tan español a su manera—, en ese juego de si te dije o me dijiste, si me miraste así o del otro modo; cómo iba a perderse en tanta sutileza aquel gran inquisidor de su fin último, aquel insaciable hambriento de inmortalidad?
Una mujer, una sola mujer para siempre, y a lo suyo, es decir a todo lo demás. Que era lo infinito. Eso sí: prole numerosa. Varón cumplido. Había conocido cuando los dos eran niños a su Concha, y ya no hubo para él más mujer en el mundo. Paradójicamente — tan propia de él—tenía mucho de bíblico este hombre de una sola mujer con más hijos que todos los que dejó junta la generación del 98.
¿Y Ortega? De la vida amorosa de Ortega repitamos que, al revés de Unamuno, fue un hombre de vida amorosa con más de un capítulo. No hay más que leer sus ensayos sobre el amor.

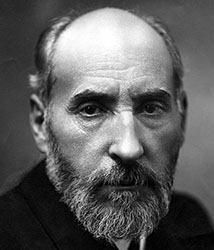












0 comentarios