El concepto de la valentía adquiere otro dimensión cuando se sabe que se está enfrentando al poder real, dictatorial, que dispone de todos los recursos para acabar con quienes se le interponen. Por ello siempre he admirado enormemente a los que han combatido al régimen comunista de Cuba.
Muchos fueron fusilados, o fueron a parar a las cárceles; otros murieron en combates; algunos fueron sometidos al descrédito oficial y a la destrucción moral. Pienso en los alzados del Escambray, en Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel de Fana, Jorge Valls y Ángel Cuadra. Están en mi mente los prisioneros de la Primavera Negra, y hombres como Oscar Elías Biscet, y José Daniel Ferrer.
En esa categoría de hombres y mujeres valientes están los periodistas independientes, y entre ellos Luis Felipe Rojas (San Germán, 1971), un escritor que asumió alejarse de la manada, como me expresó, y enfrentar a la dictadura desde el periodismo.
Poeta, narrador y periodista, tres gestiones que brotan del pensamiento y la creatividad y que requieren de libertad para poder llevarlas a cabo. Luis Felipe Rojas es autor de los libros Secretos del Monje Louis (2001), Animal de alcantarilla (2005), Cantos del malvivir, (2005), Anverso de la bestia amada (2006), Para dar de comer al perro de pelea (2013), Máquina para borrar humanidades (2013), Artefactos (2021) y recientemente El ruido de los libros: Lecturas, voces y caminos (2025).
En el periodismo se ha enfocado en el tema de los Derechos Humanos. En Miami trabajó como realizador radial en Radio Martí y el portal Martí Noticias. Fue corresponsal de la Voz de América desde 2019 hasta su cierre en marzo de 2025. Es autor del blog Cruzar las alambradas.
—Acabas de publicar El ruido de los libros: Lecturas, voces y caminos. ¿Podrías poner el libro en contexto?
Siempre tenía la carcomilla (eso es muy guajiro de mi parte) porque había temas y pedazos de libros, o tropiezos o inicios de libros que se me quedaban por fuera de los géneros que generalmente uso como el periodismo, la narrativa de ficción y la poesía. Hasta que una noche me levanté y me dije que todo eso cabía “revuelto y brutal” –aprovechando que vivo hace 13 años en USA– en un solo libro. Hay reseñas de libros transformadas y reusadas, inicios de un diario, amagos de una novela, un texto largo de non fiction, y mucho de mi pasión por la lectura que es mi segundo idioma.
—En Cuba fuiste parte de la prensa independiente. Cuando te sumaste abiertamente a la oposición pacífica sabías que el régimen te acosaría. ¿Cómo es emocionalmente ese momento, cuando asumes que ya no hay vuelta atrás?
Sentimientos cruzados. El miedo fue mi primer resorte, my sound track. Mucho miedo. Después… recuerda que yo había publicado mi primeros poemarios y pertenecía a esa tropa de “autores publicados” bajo el castrismo, gocé de esos privilegios, claro está. Pero también tenía mucha conciencia crítica desde mis años universitarios, estaba seguro de que estaba en la zona naranja de la historia: muchas mentiras, censura, represión, chantajes disfrazados de política cultural. Al principio fue duro alejarme de la manada y luego, posicionado ya en el periodismo independiente desde la denuncia pura y dura me daba mi poquito de alivio internamente –represión para mí y mi familia aparte. “Cuando asumes que ya no hay vuelta atrás”, tarde o temprano terminas por entender que tienes el mundo por delante.
—En las crónicas recogidas en tu libro cuentas que “He vuelto al antiguo barracón cañero en el que viví unos años cuando era un niño”. Luego te refieres a la relación con haitianos que trabajaban en el central. ¿Cómo era el entorno de esos emigrados a Cuba?
Es algo peculiar de la zona centro-oriental y oriental de la isla. Mis primeros años transcurrieron en Cauto 3, enclavado en San Germán, un macizo cañero de Holguín. Los haitianos moldearon hasta la última gota de sangre de la persona decente y bondadosa que yo pueda ser o no; no conozco otros tan dados a ofrecerse al otro, a la bondad. Humildes, sinceros, de un humor genial a pesar de no haber regresado nunca a la patria que los vio nacer. Y muy respetuosos con sus vecinos. Ese fue mi entorno entre inmigrantes haitianos. Me regalaron su música, su rica comida y su alegría: soy un hombre rico.
—En tu nuevo libro escrito en primera persona, hay episodios sobre tus años en el Servicio Militar Obligatorio. ¿De alguna manera el trabajo en las prisiones de Cuba influyó en la decisión de enfrentarte al régimen?
Ese fue el verdadero despertar mío. Toda la propaganda oficial del Partido Comunista se desvanece en solo 5 minutos dentro de una prisión cubana, siendo incluso Soldado de Seguridad Penal. Allí hay abusos físicos, tortura en modo real, abuso del poder, racismo, regionalismo, desprecio por el ser humano y la ley de la selva a todo color tanto entre los presos como entre todos los entes del sistema carcelario. Eso hizo –secretamente– a mis 20 años al periodista independiente y al opositor y anticomunista que fui después. Las prisiones cubanas son escuelas para desaprender todo el adoctrinamiento comunista… es gratis, además.
—Trabajaste hasta hace muy poco en La Voz de América (VOA). También lo hiciste en Radio Martí. Ha habido cambios, cierres, despidos. ¿De qué manera crees que puede afectar el tácito cierre de estos medios en el proyecto de llevar la voz de Estados Unidos, su sistema democrático y la libertad a otros pueblos, fundamentalmente a Cuba y otros donde la izquierda trabaja captando a la juventud?
Imagínate, mi hermano. Yo crecí escuchando la Voz de América en onda corta, y Radio Martí, prohibidísima y sancionada después. Soy del número reducido de cubanos que ha tenido el privilegio de haber escuchado las noticias y la música prohibida tanto en la VOA como en Radio Martí, haber sido entrevistado estando en Cuba por la represión a que fueron y son sometidos mis paisanos y luego llegar al destierro y haber trabajado en ambos medios y poder hacer lo mismo: entrevistar a otros cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses víctimas de la represión.
El cierre de cualquier medio de prensa es una herida en el corpus de la sociedad: sea en dictadura o democracia. Las acusaciones de “mal manejo de presupuesto” no justifican que en la Argentina de Alberto Fernández o el Perú de Pedro Castillo no escuchen y lean y conozcan sobre un modelo democrático imperfecto como el de EE.UU., pero abalanzado hacia el mejoramiento desde la libertad del individuo mismo.
—¿De qué manera crees que podría influir la literatura escrita en el exilio en una Cuba futura y libre? ¿Crees que hay interés en la Isla por conocer a los escritores del exilio?
Siempre me gusta ponerme de ejemplo a mí mismo. Un guajirito de San Germán tuvo acceso a toda la literatura de Reinaldo Arenas, ¿cómo?: pidiendo libros en la antigua Oficina de Intereses de EEUU en La Habana. Toda la Lydia Cabrera proscrita que quise la leí clandestino en Cuba; ejemplares fotocopiados de la revista Mariel, en fin.
La labor de los escritores, editores, promotores culturales, albaceas y personas de bien que ponen lo mismo un dólar que mil, va a seguir cimentando la historia de una creación literaria de ficción, política y ensayos sobre el desastre castrocumunista y la esperanza de un pueblo en destierro que nunca se ha rendido ni ha hecho oídos sordos a la desgracia. La isla lee clandestinamente a los desterrados, el destierro tiene la cabeza y la pluma para escribir en el exilio, pero el corazón dentro de Cuba, enraizado allí.






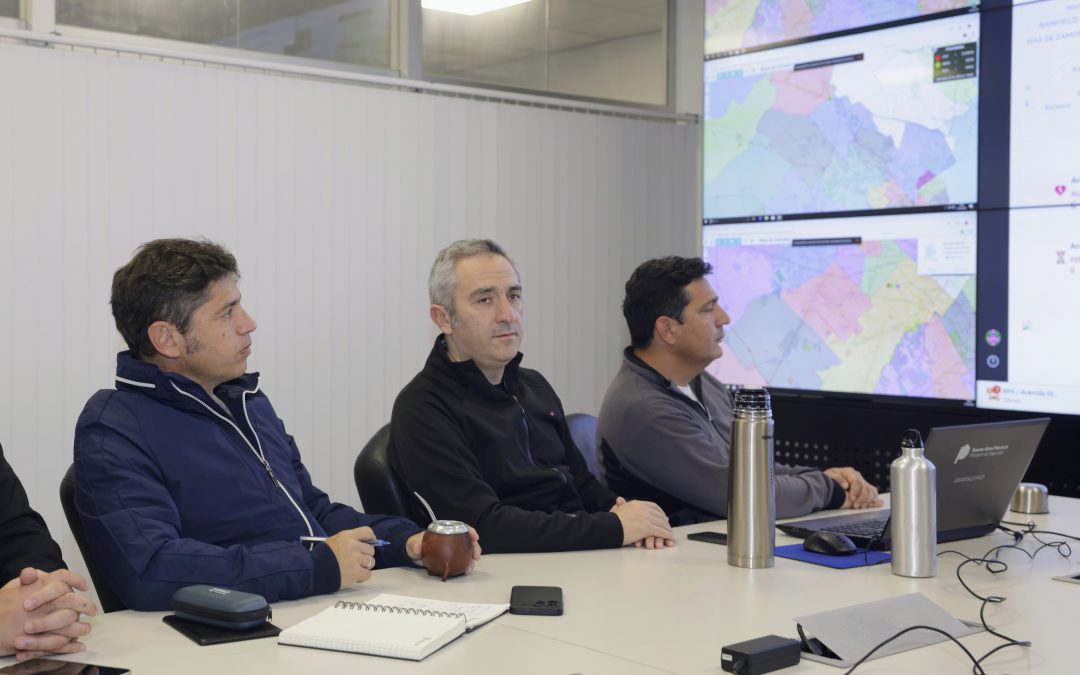

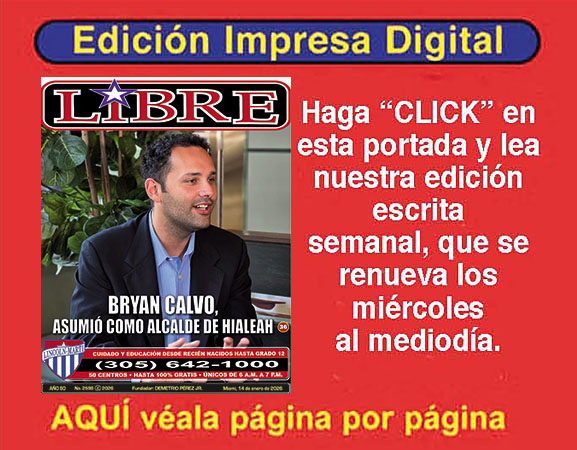

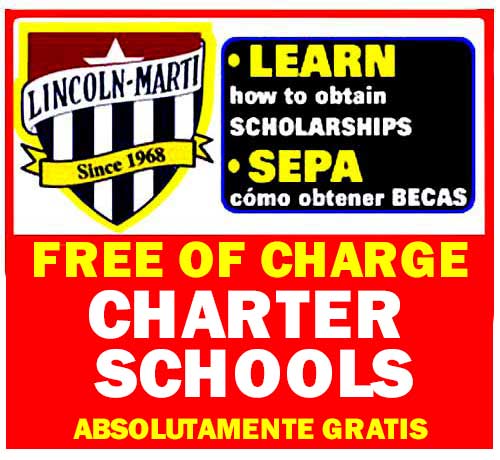


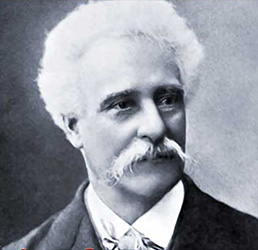
0 comentarios