Por Berta Díaz-Martínez (1950)
De entre las tradiciones que nos legara la madre patria una de las pocas que subsiste es la de la mantilla de blonda enmarcando el rostro de nuestras mujeres el Jueves y el Viernes Santo.
Así, en esta Semana Santa, volveremos a ver esas como pequeñas estampas escapadas del gran escenario de Sevilla. De ese escenario hechizado y riente de la Sevilla en primavera que por un instante se torna severo y dramático para interpretar, como ninguno de España es capaz de hacerlo, la Divina Pasión.
Es que el alma sensible, melancólica y ardiente a la vez, del sevillano vive en toda su intensidad la ternura y el dolor que le inspira la tragedia cristiana y que tan bien traducen:
“Míralo por donde viene
El Señó del Gran Podé:
Por cada paso que da
Nace un lirio y un clavé”.
Y, el alma cubana, que tantas veces se ha dicho hermana de Sevilla, también volverá a comprender y sentir ese Supremo Dolor a través de sus mujeres.
Aunque no sintamos ni el redoblar de los tambores y el alarido de las cornetas; ni aparezcan los hábitos tenebrosos de los encapuchados; ni retruenen los cascos de los caballos de los centuriones sobre las empedradas calles; ni veamos oscilar en las manos de los penitentes los cirios de la fe, creeremos estar transportados a ese escenario único de la Plaza de San Francisco o el atrio de San Gil.
Nos bastará ver arrodilladas a nuestras mujeres junto al Cristo yacente, la oscura filigrana de la mantilla velando a medias sus rostros y los ojos cuajados de lágrimas para transportarnos a la tierra hermana y castiza. Y, hasta nos parecerá sentir brotar, de improviso, de los labios femeninos la conmovida saeta a modo de plegaria:
“¿Quién me presta una escalera
Para subir al madero,
Para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?”
Ahora, retrocedamos unos cuantos siglos si queremos saber cómo la mantilla se introdujo en España y cómo llegó a ser característica y símbolo de su pueblo.
Es indudable que tiene su origen en los primitivos mantos orientales traídos por las razas islámicas cuando invadieron la península ibérica. De ahí que aún se siga llamando “lalán” a los añosos velos de encajes. Pero, desde que apareció envolviendo figuras, lo que en el futuro iba a convertirse en la mantilla que hoy conocemos, se recató en las sombras.
Y si se recató en las sombras es porque solía frecuentar lugares santos. Tan jacarandoso, como para que el inolvidable Quevedo la mencionara:
“Isabel, que se las pela,
soltó la taza y el jarro,
y terciando la mantilla
ya en el hombro, ya en el brazo,
dijo: Señora Catalina,
¿De qué sirven arrumacos
ni mirarnos entre dientes?
Parece que somos santos”.
En los comienzos del siglo XVII, pues, sigue siendo como un manto; larga, de bayeta o paño, y llevada solamente por mujeres de dudosa condición.
Durante el reinado de Carlos III comienza a generalizarse su empleo, todavía en telas recias y generalmente bordeadas por un vivo de terciopelo, como las que usan actualmente en sus trajes típicos las lugareñas de León y de Galicia.
Las pinturas de aquellos tiempos no la representan, en algunos escritos de la época se le menciona.
Vemos cómo la mantilla, el sombrero chambergo y la capa típica tuvieron que ver alguna vez con el pan, el tocino, el aceite y el jabón; si no tan románticos como los primeros igualmente necesarios para el pueblo español.
Desde 1788, al comienzo del reinado de Carlos IV, no sufre mayores alteraciones. Sin embargo, es por esa época cuando marca el estado y rango de la mujer. Las de edad llevaban manto, las viudas toca y las majas y jovencitas mantillas de esparto blanco, con encajes de terciopelo o seda y las artesanas de tafetán.
Este es el momento en que el manto se adorna de picos, moños, lazos y madroños, se hace coqueto y pícaro para adquirir su calidad neta de mantequilla. Por eso las jovencitas, las pepillas de aquella época, dan el paso de avance copiándola de la indumentaria de las majas.
Y, ¿cómo eran las majas?, ¿De dónde se deriva su nombre? La palabra majo, maja, viene de mayo. Mes de la alegría y de las flores, de la plenitud de la primavera, cuando el pueblo aprovechaba la euforia de la estación para vestir sus mejores galas. Las majas son, pues, alegres, mujeres del pueblo, que, en su porte, acciones y vestidos, reflejan un espíritu de libertad y de exuberante arrogancia.
Esa gracia picante, audaz y sensual de las majas madrileñas nadie supo glorificarla como Don Francisco de Goya y Lucientes.
Personalidad múltiple que oscila entre lo frívolo, lo carnal y lo ideológico, ninguna de sus facetas se atenúa o declina. Ya en los grises plateados de sus cortesanas de blanca peluca, o en la fiereza sangrienta de sus escenas de toros o de guerra, como en el encanto nunca igualado de sus “Caprichos”, Goya es siempre el mismo maestro, renovador y visionario. Pero el pueblo parece presentir que es en sus majas donde mejor ha quedado apresada el alma castiza cuando pone en la copla, que ha corrido de boca en boca, la inquieta interrogante:
“De las majas de Goya
mi majo tiene una duda:
¿Cuál de las dos es más maja
la vestida o la desnuda?
Es por eso que en los óleos, aguafuertes y dibujos del insigne pintor es donde mejor se puede apreciar la clase de tela, la hechura, y el modo de llevar la mantilla en aquella época. En las “Majas del balcón”, por ejemplo, vemos que son de encaje, llevadas sencillamente. Mientras que en el retrato de la reina María Luisa, el negro encaje se realza con teja mediana y lazos de seda.
Parecerá quizá un poco extraño que una reina se engalanase con el típico traje de la mujer del pueblo si dejamos pasar por alto que es desde 1800 cuando una oleada de casticismo invade las costumbres y el arte. Al siglo XVIII se le ha llamado, con razón el siglo de oro de los atavíos populares y muchos de los que aún se usan en ocasiones solemnes adquieren en ese tiempo su forma definitiva. Son de finos paños, de ricas sedas, bordados en oro y en colores porque, en realidad, son los trajes señoriales, abandonados por las clases altas para seguir las modas francesas, que han sido adoptados por las clases rurales.
Y, es paradójicamente, en este siglo de oro del atavío popular cuando las grandes señoras visten, a su vez, las prendas populares. A ello les obliga el pueblo español que herido en tan arraigados sentimientos como el religioso y monárquico por las convulsiones de la Revolución Francesa, empieza a perseguir con sus insultos a todo el que se atreve a salir a la calle vestido por el último figurín de Patria. Por eso, no le queda más remedio a la aristocracia que refugiarse en las galas castizas que tan celosamente había sabido guardar el pueblo.
Tenemos así, que es a fines del reinado de Fernando VII cuando realmente las damas de clase elevada hacen de la mantilla su prenda diaria. Y es que entre 1830 y 1850 cuando la mantilla grande, de blonda, tiene su mayor auge.
Tal vez con una justa compensación por haber desarraigado los atavíos típicos durante tanto tiempo la moda francesa adopta la mantilla alrededor de 1853. El milagro lo realiza una española, Eugenia de Montijo, al casarse con Napoleón III.
En la época de la Restauración, España vuelve a estar de moda y la indumentaria de las damas, lógicamente, se ve influenciada por lo castizo, aunque muy arbitrariamente. Los enamorados de los pintoresco, como Víctor Hugo, Gaurtier y Alfredo de Vigny, cultivan la nota española. Las litografías de Daveria popularizan el traje de manola y los periódicos y revistas franceses frecuentemente mencionan o representan la mantilla.
Después, cuando en toda Europa va decreciendo la moda romántica y cuando en la misma España sube al trono la reina que, como Isabel II, gusta ataviarse a la moda francesa, la mantilla va opacando su esplendor y es usada principalmente en fiestas populares y religiosas. De noche, sin embargo, refulgían en los palcos y lunetas de los principales teatros las bellas madrileñas tocadas de blancas mantillas y adornadas de flores.
Antes de quedar definitivamente relegada a las celebraciones tradicionales la mantilla vuelve a tener un gesto de rebeldía.
Ocurre durante el reinado de Amadeo I de Saboya, nacido en Turín y llamado a ocupar el trono de España en 1870. Para protestar contra esta dinastía extranjera las damas usan frecuentemente la mantilla y la peineta. Pero hay un ministro del Rey dispuesto a acabar con aquella ostentación que se le antoja burla y que trama el más espectacular de los finales para esta pintoresca “Conspiración de la Mantilla”.
Aprovechando que las más encopetadas damas, luciendo orgullosas sus mantillas y tejas, se reclinaban en los coches que atravesaban el Paseo de Recoletos rumbo a la Fuente Castellana, el Ministro de Amadeo mandó introducir un coche ocupado por mujerzuelas abigarradamente vestidas de rojo, con pomposas mantillas y enormes peinetas.
Confusas y abochornadas por aquella intempestiva aparición que tan ridículamente las caricaturizaba, las damas y sus acompañantes hicieron huir sus lujosos coches del paseo a la desbandada.
La estratagema del ministro del Rey había triunfado.
Ya a principios del siglo XX la mantilla es usada en España, como hasta nuestros días, solo para ir a los toros y durante las conmemoraciones de Semana Santa. Es la que ha quedado definitivamente implantada. La misma mantilla de encajes barrocos y pesados como la de blonda, tan familiar en Cuba– pequeños burelitos de seda cubriendo una malla de tejido muy abierto –que no ha llegado a popularizarse aquí.
Es y, ya lo saben ustedes. Serán pocas y muy pocas las cubanitas que rechacen la tradicional prenda de tan fuerte arraigo en el alma de España. Pero al verlas, nos parecen pequeñas estampas escapadas del escenario solemne de la Sevilla de la Pasión.
¡Un girón del alma de la madre patria que se niega a morir!



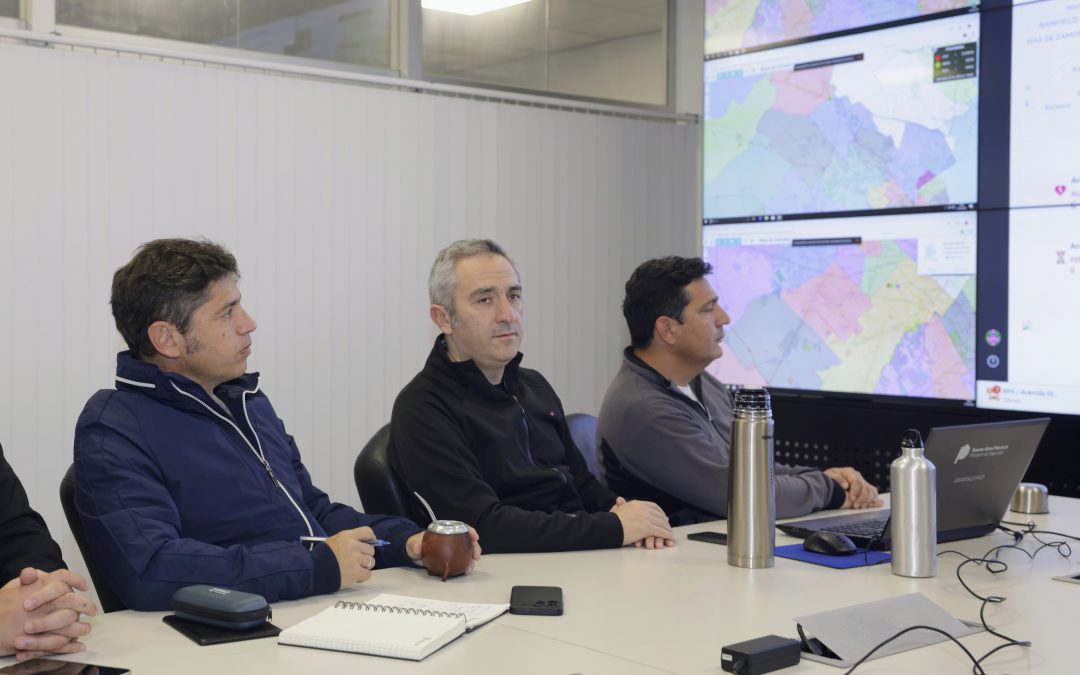




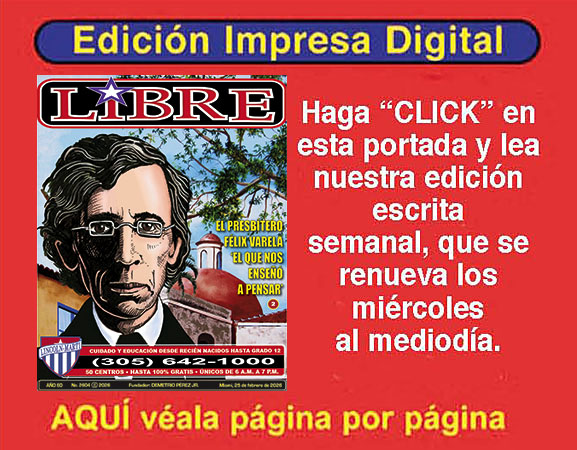

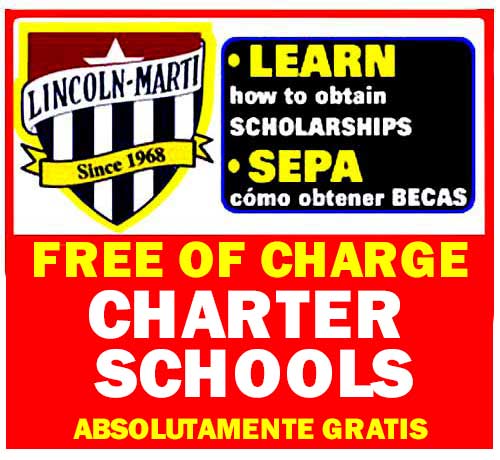



0 comentarios