Por Álvaro J. Álvarez. Exclusivo para LIBRE
Tenemos que dejar claro que, en Cuba, después del 1° de enero de 1959 todo lo que sucedía era idea de Fidel Castro o permitido por él.
Por tanto, los creadores de las UMAP, entre otros objetivos, se propusieron, sin ninguna base científica, hacer que muchos hombres cambiaran su orientación sexual o sus creencias religiosas o políticas.
Algo muy parecido al invento soviético, la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional, abreviado como GULAG.
En su discurso del 13 de marzo de 1963, es donde se encuentran las primeras pistas que luego darán lugar a medidas como UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). En esta ocasión, Fidel Castro habló de la necesidad de luchar contra el pasado, sus ideas reaccionarias, sus hábitos nefastos y sus vicios. En primer lugar, criticó a las nuevas denominaciones religiosas que estaban expandiéndose por los campos cubanos, cuyo origen norteamericano ya las hacía sospechosas de pro-imperialistas. De manera específica, se mencionó a los testigos de Jehová, con su negación a usar armas y a jurar bandera, a su vez cuestionó al Bando Evangélico de Gedeón, con su obligación de respetar el sábado como día del Señor y a la Iglesia Pentecostal, cuyo Instituto Bíblico era dirigido por un norteamericano.
Un apartado especial dentro de este discurso lo ocuparon los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, pero sobre todo entre ellos, los pepillos vagos, hijos de burgueses con unos pantaloncitos demasiado estrechos y los de guitarrita en actitudes elvipreslianas porque la sociedad socialista no debía permitirse degeneraciones.
No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles torcidos. Hay unas cuantas teorías, yo no soy científico, no soy un técnico en esa materia, pero sí observé siempre una cosa: que el campo no daba ese subproducto.
Dos años después, los efectos y las ideas del discurso del 13 de marzo aún circulaban en la prensa oficial, preparando el terreno para que la creación de las UMAP pareciera necesaria e incluso demandada por algunos sectores de la intelectualidad.
La figura del folclorista y literato Samuel Feijóo Rodríguez (1914-1992) resultó destacada en una campaña llevada a cabo contra el sector intelectual. En abril de 1965, en su sección habitual del periódico El Mundo, Feijóo comenzó a publicar una serie de artículos muy significativos que muestran el espíritu de la época, el más directo de los cuales se titula “Revolución y vicios”. En este escrito, Feijóo hace un análisis de los vicios heredados de la sociedad capitalista anterior, considerando ya liquidados el tráfico de estupefacientes, la prostitución y los juegos de azar. Pero cree que aún quedan por eliminar al alcoholismo, el juego de gallos y el homosexualismo campeante y provocativo, al que considera uno de los más nefandos y funestos legados del capitalismo y cuyos focos son las ciudades. En cuanto a esto, afirmó: “En una ocasión Fidel nos advirtió que en el campo no se producen homosexuales, que allí no crece ese producto abominable, cierto, las condiciones de virilidad del campesinado cubano no lo permiten”.
Como verán no me equivoqué al iniciar este escrito con la seguridad que el UMAP tenía su Meiosis en la mente el dictador de Birán.
En el periódico Granma se publicó el jueves 14 de abril de 1966 un artículo de Luis Báez, “Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP)”, donde se explicaba el sentido oficial que tenían estas unidades militares como una solución a la inquietud de la dirección revolucionaria sobre los jóvenes desubicados, que ni estudiaban, ni trabajaban, ni cumplían con el servicio militar obligatorio, considerado como un honroso deber (aún obligatorio para todos los varones cubanos que lleguen a los 18 años). Las UMAP, según Báez, no se concibieron para castigar, sino con un fin educativo.
Según la prensa de la época, en noviembre de 1965, se discutieron estas ideas y se propuso la creación de las UMAP. Estas estaban dirigidas por el comandante Ernesto Casillas, miembro del Comité Central; el segundo jefe era el comandante Reinaldo Mora; el jefe de instrucción fue el comandante José Ramón Silva; como jefe de Estado Mayor estuvo el primer capitán José Sandino; el jefe de la Sección Política fue el primer teniente Walfrido La O Estrada. La jerarquía y el vínculo político de esta dirección sugieren que estas Unidades no eran una tarea de segundo orden para el proceso revolucionario.
El primer testimonio de alguien no cubano sobre los campos de la UMAP proviene del periodista canadiense Paul Kidd (1932-2002) que recorrió Cuba durante 12 días (entre agosto y septiembre de 1966) y fue expulsado el 8 de septiembre de 1966.
Acababa de regresar de un viaje no autorizado a Camagüey, donde tuvo la experiencia única de rastrear el Céspedes Dos, un campamento de trabajos forzados escondido en los campos de caña de azúcar del Central Céspedes situado entre Piedrecitas y Florida.
El 9 de noviembre de 1966, Paul Kidd, publicó su artículo Castro’s Cuba: Police Repression is Mounting en el periódico Deseret News de Salt Lake City, Utah, dando a conocer la existencia de las UMAP.
En su escrito describe el campamento cercado con muchos alambres de púas (21), custodiado por 10 guardias de seguridad y albergaba a 120 internos, entre ellos testigos de Jehová, católicos romanos y aquellos a los que el gobierno denomina vagamente inadaptados sociales. Las edades de los reclusos oscilaban entre los 16 y los más de 60 años.
Ninguno de los internos recibió armas, todas las armas estaban bajo el control de los diez guardias que lo dirigían. Los internos trabajaban un promedio de 60 horas a la semana por un ingreso mensual de 7 pesos.
Todos estos hombres, los del primer y segundo llamado, los buenos, los regulares o los malos, recibieron una de las peores sanciones que se le puede aplicar a un ser humano: la humillación.
Por más de 50 años José Rolando Valdés no contó que él mismo se tuvo que arrancar una muela a sangre fría con una cuchara, ni que fue golpeado y tirado sin ropa por 4 días en un calabozo. Tampoco dijo que fue obligado a seguir trabajando en un campo de caña con un brazo lastimado por un machetazo. Sentía vergüenza, así que casi nadie supo sobre el trabajo forzado y vejaciones que padeció.
Durante más de cinco décadas calló sobre su reclusión en las UMAP.
Entre 1965 y 1968, Fidel Castro amparado en la Ley 1129 del 26 de noviembre de 1963 que estableció el Servicio Militar Obligatorio (SMO), comenzó a recluir hombres con edades entre los 18 y 26 años en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Aquel fue un experimento social que no solo buscaba higienizar el país de todo aquel que no encajara con el molde del hombre nuevo, sino también disponer de miles de brazos obligados a cortar caña.
Hoy, a sus 72 años, José Rolando recuerda los camiones que iban por cada pueblo y ciudad recogiendo a los jóvenes que el PCC miraba con recelo. Las categorías para la reclusión eran diversas: religiosos, homosexuales, no simpatizantes con el comunismo, otros que no trabajaban ni estudiaban y por eso eran considerados con alto potencial delictivo, guardias castigados, etc. Aunque nunca lo tuvo claro, Valdés podría pertenecer a esta última categoría.
En 1965 comenzó su servicio militar como guardia de la Marina en el municipio de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río. Ahí estuvo unos pocos meses hasta que secuestraron unas lanchas torpederas y como consecuencia la mayoría de los chicos que estaban en ese campamento acabaron, sin muchas explicaciones, en un camión que los llevó hasta el centro del país.
“Cuando llegué a la nueva unidad mi primera reacción fue negarme a usar el uniforme, no entendía por qué estaba allí y no lo acepté”, recuerda.
Como consecuencia de su insubordinación fue golpeado por los guardias, que lo lanzaron en ropa interior a una celda durante cuatro días. “Así aprendí a quedarme callado y esperar que terminara aquel infierno sin causar problemas”.
Había llegado al Central Violeta (luego Primero de Enero), un campamento donde estaban recluidos homosexuales y cristianos. “En las noches había un sargento que metía a los chicos afeminados en un tanque de agua fría desnudos hasta que perdieran la conciencia”, confiesa José Rolando con la voz cortada. “Los oíamos sufrir sin poder ayudarles. Es una de las cosas más tristes que he visto”.
Los castigos en las UMAP, según está documentado por varios investigadores, podían ir desde los insultos verbales hasta el maltrato físico y la tortura. Víctimas de estos campos enumeran también, entre las formas de violencia, la práctica de enterrarlos en un hueco y dejarlos con la cabeza fuera durante varias horas y les acercaban hormigas bravas. A otros los ataban a un palo o a una cerca y los dejaban durante la noche a la intemperie, expuestos a los mosquitos.
Podemos encontrar libros donde los autores documentan con testimonios, fotografías, revistas psiquiátricas cubanas y bibliografía específica, prácticas concretas de tortura, disciplinamiento y rehabilitación heterosexual hacia varones homosexuales, así como jóvenes afeminados mediante el dispositivo médico-psiquiátrico y policial entendido como política de estado durante el funcionamiento de las UMAP.
Se calcula que alrededor de 800 homosexuales estuvieron expuestos en sitios como este.
Las unidades que recuerda José Rolando eran albergues largos donde dormían cientos de muchachos sobre camas de saco con colchonetas delgadas. Los baños estaban afuera y olían mal. Las cocinas eran de leña y la comida era escasa. Para el desayuno tomaban un vaso de agua con azúcar y un pedazo de pan. Unas cercas altas los separaban del exterior e impedían las fugas.
“Nos levantaban cada día a las 6:00 a.m. y volvíamos del campo de caña casi 12 horas después. En la noche, luego de la comida, nos formaban y comenzaba la lectura y debate de textos políticos. Comenzaba el adoctrinamiento cuando ya no tenías fuerzas ni para pensar”.
Han pasado más de 50 años, pero José Rolando puede recordar casi todo de allí: Olores, sensaciones, maltratos, las voces de los sargentos, la soledad, etc.
En el tiempo que estuvo recluido, José Rolando Valdés fue trasladado del Central Violeta a la Cárcel de Morón donde vivió en condiciones de hacinamiento con presos comunes. De ahí lo llevaron a Vertientes (30 km al sur de la ciudad de Camagüey) para seguir cortando cañas hasta el cierre de los campos. Allí dice que conoció a Pablo Milanés (1943-2022).
Por todo un mes con jornadas de 12 horas, a José Rolando le pagaban 7 pesos y sigue contando:
“Allí éramos esclavos, sin saber por qué. Los guardias nos vigilaban todo el día para asegurarse que estuviésemos cortando caña. Ni siquiera enfermo o herido podías descansar”.
Cuando este hombre habla de las UMAP las define como una especie de asfixia que lo enloquecía a ratos. Quizá por eso, algunos de sus compañeros se automutilaban para escapar. Otros, por su parte, no lograron salir con vida. “Allí hubo suicidios y asesinatos”, rememora.
Aunque no lo presenció, dice que en su campamento mataron a un joven abakúa. Antes fue situado un par de veces frente al pelotón de fusilamiento. Las dos primeras serían una suerte de tortura, un simulacro sin balas. Pero en la tercera, las armas sí estaban cargadas.
En junio de 1968 pararon el trabajo en el corte de caña. Les anunciaron que era el fin de la UMAP. Los hombres saltaban de la dicha. Costaba creerlo. José Rolando volvió a casa después de unos 30 meses. Su familia siempre creyó que salía de La Marina.
José Rolando dice que tuvo suerte porque logró salir de allí y continuar su vida. Se mudó para San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, donde nadie conocía su pasado. Se casó con una chica de ese pueblo y trabajó como cantante en un cabaré nocturno hasta emigrar a EE. UU en 2002. En todo ese tiempo no volvió a mencionar las UMAP.
“Son demasiados los recuerdos atroces y hasta hoy nadie ha pedido disculpas siquiera. ¿A quién debo culpar por mi sufrimiento en la UMAP? O por los años que me robaron y todos los horrores que vi allí. Aunque salgas con vida, a un lugar así no sobrevives del todo”.
El 7 de mayo de 2020, Edmundo García Gómez, un castrista en Miami, le preguntó a Mariela Castro Espín sobre el UMAP, esta fue su respuesta: “A su juicio, esos campos de trabajo es un asunto muy sobredimensionado y distorsionado, los comparó con las escuelas al campo”,
María Josefa Riera Villafuerte más conocida como Pepita Riera investigó los aparatos represivos del régimen cubano. Murió en Miami en 1998. Riera aseguró que las técnicas suministradas por el profesor José Ángel Bustamante O’Leary (1911-1987) a la policía política eran diversas, aunque aquí daremos a conocer tres.
Una de ellas, conocida como la tortura del frío, consistía en encerrar al preso en un calabozo refrigerado a muy bajas temperaturas. En ocasiones, a los reclusos se les ponía desnudos en un cuarto para azuzarle dos perros pastores alemanes, fieros y especialmente adiestrados. Otro de los métodos recibió el nombre de tortura de la campana. Se trataba de amarrar fuertemente al preso, sentado en una silla, cubriéndolo con una gran campana que, a intervalos de pocos minutos, durante varios días, es intensamente percutida mediante un mecanismo eléctrico.
Muchos médicos castristas pensaban entonces que el trabajo podía ser un método efectivo para el tratamiento de la homosexualidad. En un artículo publicado en 1969, citaba un experimento que consistió en reunir en una finca un grupo de homosexuales y obligarlos a hacer trabajos rudos con plena exposición al sol, con la idea de que al desarrollar en ellos la fortaleza física, sus cualidades masculinas se desarrollarían y las femeninas se atrofiarían. Al parecer, los resultados no fueron muy alentadores para el proyecto masculinizador.
Los psicólogos diseñaron un patrón A, es decir, afocante, para distribuir a los homosexuales en un esquema de clasificación comprendido en un rango de cuatro escalas: A1, A2, A3 y A4.
El que soltaba las plumas y que además no tenía ninguna integración revolucionaria ni le interesaba y había manifestado un interés por salir del país, era considerado como A4.
A los que se fugaban de las UMAP y desafiaban la autoridad del ejército también los mandaban a hospitales psiquiátricos. Eduardo Yanes Santana fue uno de ellos. Después de ser sorprendido en un acto de fuga, fue internado en Mazorra (Hospital Siquiátrico muy cerca del aeropuerto de Rancho Boyeros) y presenció también las torturas con electroshocks y le suministraron drogas y sedantes, que le ocasionaban confusión mental, desorientación, mareos y diarreas.
El avileño José Luis Llovio Menéndez nació en 1936, empezó a estudiar medicina en La Universidad de La Habana hasta que fue cerrada en 1956, siguió la carrera en la Universidad La Sorbona de París y era un gran simpatizante del 26 de Julio. Al regresar a Cuba trabajó en altos cargos del castrismo y estaba relacionado con las principales figuras del gobierno, hasta caer en desgracia y fue enviado a los campos de la UMAP, desde principios de 1966 hasta junio de 1967, por acusaciones de corrupción. Como más tarde se convirtió en médico del campamento, presenció de primera mano el abuso físico que recibían algunos internos. Vio a un joven Testigo de Jehová colgado de las manos de lo alto de una asta de bandera. Llovio lo bajó y le curó sus manos, que estaban en carne viva, ensangrentadas, entumecidas y amoratadas.
Durante una tarde, Llovio fue enviado a brindar atención médica a la unidad Malesar, un campo para homosexuales situado en Mangalarga en la zona del Central Cunagua, 35 km al este de Morón. Allí, Llovio describió la condición física de los internos como deplorable. Como médico, trató a pacientes cuyos cuerpos estaban cubiertos de picaduras de insectos y otros que tenían moretones por las palizas recibidas. Los internos que Llovio trató en el campo homosexual le dijeron que muchos de sus privilegios, como recibir visitas y correo, eran suspendidos arbitrariamente. Además, los guardias del campo practicaban una amplia gama de abusos: obligaban a los internos a trabajar después del anochecer, enviaban a trabajar a los internos enfermos, golpeaban regularmente a los internos mientras trabajaban, obligaban a los internos a permanecer de pie en posición de firmes todo el día bajo el sol y obligaban a los internos a permanecer desnudos en las zanjas de aguas residuales del campo.
Para tomarse un respiro de los campos, muchos internos se mutilaban para poder ser transferidos a un hospital.
Un interno católico informó que vio a un hombre homosexual ahorcarse en el campamento donde él estaba.
José Blanco, quien fue transferido del SMO regular a la UMAP por admitir que consideró la posibilidad de emigrar de Cuba, también recordó casos de internos que se suicidaron en campos no para homosexuales.
Ramón Lamadrid, joven católico que después de haberse fugado de uno de los campamentos fue tiroteado al salir de la casa de sus padres en Marianao, lo llevaron al Hospital Naval, donde dos semanas después falleció. El certificado de defunción no indicaba la causa de la muerte.
Félix Luis Viera nació en Santa Clara en 1945, con 21 años lo metieron en junio de 1966 en el UMAP por casi seis meses. En su libro Un Ciervo Herido habla sobre los primeros llamados a las UMAP en octubre de 1965 y que sufrieron mucho. Los del Segundo Llamado, en junio de 1966, tuvieron algunas ventajas en relación con los primeros.
Fueron reducidas las alturas de las cercas (los hilos de alambre de púas fueron disminuidos), la comida en agosto 1966 fue mejorando y el trato de los oficiales se humanizó algo. Aunque el trabajo en el campo estaba muy malo, sobre todo para quienes nunca lo habían realizado.
En agosto y septiembre 1966 permitieron las visitas de familiares, un domingo señalado. Y en octubre concedieron 10 días de pase para ir a la casa.
Según Viera, las UMAP fueron un hecho vergonzoso, una ofensa a la dignidad humana, pero compararlas con los Gulags y el Holocausto, es ridículo, una exageración. Pero lo que yo creo que el hecho que él haya estado 6 meses nada más y en un sitio quizás menos violador de tus derechos humanos, no quita la realidad sufrida por otros.
Félix Luis estuvo en la Compañía 1, Batallón 23 en el Central Senado (entre Minas y Sola) 42 km al NE de la ciudad de Camagüey.
Viera menciona a varios de aquellos internados como: Luis Becerra Prego, quien una noche pensó en suicidarse. El negro Ángel Zulbiaur, de La Habana quien se escapó con una camisa que había escondido y nunca supo si lo logró. Armando Suárez del Villar, quien se comportó como un hombre entre las muchas adversidades que lo afectaron allí más que a otros. Luis Estrada Bello, de Placetas, quien padeció mucho más que otros. El interno de la UMAP 28, Soriano, de Cienfuegos, quien sobrevivió con un pulmón. Bernia, de Encrucijada, un evangelista, que no se rindió, pero nunca pareció comprender lo que sucedía. Rodriguito, de Santa Clara, quien contaba los días y decía: Tres años no son tantos, trabajaré por ellos tres años. Medina, de Cienfuegos, por su parodia. Manuel, del Reparto La Lisa, La Habana. Jorge Blondín Iparraguirre, del Central Washington, quien se empeñó en vencer el miedo y lo logró. Manuel M. Rebollido, de Cienfuegos, quien no traicionó su arte. Osvaldo de León del Busto, de Sagua la Grande, por su estoicismo. Ricardo Martini, trabajador de la salud de Sagua la Grande, por su amor y ternura hacia todos sus compañeros. Manolito Valle, de Encrucijada, por su valentía. Guillermo Jiménez, de Ranchuelo, por sus guaguancós. Relata las horripilantes experiencias de Armandito Valdivieso.
Benjamín de la Torre, un muchacho que se movía en los círculos del arte, se quitó la vida después de haber estado en la UMAP. Él salió de allí en 1967, la sobrevivió, trató de resistir, y resistió el año y medio en que estuvo allí. Después luchó y sufrió más de un año por tratar de encontrar su lugar; esta vez con el agravante de ser un homosexual (tímido para el sexo y con culpabilidad) puesto al descubierto y con un certificado del Servicio Militar cumplido en las UMAP. Verse cerrado y sin oportunidades, padecer el estigma, la homofobia y la intolerancia, además de su trauma personal con su homosexualidad, el desequilibrio psicológico y la impotencia que su falta de opciones le causó, fueron las causas que lo hicieron tomar su decisión.
Norberto Fuentes, escritor, colaborador del MININT, amigo cercano de los mellizos De La Guardia y Arnaldo Ochoa que abandonó el nido castrista en 1994, estimó en 35,000 los internados en el UMAP, 507 terminaron en salas psiquiátricas, 72 murieron por torturas y 180 se suicidaron.
Pablo Milanés le dijo al periódico El País de España: “Las dos mayores recogidas de jóvenes para las UMAP ocurrieron en noviembre de 1965 y junio de 1966 mediante un aviso falso para el Servicio Militar Obligatorio. Otros fueron apresados en plena calle y lugares públicos.
Allí estuvimos, entre 1965 y finales de 1967, más de 40,000 personas en campos de concentración aislados en la provincia de Camagüey, con trabajos forzados desde las cinco de la madrugada hasta el anochecer sin ninguna justificación ni explicaciones, y mucho menos el perdón que estoy esperando que pida el Gobierno cubano.
Un campo de trabajo forzado típico tenía unos cientos de metros de largo y unos 150 metros de ancho rodeados por una cerca de alambre de púas de 10 pies de alto, sin agua corriente ni electricidad.
Había dos tipos de campos de trabajo forzado; para homosexuales y para todos los demás. Los reclusos eran divididos por categorías como Testigos de Jehová, católicos, Adventistas del Séptimo Día, santeros, homosexuales, etc.
Los dormitorios tenían literas con sacos de yute colgados entre vigas de madera para albergar unos 120 reclusos divididos en compañías de 40 y escuadras de 10.
Cada recluso era identificado por un número establecido en el carné de la UMAP.
Investigadores de la Universidad de la Habana fueron enviados a los campos de trabajo para estudiar la rehabilitación de homosexuales. Algunos exreclusos aseguran que psicólogos y psiquiatras utilizaron técnicas conductistas como tratamientos hormonales, shocks con electrodos y comas inducidos con insulina”.
Sobre su experiencia, Milanés escribió en 1966 la canción 14 Pelos y un Día, en la que invoca las alambradas, que de 21 pelos se redujeron a 14 cuando las críticas internacionales comenzaban a aflorar.
Luis Salvador Albertini (hermano de José Antonio Albertini, columnista de Libre), otro confinado, recordaba cuando los Testigos de Jehová llegaron en diciembre de 1965, días después, en enero de tanto frío, los bañaban con fango, los dejaban desnudos, amarrados a la cerca toda la noche. Les pegaban con bagazo de caña que no dejaba huella en la piel.
Un niño, un muchacho, Luis Becerra Prego, 17 años, una noche, desesperado, sin duda fuera de sí, le pidió a Félix Luis Viera que lo matara, porque él no podía resistir más y no tenía valor para hacerlo con mano propia.
El 15 de agosto de 2014, la emisora Radio 26, de Matanzas, entrevistaron al cardenal cubano Jaime Ortega Alamino (1936-2019), sobre la estancia del prelado, durante 8 meses, en las UMAP en la zona del Quince y Medio en Ciego de Ávila. Ortega expresó que “Las UMAP fueron una experiencia única en la vida de un sacerdote”.
Testimonio del reverendo bautista Orlando A. Colás (1927-2019) al salir de la jefatura de policía de Palma Soriano, los sacaron atravesando el parque central a la vista de todo el pueblo custodiados por guardias con bayonetas. Recuerda la mirada de su hijo, que tendría entonces unos 9 años, viendo a su padre, preso. Se quedó allí contemplando aquella cara, fue algo que le partió el alma. Su esposa estaba a su lado. El viaje desde Palma Soriano hasta Esmeralda duró como 20 horas. Durante el viaje sólo tomaron agua en Contramaestre y eso servida en cubos que tenían jabón en el fondo.
En el viaje se fracturó una costilla, pero aun así nunca pudo ver a un médico para su hueso roto, más bien lo obligaban a trabajar y si se quejaba o explicaba su problema se burlaban de su profesión pastoral.
En Mijail I, a 11 kilómetros de Esmeralda, vio los primeros abusos con los Testigos de Jehová, los maltrataban, los pinchaban con las bayonetas, los cargaban y los ponían de todos modos a marchar poniéndoles un palo debajo entre las piernas y los alzaban.
Si se tiraban al suelo los levantaban a empujones. Si gritaban, les echaban tierra en la boca para callarlos.
Vieron el castigo a los Adventistas del Séptimo Día que no trabajan los sábados. Como en los campamentos se trabajaba los 7 días de la semana, los forzaban a trabajar los sábados.
Al reverendo adventista, Isaac Suárez, lo amarraron a una mata de naranjas lleno de espinas y le decían: “Ahora tú eres Jesucristo y te vamos a crucificar”. Lo dejaron así, al sol, todo el día. A otro lo llevaron fuera y le hicieron lo mismo. A algunos los metieron en la tierra tapándolos completamente, dejándole fuera solo la cabeza, dos días al sol.
Un interno, contó que cuando lo enrolaron pesaba 170 y cuando fue a su casa en su primera visita pesaba 120 libras. Recordó que en su campamento comían gatos callejeros, gallinas y serpientes que capturaban mientras trabajaban en los campos.
Aunque las UMAP parecía ser exclusivamente para hombres, un informe de la CIA del 26 de abril de 1967 aseguró que, en la zona de Vertientes, Camagüey, se pudo constatar la existencia de un campamento de las Unidades Femeninas de Ayuda a la Producción (UFMAP). Según el reporte, en un lugar conocido como El Jagüey se encontraban confinadas unas 70 mujeres. Habían sido trasladadas de una prisión en Nuevitas con el objetivo de implementar un nuevo experimento. Los oficiales, se explica, buscaban que las reclusas contribuyeran a la economía del país, en vez de estar ociosas tras las rejas.
En 1968 las UMAP fueron disueltas paulatinamente, a raíz del nombramiento del capitán Quintín Pino Machado como su jefe, con la encomienda de revelar el verdadero estado de cosas en dichas unidades.
Archivo Cuba que se encarga de promover los derechos humanos a través de la investigación y la información, ha podido verificar, al menos, 8 muertes vinculadas a las UMAP. Estos fallecidos son: Diosdado Díaz Iglesias, Luciano Díaz Iglesias, Ramón Lamadrid, Benjamín de la Torre, Mario Pupo, Rafael Ramírez Rodríguez, Albert de la Rosa y Pablo González Torriente.
El documental Conducta Impropia, de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, testimonia el acoso sufrido por los que fueron confinados en esos campos, especialmente los homosexuales que sufrieron un particular trato cruel por su orientación sexual.
Un libro publicado como Conducta impropia tiene las transcripciones de todos los testimonios que aparecen en la película y otros nunca utilizados. Otros libros son:
La UMAP: El Gulag Castrista, 2004 de Enrique Ros.
Un Ciervo Herido, 2003 de Félix Luis Viera.
UMAP: Una Muerte a Plazos, de José Caballero.
El Cuerpo Nunca Olvida, de Abel Sierra Medero.
La Mueca de la Paloma Negra, 1987 de Jorge Ronet.
My Hidden Life as a Revolutionary in Cuba, 1988 de José Luis Llovio-Menéndez.
UMAP: cuatro letras y un motivo, 1993 de Luis Bernal Lumpuy.
Dios no entra en mi oficina, 2003 de Alberto González Muñoz.
UMAP: una muerte a plazos, 2008 de José Caballero Blanco.
Agua de Rosas, 2012 de René Cabrera.
¡Ah! Se me olvidaba que la hija de su padre y de su madre, Mariela Castro Espín le dijo el 11 de agosto de 2011 a un periodista de La Jornada de México, ella se proponía impulsar investigaciones sobre episodios de discriminación sexual en Cuba, como las UMAP. Hay que aprender de la historia con honestidad y transparencia y asumir responsabilidades.
¡Han pasado más de 13 años y todavía sigue investigando!
Campamentos del UMAP en Camagüey
Antón, Bernal 4, Cacagual, Campo Cardoso, Ceballos, Céspedes, Chambas, Cubitas, Cunagua, El Desengaño, Elia, El Infierno, Esmeralda, Falla, Gato Prieto, Guayabal, Hatuey, Jobabo, Jucarito, Júcaro, Kilo 5, Kilo 8, Kilo 10.5, La Cien, Laguna Grande, La Estrella, La Fortuna, La Señorita, La Virginia, Las Tumbas, Los Mameyes, Lugareño, Magarabomba, Mamanantuabo, Manantial, Malesar, Mangalarga, Mijial Uno, Mijial Dos, Miraflores, Mola, Monte Quemado, Pablo Pérez, Palmarito, Pedraza, Peonía, Piedrecita, Purificación, Quince y Medio, Samalagrana, Santa Susana, Sibanicú, Tres Golpes, Vega Uno y Vega Dos.
(Puede haber otros que no encontré)






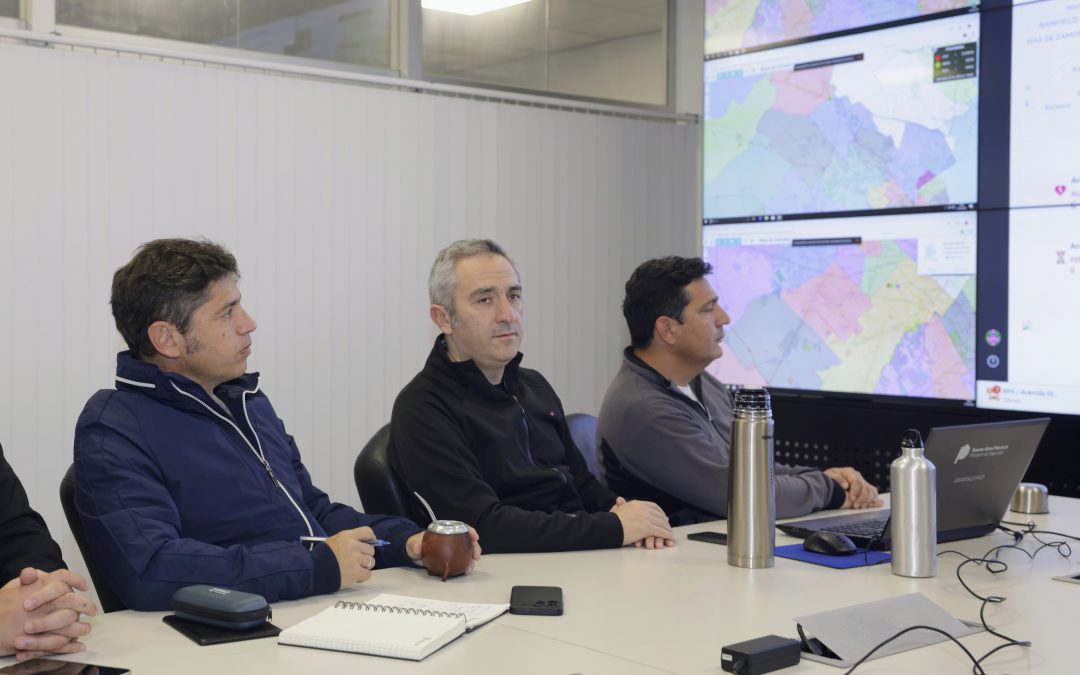

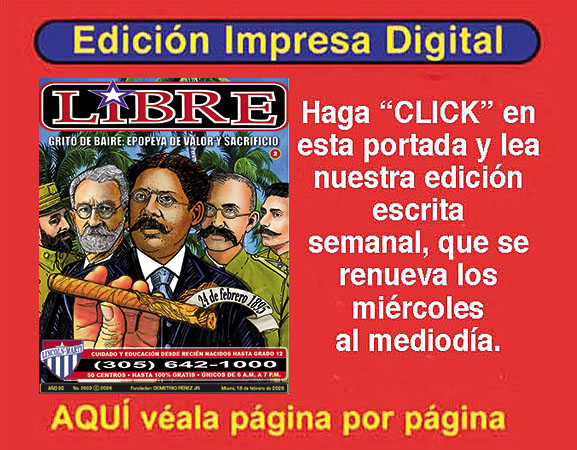

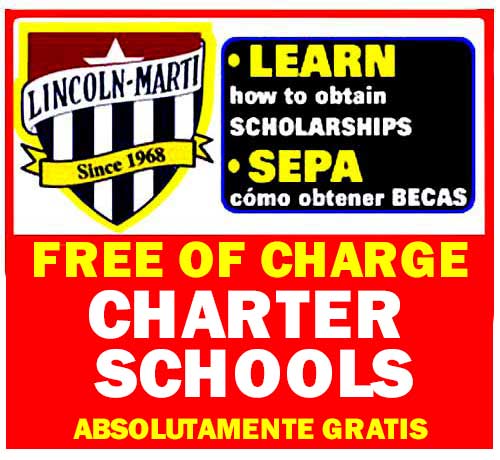

0 comentarios