Pocas fechas en la historia de la ciencia, la cultura y la diplomacia mundial tienen el peso simbólico del 29 de junio de 1900. Este día, hace ahora exactamente 125 años, se constituyó oficialmente en Estocolmo la Fundación Nobel, la institución destinada a gestionar uno de los legados más influyentes de la humanidad: los Premios Nobel.
Por Rocío Gaia
La invención de la dinamita dio a Alfred Nobel, químico sueco, fortuna y prestigio, pero también un oscuro dilema moral: su hallazgo, concebido para usos industriales y de ingeniería, había sido adoptado como instrumento bélico. Para “redimirse” de ese legado de destrucción, decidió legar su fortuna a una causa que premiara los mayores logros de la humanidad en cinco áreas: Física, Química, Medicina, Literatura y Paz. Así nació la idea de los Premios Nobel, recogida en su testamento de 1895.
Pero su voluntad no se cumplió sin obstáculos: la familia impugnó la herencia y las instituciones suecas recelaron del proyecto. Solo tras años de litigios se creó en Estocolmo, el 29 de junio de 1900, la Fundación Nobel, que desde entonces gestiona el capital y organiza los galardones, cuya primera entrega tuvo lugar el 10 de diciembre de 1901, aniversario de la muerte del inventor.
En 1968 se sumó un sexto galardón, el Nobel de Ciencias Económicas, financiado por el Banco Central de Suecia, que con el tiempo igualó en prestigio a los premios originales. Pero la chispa que encendió esta reflexión vital surgió décadas antes, en 1888, cuando un periódico francés publicó por error su necrológica bajo el cruel titular: “El mercader de la muerte ha muerto”, confundiéndolo con su hermano Ludvig. Aquel desliz reveló a Nobel la percepción pública de su figura, y marcó para siempre su conciencia.
Desde su creación, los Premios Nobel se consolidaron como el máximo reconocimiento mundial a la ciencia, las letras y la paz, premiando a nombres inmortales como Marie Curie, Albert Einstein, Ernest Hemingway, Martin Luther King o Nelson Mandela.
Ausencias
imperdonables
Pero este brillante palmarés esconde omisiones difíciles de justificar. La más célebre es la de Mahatma Gandhi, nunca galardonado pese a cinco nominaciones y su admirable trayectoria. Su exclusión sigue siendo uno de los mayores reproches a la historia del Nobel de la Paz.
A pesar de su prestigio y repercusión mundial, el Nobel de Literatura ha dejado fuera a autores fundamentales en lengua española, omisiones que hoy resultan difíciles de entender. El caso de Benito Pérez Galdós es uno de los más comentados. Renovador de la novela realista en España, llegó a ser candidato firme al Nobel en varias ocasiones a principios del siglo XX, pero pesaron en su contra las intrigas académicas, los prejuicios europeos hacia la literatura española y hasta el escaso apoyo institucional de su país.
Particularmente injusta es la ausencia del argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su obra, que revolucionó el cuento, el ensayo y la poesía con una profundidad filosófica sin precedentes, estuvo varias veces en las quinielas del Nobel pero nunca fue galardonado. Algunos biógrafos sostienen que influyó en su contra su ambigua relación con regímenes autoritarios o sus provocadoras declaraciones políticas, que pudieron incomodar a ciertos sectores de la Academia.
Tampoco el mexicano Carlos Fuentes, uno de los grandes representantes del “boom” latinoamericano junto a García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar, consiguió finalmente el Nobel a pesar de su proyección internacional, de su sólida obra narrativa y de su frecuente sonar como candidato, algo que dejó una sensación de deuda con la literatura mexicana.
Tampoco faltó la crítica a retrasos incomprensibles, como fueron los casos de Saramago y Mario Vargas Llosa, premiados ambos solo después de décadas de trayectoria consolidada. Y en el extremo opuesto, decisiones polémicas, como la concesión del Nobel de Literatura en 2016 al músico estadounidense Bob Dylan, que dividió a críticos al reconocer su obra como letrista de canciones en lugar de premiar a autores con una vasta obra literaria “pura”.
Igualmente cuestionados fueron algunos Nobel de la Paz, otorgados a políticos controvertidos como Henry Kissinger o Barack Obama, decisiones percibidas por muchos como gestos políticos más que auténticos reconocimientos a una labor pacifista concreta y meritoria.
El Nobel habla español
A pesar de las sombras, el ámbito hispanohablante ha tenido una presencia significativa en la historia de estos galardones, sobre todo en Literatura, Medicina y Paz. España y América Latina han aportado voces y descubrimientos decisivos que dejaron huella en la historia del Nobel.
En Literatura, España fue pionera con José Echegaray (1904), dramaturgo y político, seguido por Jacinto Benavente (1922). En 1956, el Nobel premió al poeta andaluz Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo. En 1977 fue reconocido Vicente Aleixandre, miembro de la Generación del 27, y en 1989 el polémico narrador Camilo José Cela, innovador de la novela de posguerra.
En Medicina, el aragonés Santiago Ramón y Cajal (1906) recibió el Nobel por descubrir la estructura de las neuronas, considerado el padre de la neurociencia moderna. En 1959, el asturiano nacionalizado estadounidense Severo Ochoa fue galardonado por sus hallazgos sobre la síntesis del ARN.
Los Nobel Iberoamericanos
Literatura universal.- La historia de los Nobel en América Latina comenzó a escribirse en 1945 con nombre de mujer: la chilena Gabriela Mistral, primera iberoamericana y primera autora en lengua española en alzarse con el galardón, gracias a una obra impregnada de humanismo y de honda preocupación social. Dos décadas después, en 1967, el Nobel viajó a Guatemala para reconocer en Miguel Ángel Asturias la fusión del realismo mágico con la denuncia de las injusticias de su tiempo.
En 1971, el premio regresó a Chile de la mano de Pablo Neruda, cuya poesía supo conjugar el susurro íntimo con el canto épico de alcance universal. Apenas una década más tarde, en 1982, el colombiano Gabriel García Márquez fue consagrado por su novela Cien años de soledad, obra fundacional del realismo mágico que no solo transformó la narrativa hispanoamericana, sino que cambió para siempre la literatura universal.
El viaje prosiguió en 1990 hacia México con Octavio Paz, cuya reflexión sobre la identidad y la modernidad de Hispanoamérica se convirtió en referencia ineludible. Y en 2010, el Nobel recayó en el Perú de Mario Vargas Llosa, premiado por su lúcida y valiente disección de la realidad política y social de Latinoamérica. Así, la literatura de estas tierras ha tejido una trama de voces dispares, pero unidas por la búsqueda de sentido en un mundo convulso.
Nobel de la Paz.- La estela de América Latina en la categoría de la Paz se inició en 1936 con el argentino Carlos Saavedra Lamas, artífice de la mediación que puso fin a la sangrienta guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Cuatro décadas después, en 1980, su compatriota Adolfo Pérez Esquivel fue distinguido por su resistencia pacífica frente a las dictaduras militares del Cono Sur.
En 1982, la causa del desarme nuclear en América Latina llevó al podio al mexicano Alfonso García Robles, cuyo empeño diplomático buscó librar a la región de la amenaza atómica. Y en 1987, el costarricense Óscar Arias Sánchez recibió el Nobel por su impulso decisivo al Plan de Paz de Esquipulas II, que sentó las bases para pacificar una Centroamérica desgarrada por guerras civiles.
La guatemalteca Rigoberta Menchú, símbolo de la lucha por los derechos indígenas en un país roto por la violencia, fue reconocida en 1992. Cierra esta lista, hasta hoy, el colombiano Juan Manuel Santos, premiado en 2016 por el acuerdo de paz con las FARC, un galardón tan celebrado como cuestionado, reflejo de las heridas abiertas y de los anhelos de reconciliación de un continente herido.
Ciencia pionera. América Latina brilló con fuerza en la ciencia. En Medicina, el argentino Bernardo Houssay abrió nuevas fronteras en 1947 al descubrir el papel vital de las hormonas hipofisarias. En 1980, el venezolano Baruj Benacerraf desveló secretos clave del sistema inmunológico, y el argentino César Milstein, en 1984, revolucionó el diagnóstico médico con los anticuerpos monoclonales.
En Química, el argentino Luis Federico Leloir fue reconocido en 1970 por sus estudios sobre carbohidratos, esenciales para el metabolismo, mientras que el mexicano Mario Molina, en 1995, alertó al mundo sobre el daño de los gases industriales en la capa de ozono, impulsando una conciencia ambiental global.
Aun así, estos premios dibujan un mapa de ausencias y olvidos. Voces, ideas y luchas fundamentales permanecen sin el reconocimiento que merecen. Quizá en esa imperfección se esconda su verdad más incómoda, recordándonos, porque como dice el viejo refrán: “ni están todos los que son, ni son todos los que están.”








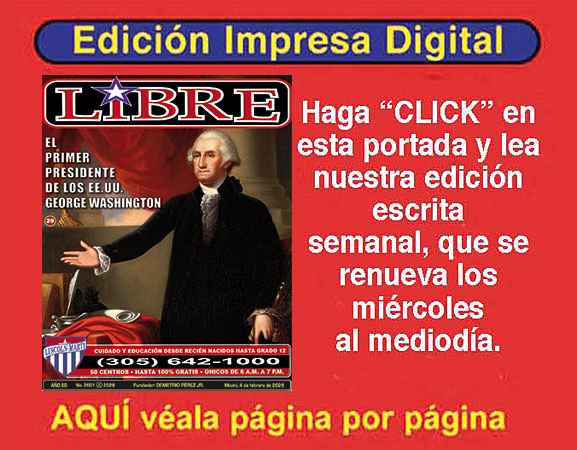

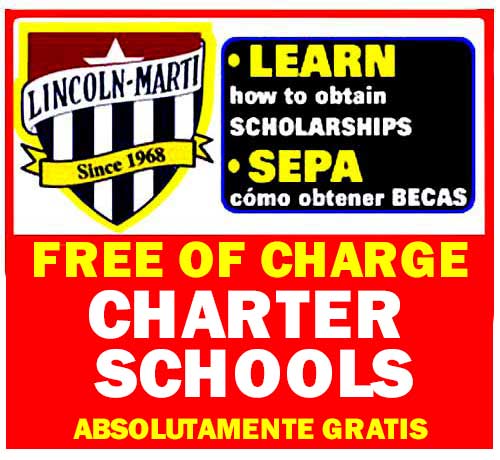

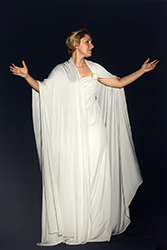

0 comentarios