(Parte I de III)
Por J. A. Albertini, especial para LIBRE
Atardecer de otoño tropical. La línea irregular de playa soporta el lamido constante de las olas suaves y el sol blando deja su claridad áurea en el viento fresco que revoltoso sacude el follaje de los pinos, arraigados a partir del límite donde la arena cede frente al bosque de tierra húmeda que corre paralelo a la costa.
Moisés persiguiendo la costumbre de años; tantos años que envejecieron de rutina, se dirige a la orilla y, como es habitual, deja que los pies descalzos se hundan en arena y espuma retozona. Y así, sintiendo bajo las plantas el adherente suelo granuloso y el frío agradable del agua salada, camina en dirección al faro histórico que descuella junto al arrecife, rodeado de cocoteros y vegetación áspera, color verde oscuro, que crece entre piedras. Más allá de las rocas, de vuelta a la playa, dunas inquietas y variables custodian la escena.
Moisés se detiene a escasos metros de la atalaya. Levanta la vista y con admiración silenciosa contempla la torre, construida en 1825, con menos elevación, parcialmente destruida en 1836, durante la Segunda Guerra Semínola; reedificada en 1847 y llevada a los actuales noventa y cinco pies de altura en 1855.
Sí, se identifica con el viejo faro y con la isla pequeña que pende del continente por medio de un simple puente artificial, hecho por la mano del hombre. El mismo hombre que destruye con mejor pericia con la que construye. Y siente gusto de estar a la vera del vigía callado que tiene memoria de tiempo y mirada que taladra el horizonte de otras épocas en atisbo salvador. Y Moisés experimenta la confianza que ofrece la seguridad de la isla diminuta, a pesar del enlace de concreto que rompe y contamina el origen insular, porque las fronteras de agua son seguras. El mar no se presta a despojos territoriales ni cambios de nacionalidad, impuestos por vencedores transitorios que en altanería conquistadora destruyen tradiciones, creencias y costumbres para, no pocas veces, prohibir el habla vernácula en beneficio de idiomas ajenos. No, eso no pasa con las islas. Una isla puede ser invadida y sus pobladores derrotados pero el ocupante siempre será forastero y aunque los naturales resulten sometidos y exterminados paulatinamente, como sucedió en la Isla Prodigiosa, la fuerza de la insularidad siempre termina lastrando de culpas y pecados indelebles a los nuevos isleños, herederos de aflicciones telúricas y vástagos de los buscadores de riqueza aurífera y fácil que desembarcaron de las tres caraberas.
En el entretiempo de la tarde amarilla las pupilas de Moisés nadan en las aguas azules de la ensenada y tocan el horizonte donde el cielo bebe, en tanto prosigue con la recurrente especulación mental.
El peligro radica, como sucedió con él y miles más, en que el adelantado y encomendero actual de la Isla Prodigiosa no resultó ser un extranjero que vino del otro lado del mar. Celso Trafid Zur,* germinó en la cueva del majá que está en lo hondo de la serranía y creció, al igual que Moisés y demás hermanos, amamantado por el plañido sangrante del eco de la voz taína yumurí que el yerro de los hombres, disimulado en el antaño, no logró ni consigue acallar.
Y Celso Trafid Zur desplegando estandartes, teñidos de purpura y sombras, al ritmo de letanías con acompañamiento coral de fe; porvenir perenne de venganza justiciera y paz sepulcral, irrumpió en la casa de todos para señalar, con su dedo de rayo inapelable, quien de la familia era o no digno de morar en la vivienda de los padres de los padres y de los hijos de los hijos y quien era merecedor o no de reposar el sueño eterno en el camposanto lugareño.
(Continuará la semana próxima)










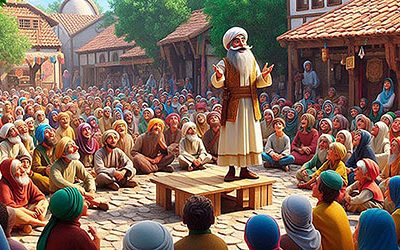


0 comentarios