Por Rafael Estenger (1950)
No vamos a reseñar las ocasiones en que nuestros poetas cantaron a la bandera. Sería un alarde erudito; pero desoladoramente fastidioso, y además inútil. La historia de la poesía, y de cuanto al mundo poético se refiere, ha de intentarse, a través de unos pocos nombres, en la seguridad de que el resto no pasa de ser repetición casi mecánica.
Un tema irrumpe, nítido, vibrante en la voz de un poeta. Lo inédito parece infundirle mágico aliento. Después aparece en los imitadores; pero ya suele volver con desmayadas secuencias. Raro es el tema afortunado que no halle infinitos ecos, que no se prolongue en artificiosas resonancias; seguirlo a través de páginas amarillas de olvido, como se rastrea un indicio aclarador en los infolios de un proceso, conduciría siempre al cansancio, sin recompensar con enseñanzas provechosas.
No obstante, la relación entre la bandera y nuestros poetas puede brindarnos un camino menos cargado de sabiduría; pero más fácil a la sorpresa apasionante, y tal vez hasta discretamente ingenioso. Veamos la forma en que nuestros poetas interpretaron el símbolo de la patria. No fue siempre de igual modo, porque no siempre fueron idénticas, y a veces ni semejantes, las ocasiones en que la bandera les agitó la metafórica lira.
Si es que algún puesto de nuestra historia puede darse como bastante difundido entre el gran público, ningún otro como el hecho de que nuestros poetas del siglo XIX estuvieron íntimamente vinculados a la tragedia política de Cuba. Sin otra excepción que La Avellaneda, cuya rigurosa cubanía habrá de motivar aún largos debates, los poetas que alcanzaron a figurar en nuestras antologías vivieron siempre alertas a la tarea gestora de la República.
Habría que esforzarse para encontrar alguno que no hubiese sufrido martirio, persecución o destierro. El caso de Martí se nos antoja simbólico. No ha de ser simple casualidad que nuestra mejor figura literaria sea a la vez nuestra mayor figura histórica. Contra el muro de los fusilamientos se desplomaron “Plácido” y Zenea; sobre el campo libertador anticiparon muchos el ejemplo de Martí, sin olvidar a Carlos Manuel de Céspedes. Otros padecieron destierro forzado o voluntario: Heredia, Domingo del Monte, Teurbe Tolón, Quintero Santacilla, Pedro Ángel Castellón, Leopoldo Turla, Mendive, los hermanos Sellén, José Joaquín Palma, Isacc Carrillo, Diego Vicente, Bonifacio Byrne…
Aunque Milanés y Luaces lograron evadir las represiones policiacas, cúlpese a la índole alegórica de sus cantos patrióticos. El mismo Julián del Casal, ¡tan libresco y tan desasido de las cosas terrenales! Sufrió en implacable cesantía burocrática el manotazo de la opresión que repudiaba.
El pueblo en cien relatos caprichosos ha pretendido atribuir a un poeta la creación de la bandera cubana. Existe la leyenda de que Miguel Teurbe Tolón, otros dicen que Alonso Betancourt descubrió la bandera en el cielo y la mañana, donde la estrella brillaba dentro de una nube triangular de color rojo, mientras líneas azules resplandecían entre nubecillas blancas. Pero la realidad parece menos poética. El relato de Cirilo Villaverde es más verídico.
Novelador de parca fantasía, hasta el extremo de que su relato muchas veces acredita el documento histórico, Cirilo Villaverde ha destruido la posibilidad de construir leyendas sobre el nacimiento del pabellón cubano. En apego de Villaverde al dato preciso, a la exactitud de los pormenores, hoy nos permite asegurar que la bandera fue ideada por Narciso López ante “una mesa cuadrilonga en la sala del fondo del segundo piso de una casa de huéspedes de la calle Warren, acera del río Norte, entre la calle Church y Collene Place”. Observe el lector la exactitud prosaica, muy propia del estilo conque Villaverde trazó “Cecilia Valdés” hasta darle el rigor de un testimonio histórico; “la mesa cuadrilonga” la casa de huéspedes”, la ubicación urbana… No queda nada ¡nada!, para la libre fantasía.
Y aún nos parece nefasto para la conversación poética el hecho mismo de que el general Narciso López y el poeta Miguel Teurbe Tolón, hubiese sido el que concibió la bandera desde el principio refiriéndose a una escueta lógica de militar retirado. Se decidió, explica Villaverde, que las fajas no fuesen rojas, tampoco que fueran blancas en campo azul, porque según observó López, que como militar tenía gran experiencia, a la distancia desaparece el color blanco” y por último, ¿qué hace el color rojo? Continúa Villaverde:
“Sólo dos formas cabían para presentarlo convenientemente, el cuadrado y el cuadrilongo, según se acostumbraba en los pabellones nacionales. López que era francmasón, naturalmente optó por el triángulo equilátero, figura geométrica más fuerte y significativa. Pero adoptado el triángulo, como desde luego se adoptó, ¿no pedía la heráldica que se colocara en el centro el ojo de la Providencia?” por fortuna, aunque alguien de los presentes defendió el ojo providencial y masónico, el general Narciso López “recordó la estrella de la bandera primitiva de Texas”.
¡Qué lamentable es en algunos momentos la narración de Cirilo Villaverde! De haberla escrito Teurbe Tolón habría ganado más la gracia poética, sin que perdiese demasiado la verdad histórica. ¿Por qué aludir a la estrella tejana? Si no escapó a la intención anexionista de Narciso López, también otras razones había para que le trabajase el “inconsciente” otra estrella más hermosa: la que cantaron los himnos de Heredia, la estrella sola y única.
Es curioso observar que el símbolo de Cuba fue la estrella, la estrella solitaria, desde mucho antes de que a Narciso López se le ocurriese dibujarla en aquella “mesa cuadrilonga” de la casa de huéspedes. No; antes que Narciso López y antes de la insurrección de Texas, la voz de Heredia había creado nuestro símbolo. El poeta adolescente frisaba solo la veintena. Acababa de inscribir su título de abogado en el Ayuntamiento de La Habana y ya le denunciaban como promotor de los Caballeros Racionales, ramal de la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar. Tal vez en los mismos papeles destinados a oficios curialescos, Heredia escribió en octubre de 1823 el poema “La estrella de Cuba”, donde lanza el amargo vaticinio:
Nos combate feroz tiranía
con aleve traición conjurada,
y la estrella de Cuba eclipsada
para un siglo de horror queda ya.
Heredia desde luego, jamás pensó que “La estrella de Cuba” pudiese brillar por obra y gracia de libertadores extranjeros. En el propio himno, el primero cronológicamente, de sus poemas revolucionarios, consigna la advertencia que Martí recogería en el discurso famoso:
“Que si un pueblo su dura cadena
no se atreve a romper con sus manos,
puede el pueblo mudar de tiranos
pero nunca ser libre podrá”.
Más tarde, en 1825, Heredia insistirá en la mención de la estrella, al escribir la “Vuelta al Sur” y prometer que su lira volverá a tronar con sublime acento.
Cuando Cuba sus hijos reanime
y su estrella miremos brillar.
A partir de estos años, “la estrella de Cuba” iba a ser el sustitutivo de una bandera aún no creada. El propio Heredia había troquelado otro símbolo de nuestra nacionalidad: había “descubierto” la palma como factor característico del paisaje cubano, la misma palma que no tardaría en formar parte del escudo. Fue cuando evocó “las palmas deliciosas” en su nostálgica oda al Niágara. Tal vez a un hombre “realista” como Cirilo Villaverde le será difícil comprender que muchas veces basta nombrar para crear. El don poético no corresponde al mundo de las cosas precisas y tangibles, que Villaverde acotaba con fidelidad de notario, sino al mundo de las cosas mágicas, donde el verbo tiene capacidad milagrosa. Nos parece maravilloso que unas pocas líneas de la Oda al Niágara le dieron valor de símbolo a las palmas, como que un himno y algunas menciones harían insustituibles a la estrella para representar el ideal separatista.
Las conjuras anteriores a los himnos de Heredia-el proyecto de emancipación de Joaquín Infante en 1810 y la de los Soles y Rayos de Bolívar- tuvieron banderas naturalmente, sin estrellas. El pabellón de Infante era de tres bandas: verde, morada y blanca; el de la conspiración de 1823 consistía en un feo sol de rostro humano, sobre campo azul guarnecido de rojo.
También existió una bandera de Narciso López idéntica a la que adoptase más tarde Yugoslavia; tres bandas horizontales, en azul, blanco y rojo. Pero no pasó de un proyecto de bandera para la insurrección de la Mina de la Rosa Cubana, que también para esa oportunidad había confeccionado Narciso López otras banderas que recogían la estrella, aunque una estrella de ocho puntas.
A partir de los himnos de Heredia, la estrella no debía desaparecer como símbolo, y estuvo invariablemente en las demás banderas: en la del Club de La Habana (1847), en la que habría de ser definitivamente la de nuestra República (concebida en 1849), y aún en la que tremoló en La Demajagua el puño juvenil de Emilio Tamayo (1868). Un poeta había “nombrado” la estrella de Cuba… y nombrar es crear.
Las fuerzas españolas recogieron en Las Yaguas, al comenzar la guerra del 95, un extraño pabellón autonomista, rojo y amarillo, cruzado por franjas blancas. Desde luego, allí no aparecía, ni podía aparecer, “la estrella de Cuba”. No debía aparecer, desde luego, porque el autonomismo no entrañaba la idea separatista, y menos aún la independencia absoluta que llevo a Heredia en cierto momento a considerar la estrella simplemente como expresión de un estado libre:
Se alza Bolivia bella,
y añádese una estrella
a la constelación americana.
Pues la “constelación americana” de Heredia tuvo un significado muy distinto al que le habría de dar Narciso López y los poetas que hicieron “musa” heroica del ideal anexionista. Nuestro Heredia imaginaba una constelación de naciones independientes, donde cada una estuviese representada por su estrella, o fuese metafóricamente una estrella; pero Narciso López, al escribir sus proclamas de 1850, ofreció la alternativa de que “la estrella de Cuba” pudiera brillar “independiente y eterna”, o agregar su luz “a la espléndida constelación norteamericana, donde parece encaminaría su destino.
Y no faltarían poetas que interpretaran ese propósito de añadidura estelar a los Estados Unidos. Por suerte, jamás fueron poetas de primera línea. Sin considerar ahora su valor político, “la anexión” siempre fue una actitud de escasa posibilidad poética, nacida de sentimientos de impotencia colectiva y producto de la razón más que del ímpetu pasional, difícilmente podía encontrar vigoroso caudal lírico. Sin embargo, tuvo poetas, como ha tenido mártires y héroes.
El más ilustre de los poetas anexionistas fue el habanero Ramón Palma y Romay (1812-1860). Era Palma un romántico; un Byron a través de Espronceda, que confesaba haber perdido toda esperanza y que solo el dolor y el quebranto resonaban en su laúd”. Había participado directamente en los movimientos acaudillados por Narciso López. Uno de sus principales cantos anexionistas se titulaba como el himno inicial de la rebeldía herediana, en octavas dodecasílabas:
Un esfuerzo, no más, y en el cielo
levantada tu espléndida estrella,
de la Unión en la pléyade bella
a dos mundos dará admiración.
Las diez y nueve octavas desbordan énfasis, pero no poesía. Después de todo, adolecen del mismo defecto de otras composiciones de Palma, como “Los destinos de Cuba”, en que reincide el tema anexionista:
Tú sola marchas. Senda de estrellas,
la gran constelación americana,
abre un cielo a tus brillantes huellas,
si entre tantas lumbreras no destellas
como la reina, tú serás su hermana.
Todavía por esos tiempos –Ramón de Palma ha de morir en 1860– los poetas no aluden generalmente a la bandera, sino a la estrella. La estrella es el símbolo de Cuba: franjas, colores, triángulos, aunque vendrían más tarde, les dicen menos que la estrella soñada por Heredia. Y aún largos años después se utilizará la estrella como sinónimo de bandera, tal como hizo Francisco Sellén al cantar “La Invasión” durante la guerra de 1895:
… y plantarás la estrella refulgente
allí donde nunca la han visto lucir.
Otro férvido poeta anexionista, como Pedro Ángel Castellón, había apostrofado a los cubanos invitándolos a fraternizar con los “hijos de Washington” y aludiendo a los “libres estandartes”. Según hemos visto, los poetas de entonces –independentistas o no– jamás mencionaban directamente a la bandera. Quizás el primero en cantarla fue Teurbe Tolón. Y era lógico que así hubiera sido, pues asistió al nacimiento de la insignia y contribuyó a plasmar artísticamente la idea de Narciso López.
Consta que en la ceremonia de entregar a los expedicionarios la bandera que flameó en Cárdenas hace más de un siglo, regalo de algunas damas de Nueva Orleans, Teurbe Tolón improvisó un soneto que debe ser considerada la primera de las poesías que inspiró la insignia de Narciso López.
Gallardo pabellón, emblema santo
de gloria y libertad, enseña y guía,
que de Cuba en los campos algún día
saludado serás con libre canto.
Por la muestra, el lector comprenderá que no se trata precisamente de una joya literaria. Pero conviene añadir que la mención de la bandera es una nota bastante asidua en la poesía de Miguel Teurbe Tolón. A Teurbe debió impresionarle hondamente la oportunidad de asistir a la creación de la enseña; por eso se explica que la mencionara en diversas ocasiones, cuando todavía no era costumbre de los poetas cubanos:
… nuestra bandera está en el viento
y el clarín llama a la guerra.
(Despedida)
Patria y libertad espera
al que, queriendo ser hombre,
corre a que inscriban su nombre en la cubana bandera.
(Glosa)
Nuestra libre bandera tremole
entre el humo de pólvora ardiente.
(Canto de un desterrado)
¡Allí estoy…! Si infortunado
caigo de la enseña en pos…
(El pobre desterrado)
Es fácil explicar la causa de que los poetas de entonces, con excepción de Teurbe, no cantaran a la bandera. Solo a partir de 1850 el cubano comenzó a conocer su insignia; la había visto tremolar en los aires y podía soñar con ella. Pero Teurbe Tolón, antes de que la bandera ondease en Cárdenas, la debió contemplar flameando en el edificio del “New York Sun”, donde estuvo desde el 11 al 24 de mayo de 1850. El propio 11 de mayo, para explicar un curioso grabado de la bandera, el periódico neoyorkino decía: “La estrella es Cuba –una nación independiente–, dentro de un triángulo, símbolo de fuerza y de justicia”.
Pero no todos los poetas de entonces gozaron el privilegio de Teurbe Tolón: el de haber visto la bandera “con los propios ojos”.
El pabellón de libertad glorioso
que en los pueblos de América campea.
Ese “pabellón de libertad” es una insignia abstracta. No se puede afirmar que sea precisamente una mención de nuestra bandera, como no lo es la de Santacilia en su himno “A las Armas”, cuando invita a tremolar “de los nobles el noble pendón”. Lejos de aludir a nuestra insignia, Juan Clemente Zenea describe la matanza de Crittenden y sus compañeros (16 de agosto de 1861) olvidando nuestro emblema para evocar “el águila del Norte que al abrir las alas hizo temblar el solio de Castilla”. Sin embargo, en el periódico “La Verdad”, que se editaba en Nueva York, aparecieron distintos himnos, alguno de los cuales se refiere a “nuestro libre y gentil pabellón”
Conviene subrayar la circunstancia de que la bandera solo figura con relativa asiduidad en los versos de Miguel Teurbe Tolón. Los poetas que hasta entonces no la habían visto más que en dibujo suelen referirse a ella con una imprecisión evidente. No consta que algún otro poeta la tomase de motivo para el canto, al modo que Heredia hizo con la estrella, y más tarde Ramón de Palma.
Al desatar la guerra de 1868, Carlos Manuel de Céspedes prescinde así de una bandera que no estimaba suficientemente consagrada en la tradición patriótica. Hasta el 10 de octubre, solo había cobijado intentonas que se malograban en terribles sacrificios; las expediciones de Narciso López, la conspiración de Vuelta Abajo, el problemático episodio de Pintó, la inmolación de Francisco Estrampes… después sobrevino la tregua revolucionaria, que iba a llenarse con una lucha cívica por las “reformas”. El reformismo había de ser el paréntesis transformador desde los últimos intentos anexionistas hasta el comienzo de la Guerra Grande. Al cerrarse el ciclo polémico, después del fracaso de la Junta de Información, se abrirán los caminos alucinantes de la epopeya.
Pero no olvidemos que la epopeya irrumpió con una insignia que no era la de Narciso López. El poeta que inició la estrofa del 10 de octubre se apresuró a cantar la bandera que había creado. En un himno probablemente escrito el propio año de 1868, Carlos Manuel de Céspedes invita a seguir la flamante bandera de Bayamo y pone la tácita explicación de que no es la de Narciso López:
¡A las armas! Seguid de Bayamo
la cubana bandera triunfal,
que Bayamo con mano de bronce
arrancó de su suelo el dogal.
Y allá en su natal Santo Domingo, un prócer, aludía a la bandera de Cuba. Cantó así don Federico Henríquez y Carvajal en un himno que compuso el 18 de noviembre de 1868:
A los hijos del Tínima undoso
se han unido los bravos de Ozama,
y a la sombra del mismo oriflama
se les mira abnegados luchar.
Pronto tendría Céspedes que resignar el pabellón del 10 de octubre. El Camagüey le imponía la otra bandera, santificado en Puerto Príncipe con la sangre de Joaquín Agüero y otras víctimas ilustres. Pero ya el pabellón no iba a continuar plegado y oculto, según quedó desde el efímero episodio de la toma de Cárdenas. Suelto a los aires, móvil como las tropas insurrectas, pasearía bajo el sol de Cuba entre el fragor de los combates.
Los héroes veían la bandera al morir, con su triángulo de sangre iluminado por la estrella y sus franjas evocadoras de un claro cielo que les aguardaba. Los poetas soñaban a su lado, o también morían como los héroes, volviendo la mirada a la bandera.
“Cuando se escribe con la espada en la historia, decía Martí refiriéndose a los poetas de 1868, no hay tiempo ni voluntad para escribir con la pluma en el papel” porque allí la poesía escrita es siempre de grado inferior a la “virtud que la promueve”. Traemos solo a ese grupo de poetas con la intención de apuntar que frecuentaron bastante el tópico de la bandera. Los ejemplos son fáciles de recoger en “Los poetas de la guerra” que editó el general Serafín Sánchez.
…que no debiendo cobijar esclavos
de un pueblo libre la feliz bandera…
(A Camprodón. –Antonio Hurtado del Valle).
… Y juré sobre la estrella
del cubano pabellón.
(A mi madre. –Luis V. Betancourt)
… mientras sus pliegues al viento
suelta la enseña estrellada,
a bayoneta calada
nos atacan fieramente…
(El combate de Báguanos. –F. Figueredo).
Pero obsérvese que aún estos poetas no toman el pabellón como motivo del canto. Se limitan a dedicarle alusiones. Fue un poeta de los que no estuvo en la guerra –“no de los que riman mal, pero morían bien”, sino de los que no sabían hacer del todo bien ni la rima ni la muerte –quien dedicaría a la bandera el primer poema que ha perdurado en coleccionar antológicas, aunque, eso sí, tan solo en “colecciones de manga ancha”. Excelente patriota, sin embargo, José Fornaris emigró a Europa al desencadenarse la tormenta de Yara y allá probablemente escribió “La bandera de Baire”. La poesía refiere un episodio de la Guerra de los Diez Años, aunque una extraña coincidencia –tal vez forzada por la rima– eligió el nombre geográfico que sería por antonomasia el de la reiteración de la lucha en 1895.
El argumento del poemita de Fornaris es muy sencillo. La abanderada de unas tropas de Máximo Gómez iba delantera en las filas, cuando el general ordenó la carga al machete. Un casco de metralla le hizo soltar la bandera, que recogió otra vez entre las balas enemigas. Pero ya la mujer estaba herida de muerte, aún moribunda con el pabellón en alto, gritó “¡Victoria!”
… y envolviéndose en los pliegues
de la cubana bandera,
aún ¡victoria! Clamó fiera y exhaló un ¡ay! Y murió.
Sin embargo, cuando se repasan las innumerables poesías de aquel decenio heroico, aun la bandera es mucho menos cantada que la estrella solitaria. Hay una explicación que nos parece incontrovertible. Decir “la bandera” quizás podría prestarse a confusiones, pero no tanto mencionar la estrella a que se acompañe de su orgullosa soledad. Se vuelve en cierto modo, al punto de partida. Es decir, a los tiempos de Heredia. Antes que Fornaris “La abanderada de Baire” (1877) Diego Vicente Tejera rimó una discreta poesía “La estrella Solitaria”.
En los versos de José Joaquín Palma –sobre todo en los que hizo lejos de Cuba– a cada instante surge el tema de la estrella:
… y al resplandor soberano
de la Estrella Solitaria,
el envilecido paria
se transformó en ciudadano.
(10 de octubre de 1873)
¡Oh, Cuba!, Cuba hechicera,
del mar adorada esposa,
¿qué hiciste la estrella hermosa
que llevaba tu bandera?
(A Honduras).
Pesa en su mano candente
una copa cineraria,
dos se quiebran en luz varia
de lánguidos resplandores,
en cinco haces, los fulgores
de la Estrella Solitaria.
(En el álbum de Carmen Zayas Bazán de Martí)
Para muchos poetas, utilizando una violenta metáfora, la estrella equivale a un sinónimo de la bandera cubana. Sería fácil hallar innumerables ejemplos en que hablan de “tremolar”, “izar” o “plantar” la estrella. El verbo denota claramente la traslación del concepto: nadie iza, ni planta, ni tremola una estrella, aunque sí una bandera. Ya en Palma vimos que interrogaba sobre la “pérdida de la estrella hermosa” como para sugerir la ausencia del ideal separatista, aun suponiendo la posibilidad de que la bandera prescindiese de una de sus partes. Pero en Martí es donde el símbolo estelar alcanza su mayor hondura. La estrella para Martí –véase “Yugo y estrella” en los “Versos Libres”– significa más que un emblema patriótico. Es una de las “insignias de la vida”; por oposición al yugo, que da venturas materiales, “ilumina y mata”. A veces adquiere un sentido indefinible, pero vinculado a su función apostólica: “Yo traigo la estrella decía, y traigo la paloma, en el corazón”.
¡Qué lejos andaba el realismo notarial de Villaverde, cuando sólo atinó a considerar la estrella como recuerdo del pabellón tejano! Aquel fulgor venía desde más puro anhelo: desde la voz precursora de Heredia. Y por eso hoy nos parece incomprensible que alguien hubiese osado reemplazarla con otra alegoría.
Durante la tregua del Zanjón a Baire, la bandera tuvo numerosos cantores, aunque ninguno de pujante brío. El poeta Enrique Hernández Miyares la llegó a identificar con la belleza de la amada, dedicándole así uno de los más tiernos homenajes:
Diera yo toda mi sangre
por mi Cuba idolatrada,
pero a ti, vida mía,
fuera traidor a mi patria.
Pero no he de serlo nunca,
pues tu tersa frente blanca,
tus bellos ojos azules
y tu boca, que es de grana,
forman con sus tres colores
la bandera de mi patria
¡y me dicen, alma mía,
que eres mi Cuba animada!
Más tarde en la plenitud de la guerra de independencia, Hernández Miyares regresó al tema, pero para conjurar a la venganza. Refugiado en Nueva York, escribió en 1897 una especie de “balada mambisa”, que tituló “La Bordadora”. Obtuvo el poemita una popularidad inmediata y aun se recuerda con agrado la sobriedad elegante de sus versos. En los nueve octosílabos de cada estrofa, el poeta recoge una etapa de la lucha: el abuelo ha muerto durante la guerra de Yara, el padre cayó después “en un manigual de Baire” y la última estrofa describe a la abuela cuidadosa de su nieto:
Rece el niño, y ella espera
que atienda Dios su plegaria
–¡verlo triunfar o que muera
mientras borda otra bandera
con la estrella solitaria!
Con mucha mayor frecuencia los de 1868, los poetas que acudieron al campo de batalla solían dedicarle versos a la bandera. Poetas menores como C. Alberto Boisser, muerto a los veinte años, loaban reiteradamente a la insignia libertadora. Uno de sus poemas se funda en el estribillo: “corro a batirme por mi bandera”.
Pero no quiso la buena fortuna que a los versos le sucedieran voces jubilosas para exaltar el símbolo de la patria. La victoria parecía ser “nuestra” victoria, los ochenta años de sacrificio y heroísmos, desde la profecía de Heredia hasta el desplome de la opresión española debían de culminar en una ambigüedad problemática. Sobre El Morro flotaban dos banderas. Y la honda incertidumbre no escapa a la sensibilidad de los poetas, sobre todo, a los que padecieron angustia del exilio y ahora volver con el anhelo de hallar por fin la absoluta independencia. Un enamorado de la bandera como Hernández Miyares, el hombre para quien la patria y la mujer eran una idílica belleza tuvo que troquelar la inquietud en un soneto de irreprochable estructura, donde trató de reconciliar la idea de la insignia de Cuba en unión de la norteamericana:
El destino las guarde siempre amiga
a despecho de pérfidas intrigas
¡pero que nunca formen una sola!
Sin embargo, la voz del sentimiento cubano halló su expresión cabal en los decasílabos de Bonifacio Byrne, cuando el poeta volvió “de distante ribera” (1898) y halló que nuestra bandera estaba acompañada por la de Estados Unidos:
¿No la véis? Mi bandera es aquella
Que no ha sido jamás mercenaria
Y en la cual resplandece una estrella
Con más luz, cuanto más solitaria.
… Aunque lánguida y triste tremola
Mi ambición es que el sol, con su lumbre
La ilumine a ella, ¡a ella sola!
En el llano, en el mar y en la cumbre.
Pero, de todas suertes, ya estaba la bandera en los mástiles de la ciudad; ya pronto vendría la hora del gran júbilo, cuando al fin nuestra bandera tremolara única y sola. Algunas claras voces de mujeres iban a darle expresión a la titánica alegría; sobre todas, las de Aurelia Castillo de González y Nieves Xenes. La poesía de doña Aurelia ofrece la sorprendida vacilación que suele ganarnos al llegar una ventura largamente esperada:
¡La bandera en El Morro! ¿No es un sueño?
¡La bandera en Palacio! ¿No es un delirio?
El soneto de Nieves Xenes, como escrito después de la emoción de aquel 20 de mayo de 1902, expresa virilmente su deseo:
Tú, que solo ondulaste estremecida,
de la batalla al pavoroso estruendo,
sobre escenas de duelo, horror y muerte,
¡flota sobre la patria redimida,
cual talismán sagrado, protegiendo
a un pueblo libre, venturoso y fuerte!
Ya en las épocas aurorales de la República, y sobre todo con intención docente, muchos poetas volvieron al tópico de la bandera. Por lo menos, si los poetas no siempre le vieron el propósito de dirigirse a los niños, a las escuelas cubanas, ocurre la curiosa realidad de que variaron el tono. Quienes habían peleado bravamente por la independencia como Francisco Sellén o Pedro Mendoza Guerra, preferían el tono menor, acento consejero.
El coronel Mendoza le dedicó a la bandera un himno de nobles enseñanzas. Mientras Sellén explicaba en unas redondillas la significación del símbolo. Según apunta certeramente el doctor Ramos, Sellén escribió su poesía en “enero de 1930”, precisamente cuando la escuela comenzaba a ser reorganizada” y con la aspiración de que fuesen una lección patriótica. Y en este mismo sentido, escribió Dulce María Borrego unas redondillas didascálicas, bajo el título de “Tu bandera”.
No obstante, aunque sin abandonar la finalidad pedagógica, Patria Tió de Sánchez Fuentes volvió al tono heroico, para aconsejarle al niño cómo se hacía en los tiempos de la tormenta revolucionaria:
…jura sin vacilar: “Venga la muerte
antes que sin honor pueda perderla”.
Sobrevinieron después las desventuras republicanas, el amargo descreimiento, las angustiosas frustraciones… Naturalmente, innumerables poetas volverían a manosear los temas ya cien veces usados, para renovar juramentos o para darnos nuevas parodias de la estrofa final de Byrne (“¡nuestros muertos alzando los brazos, la sabrán defender todavía!”, sin que ninguno lograra superar la invocación de nuestro” poeta de la guerra”. Pero un día después de recorrer el Museo de Santiago de Cuba y ver una de las banderas fogueadas en los tiempos gloriosos, José Manuel Poveda escribirá un soneto transado de amargura: El trapo heroico”, que a su confidencia amistosa debo el saber que se refiere a una bandera cubana, pues las preocupaciones estéticas le cohibían la mención directa del asunto:
Contra el muro, aplastado en deplorable
marco, casi mugriento, desteñido,
lo enseñan. Así el trapo inolvidable
expía haber triunfado del olvido;
así el signo preclaro de un glorioso
momento del pretérito ilumina,
semeja un buitre cínico y odioso
que exhibe las carroñas de su ruina;
así el pendón, con gente denigrante
pregona las heridas que han sangrado,
publica los dolores que ha sufrido;
así el pendón es ya lo vergonzante
y lo trágico de un Crucificado,
para escarnio del pueblo redimido.
Por aquel tiempo, un poeta de rica vena patriótica, enamorado de Cuba –¿no pensé alguna vez titular un libro “Mi corazón y Cuba”? –iba a darle expresión al orgullo de la bandera victoriosa. El agrio pesimismo de Poveda veía el trapo deshaciéndose en el muro de un Museo, como una enorme mariposa alfilerada; pero el vital entusiasmo de Agustín Acosta vuelve los ojos a la bandera alegre, flotante, victoriosa y le dirige unas décimas en las que tuvo un acierto inolvidable, que habrá de ganarle al poeta la dulce satisfacción de ser recordado para siempre en las fiestas escolares:
Gallarda, hermosa, triunfal,
Tras de múltiples afrentas,
de la patria representas
El romántico ideal.
Cuando agitas tu cendal
–sueño eterno de Martí–
tal emoción siento en mí
que indago al celeste velo
si en ti se prolonga el cielo
o el cielo surge de ti.
No sabemos que ahora, al festejarse otro aniversario de la toma de Cárdenas, algún nuevo poeta haya encontrado voces dignas de la apoteosis. Tal vez sea difícil. Los tiempos parecen reacios a la canción entusiasta y al himno apasionado. O nuestros poetas carecen de fe, o suelen padecer excesivas observaciones intelectuales. Y para cantar eternamente a la bandera, a la gloriosa que ennoblecieron mártires y héroes habría que hacerlo con la santa ingenuidad de los que ofrendaron a la inmortalidad sin recompensa, o con la exaltación de los héroes que no temían la desproporcionada superioridad del enemigo. Si no es posible tanto, al menos que nos aseguren siempre la firme y constante voluntad de honrarla en nuestro tímido silencio.






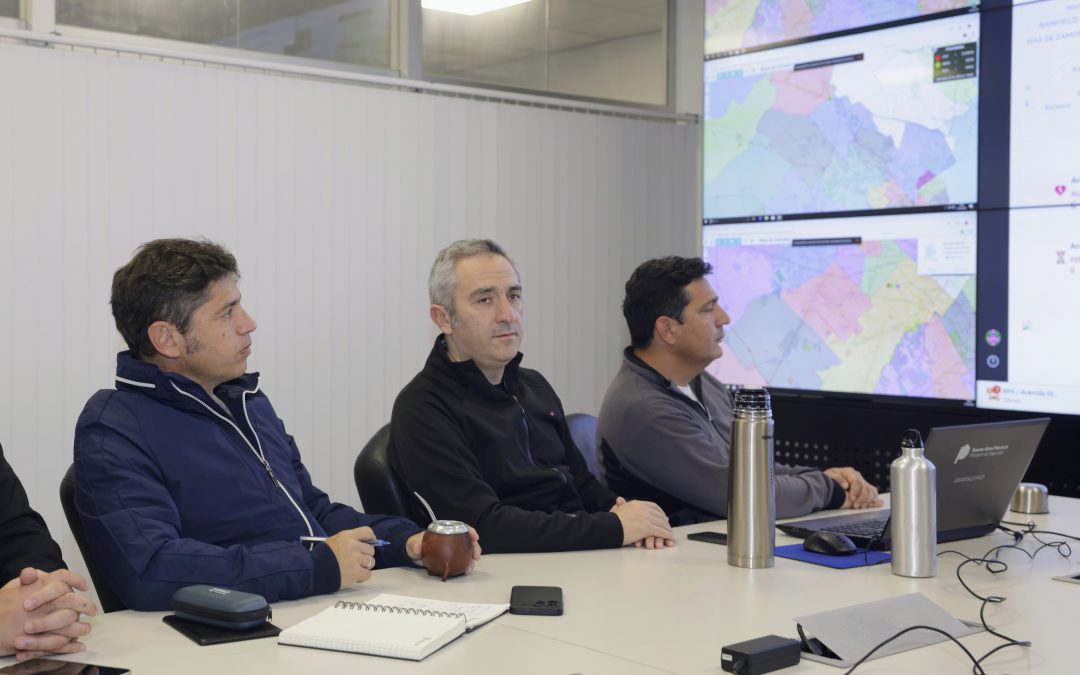

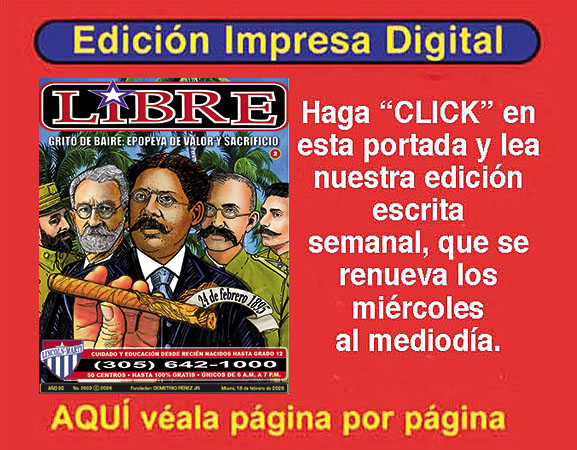

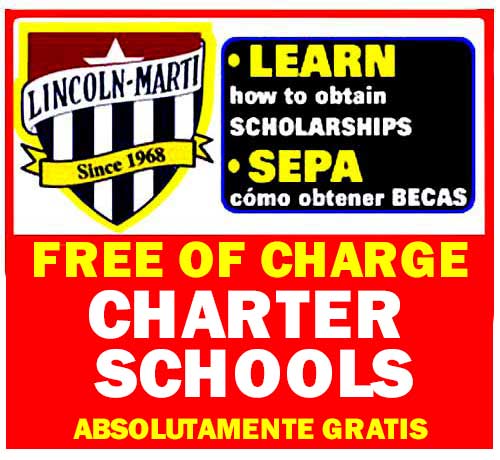

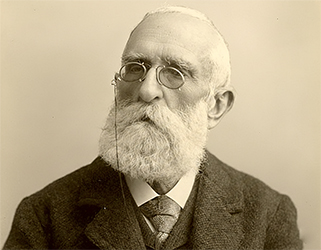
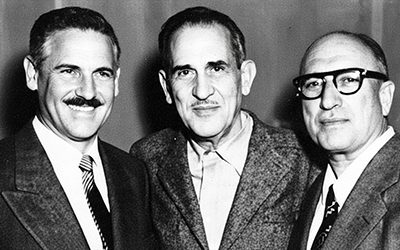
0 comentarios