Capítulo XIII
Por J. A. Albertini, especial para LIBRE
Llega el día en que Fillo Ruiz Miyar, confundido e impotente, le confiesa a Juana.
-Sé que la niña está enferma porque tiene síntomas y ya no puede más de flaca. Pero en placas y análisis no sale nada y las medicinas que le receto, por buenas que sean, no trabajan en su organismo. Es como si tomara agua de jeringa.
Juana no conforme con el diagnóstico del médico, redobla su trabajo como costurera y le exige a Felipito que ahorre más y gaste menos. Los compadres. Generoso y Candelaria, también hacen su aporte económico y al fin Juana logra internar a la hija en un hospital privado donde, sin obtener resultados positivos, agota hasta el último centavo.
Al borde del paroxismo y estimulada por Candelaria, visita cuanto adivinador y curandero le recomiendan.
En Casilda, pueblo costero de pescadores, consulta a Juanico Puerta.
El santero, después de comerse un tabaco encendido, se aletarga por un rato hasta que el espíritu de la fallecida dama trinitaria Delia Rosa Brunet domina su anatomía de mulato rollizo y habla, con voz femenina y culta, por la boca de labios color caimito. “La pequeña tiene que tomar un vaso diario de sangre fresca de toro o de buey”.
Juana, de regreso al hogar, no pierde tiempo y por mediación de Aquilino conoce a Sinesio, jefe de los matarifes del matadero municipal.
Sinesio accede a cooperar, pero aconseja a Juana.
-Debes traer a la niña antes que salga el sol. Toros y bueyes son los primeros en ser sacrificados. Los tuberculosos del pueblo vienen bien tempranito y se fajan por la sangre. Los viejos negros congos dicen que cura los pulmones. A tu hija se la guardaría, pero la sangre se coagula enseguida. Para tragarla como agua hay que tomarla tan pronto sale de las venas del animal.
Juana en madrugadas húmedas y frías, motivada por la creencia de la sangre y armada con un jarro de peltre, durante semanas, conduce a la soñolienta y dócil Inmaculada hasta el portón del matadero.
Tan pronto ocurre el primer sacrificio esperado, Sinesio aparece con un cubo lleno de sangre espumosa. Pero antes de complacer a los tuberculosos harapientos, llena el recipiente de Juana que cariñosa estimula a la hija. “Tómatela para que crezcas sana y fuerte”.
Inmaculada obediente y con aire lejano aferra el jarro entre sus dos manitas y bebe hasta finalizar el contenido. Invariablemente la madre se estremece de pavor al descubrir sobre la boca de labios infantiles la orla oscura de la sangre que, a la luz lechosa del amanecer, huele a saña perversa.
Y aunque ingerir sangre no mejora ni empeora a Inmaculada, las madrugadas de neblinas y lunas frías si resienten su salud endeble.
A raíz de este nuevo contratiempo, un razonamiento simple inculca en Juana un rayo de ilusión: “Si Román la salvó cuando nació, también ahora podrá curarla”.
El zapatero, por mucho tiempo, desde la época del alumbramiento, de manera inteligente y cauta, esquiva opinar en torno al estado físico de Inmaculada. Pero esta vez, frente al requerimiento de Juana, no puede eludir dar una respuesta plausible en la que mezcla la mentira piadosa con el concejo anticipado.
-La salvaron espíritus que trabajaron a través de mí. Realmente no sé por qué es tan enfermiza. Tampoco soy capaz de sanarla. Los seres me usaron en aquella ocasión. Ellos no explican por qué y para qué hacen las cosas. Te montan, te dan espuela y te obligan a actuar. Uno pierde el control.
-Llámalos otra vez… -Juana sugiere.
—He tratado, pero los seres que estuvieron en el nacimiento de Inmaculada no han vuelto a aparecer.
-¿Entonces qué hago…? ¡Mi hija se consume poco a poco! -Juana exclama y un sollozo le rompe la voz.
-Tener fe -Román responde con entonación suave y de modo sutil trata de prevenirla para el triste y no lejano desenlace. -Por el momento disfruta la presencia y el amor de tu hija.
También dale gracias a Dios por habértela dado. Recuerda que en la tierra nada es eterno. Aquí estamos de paso. Al final todos partimos. La única diferencia está en que unos lo hacen primero y otros después.

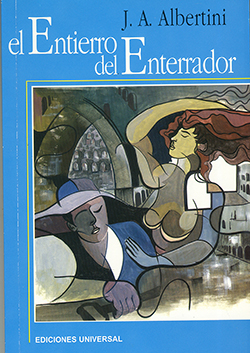












0 comentarios