Por ELADIO SECADES (1956)
Lo primero que al criollo le hace la vida un poco difícil en Norteamérica es la cocina. Los yankees engalanan sus comidas con el mismo esmero decorativo y con la misma prolusión de colores con que las mujeres adornan sus sombreros. Por eso en Estados Unidos exhiben las ensaladas en las vidrieras y cuando entramos a un restorán, la expresión al ver un manjar en el escaparate rabiosamente iluminado no es ¡Qué sabroso!, sino ¡qué cosa más bonita!…
Nosotros que hemos aprendido de nuestros padres que lo fundamental en la mesa son la discusión de política y el potaje, no podemos acostumbrarnos al sistema de convertir el plato en preciosa acuarela donde imperan el rojo de la remolacha, el amarillo de la mayonesa y al verde ictericia de la hoja de lechuga. Insensiblemente llegamos a gozar una emoción de galería de arte y nos agradaría encontrar junto a cada plato la firma del cocinero.
En ese sentido el gran país vecino está hecho a la medida para aquellos que comen más con los ojos que con la boca. Y para los que ignoran el deleite latino de la charla de sobremesa, entre sorbos de buen café y bocanadas de buen tabaco.
España sería hoy la nación más grande del mundo, si hubiera comprendido a tiempo los graves estragos que han producido en la raza las acaloradas discusiones de familia mientras se produce la digestión heroica de un cocido. En Estados Unidos nos sirven el café en taza grande y la leche nos la sirven en cambio en un dedal.
El norteamericano come poco y a toda prisa. Con el último bocado echa a correr. No podrá nunca ser país de gastrónomos ese en que se hace la digestión en el subway. Y en el que se ha impuesto a través de los años las formas de restaurantes automáticos. En el restorán automático experimentamos la cómica, pero desagradable sensación de que en nuestro apartado de correos, en vez de la correspondencia, nos han dejado un par de huevos fritos.
Esto no tiene pretensión de axioma, ni siquiera de paradoja. En Estados Unidos se vive bien, pero se come mal. Disfrútense en ese país de todas las comodidades. Mientras el hombre standard tenga una moneda encontrará una ranura donde depositarla. Usted echa un níquel en una ranura y lo mismo puede obtener una copa de té para calentar el estómago, que una pieza musical para alegrar el espíritu.
Todo se ha mecanizado y a pesar de eso, se trabaja de sol a sol en un afán de superación creciente. En definitiva, el arraigo de la máquina sirve para que el humano sufra, se esfuerce y se desvele más. Y viva menos. Esto explica que al tiempo que aumenta el confort, aumentan también los infartos.
Hay restoranes profusamente iluminados en los que usted puede consumir un table d’hote íntegro, sin recurrir a la siesta, ni al bicarbonato. Son menús bluffs. Ojeando la cartulina es para frotarse las manos de regocijo. Todo por uno veinticinco. Pero la realidad se reduce a nada. Se pide un pescado y traen una fuente que por la variedad de colores se parece a la paleta de un pintor.
Un poco de crema. Una hoja de lechuga. Un montecito de perejil. Chicharrones. Rueditas de tomate. Y un pedacito de remolacha. El pescado es lo de menos. Que usted llegue a encontrarlo es un problema de paciencia, porque a lo peor se ha perdido en esa confusión de adornos. Nosotros al comer nos llenamos. Si tenemos salud y dinero, comemos hasta la postración. El norteamericano queda satisfecho con la creencia de que le han servido un menú balanceado de vitaminas.
Yo conocí a un español que pidió en un restorán neoyorkino un filete miñón. Le trajo el dependiente un plato que era una preciosidad decorativa, pero donde no se veía la carne por ninguna parte. El parroquiano protestó:
—Oiga usted, amigo, yo quiero un bisté y no una obra de arte.
Yo no podría hacer alarde de poseer vasta cultura culinaria, pero me atrevo a asegurar que en favor de la comida norteamericana sólo puede abonarse un factor de estética. Ved la historia de dos turistas latinos que discurrían por la calle 42, seleccionando el restorán donde iban a pasar el martirio de cada fecha.
En una vidriera, toda llena de colorines alegres y de letreros luminosos, descubrieren dos hermosos cangrejos moros, con grandes y tentadoras muelas, enrojecidas por el fuego. Entraron al salón lleno de pequeñas mesitas con floreros y cuyo ambiente acariciaba la música de un violín. Una muchacha delgada y rubia se acercó a los visitantes, extendiéndoles el impreso del menú:
—Gentleman, — les dijo. Los recién llegados señalaron con las manos los cangrejos del escaparate. La muchacha río con deliciosa malicia. Eran de cartón, primorosamente pintados por un experto en arreglar vidrieras. Le regocijó a la sirvienta el éxito del truco comercial e hizo llamar a los propietarios para vanagloriarse:
—Estos señores creyeron que los cangrejos eran de verdad…
—¡Oh! —gozó el patrón… Tiene muchísima gracia.
—¿No hay aquí cangrejos que no sean de utilería? —preguntó uno de los turistas latinos.
—No, señor.
—Pues traigan enseguida dos órdenes de huevo con jamón.
Ese país de multitudes infinitas le concede a la comida una importancia muy relativa. Por eso hay empleados que almuerzan en la farmacia. En Estados Unidos se llama farmacia el lugar donde puede comprarse un perro caliente, una pipa, una edición empastada de la Santa Biblia, un par de calcetines, un destornillador y, en casos muy contados, hasta alguna que otra medicina.
En no pocos establecimientos de comida sirven graciosas señoritas uniformadas y que, por sentido comercial, son cuidadosamente escogidas. Lo mismo que si fuesen a engrosar las filas de segundas tiples de los Follies. De lo que se deduce que la salvación del teatro cubano y de algunos cabarets de La Habana podría estar en manos de los propietarios de restoranes de New York o de Filadelfia.
Como se trata de una ración tan grande, las muchachas que no sirven para camarera son recomendadas para nurses. Casi siempre las mujeres más feas son las nurses y las turistas viejas de Tennessee.
Los comensales criollos a estas sirvientas les dictan el menú mirándoles a las piernas. Todas deben tener la cara bonita, el cuerpo delicado, los ademanes gentiles y deben, además, saturarse de la certeza de que el cliente siempre tiene la razón. Pero yo he observado que a esas preciosas chiquillas, después de largo tiempo, dando carreras de un sitio a otro y cargando pesadas bandejas, se les endurecen los muslos y las pantorrillas. Es un explicable proceso de deporte negativo. Que ha llegado a crear un tipo de sirena moderna. Mitad muñeco y mitad pelotari.
Los norteamericanos únicamente comen despacio cuando citan a un amigo para hablar de negocios. Son comidas que tienen el doble atractivo de que la esposa tiene que quedarse en casa y que comienzan con un batido y terminan con un brandy. Dos elementos que enseguida ponen las orejas rojas, aligeran la mente y estimulan las ganas de vivir.
Es entonces que el norteamericano honesto, el que tiene detrás de la puerta el rótulo de “Dios Bendiga Nuestro Hogar”, comprende por un momento el fastidio de vivir veinticinco años amando a la misma mujer y fumando en la misma pipa. Después de un cuarto de siglo de uso continuo y quizás exclusivo, la pipa cada día está más curada y la mujer más enferma. Sin embargo, una nueva pipa raspará la garganta y una nueva mujer, el bolsillo.
Si no fuera por el delicado problema de no comer a gusto, merecería el pasarse largo tiempo en ese extraordinario país, que, entre otras muchas cosas, ha descubierto que, además de las sardinas, pueden venderse en lata la cerveza y las cintas de máquinas de escribir.
Se ha llegado a la categorización de lo veloz y de lo práctico. Y a la supresión de lo inútil. Puede decirse que el norteamericano solo se molesta en balde quitándose el sombrero en el elevador cuando entra una dama. Y poniéndose de pie en el baseball en el séptimo inning.
Cuando se ve en tumultos, hay que moler y dejar que lo muelan a uno, aunque el dolor físico no encuentre otro alivio que el “I am sorry”, que en las grandes ciudades del Norte es una especie de santo y seña para que te quites, o te quiten de un empellón. Broadway es la única calle en el mundo donde el peatón que lleva prisa pide perdón primero y empuja después…











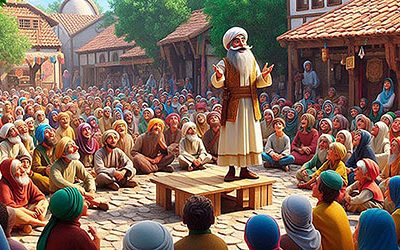


0 comentarios