Por Salvador Bueno (1948) (Fragmentos)
De los patriotas cubanos de la centuria anterior del siglo XIX tan pródigo en hombres de clara y merecida memoria, hemos leído con frecuencia la vida de los más altos varones de la independencia, la vida austera y luchadora de Martí, el recuerdo ilustre de sus hechos, la hazaña célebre de la protesta de Maceo; el “chivo” viril e hirsuto de Máximo Gómez, palpitar enardecido en las reuniones de la manigua, en el germinar de la República.
Pero de otros muchos hombres de ese, nuestro siglo formador, poco conocemos. Poco conocemos, repetimos, la vida fugaz de un Julián del Casal, la vida de tantos escritores de más escondidos sucesos, la vida de multitud de cubanos que, con la acción de su pluma, con la fuerza de su palabra o con los rápidos apuntes de sus artículos periodísticos le fueron dando perfil, fuerzas y ansias a la patria que, entre esfuerzos y desenfados, se iba formando a través de las décadas inciertas de mil ochocientos.
Sobre todo, de aquellos que nacieron antes de mediados de siglo muy poco se ha popularizado entre nosotros. Y es oportuno siempre recordar a todas las generaciones cubanas no solamente la biografía ilustre de los más famosos, un Martí, un Maceo, sino también la vida de Villaverde, de un Palma, de un Suárez y Romero. Ellos no lograron ver el resultado de los esfuerzos de tantas promociones de criollos, aunque contribuyeron con su pluma a la causa de la libertad.
Y estos novelistas, estos narradores, recogieron en las páginas de sus novelas, las escenas de la vida cubana, los sucesos de la cotidiana existencia de la colonia; conservaron para nosotros los tipos populares de su época, las costumbres, los trajes, las fiestas y diversiones de los cubanos de hace cien años.
Leyéndolos parece que volvemos a vivir en La Habana del siglo pasado, parece como si pudiéramos pasear por el Prado sombreado donde se veían correr quitrines y volantas, donde el esclavo pasaba lento con su carga excesiva en los hombros. Queremos hoy recordar la vida de unos de estos hombres de pluma, de Cirilo Villaverde, que en sus obras nos da la más completa visión de lo que era nuestra patria hace más de cien años. Pasando las páginas de sus novelas sentimos el más fuerte sentido de la tradición, paseamos por las plazas viejas, contemplamos los monumentos, vivimos lo cubano colonial.
Grande, muy grande era el ingenio Santiago, cerca de San Diego de Núñez, en la rica región occidental existía hace más de un siglo un ingenio de gran extensión que pertenecía a la familia Lasa. Era una finca soberbia, tenía amplios y dilatados campos de caña, más de trescientos esclavos dedicados a las labores de la zafra y también una máquina de vapor y un trapiche horizontal que eran máquinas que solamente poseían los mejores ingenios de la isla.
Un grupo de casas señalaban el asiento principal del ingenio. Una casa grande y espaciosa era la vivienda de los amos. Frente a ella se veía un amplio edificio que llamaban la “casa de caldera”, donde estaba el trapiche, la máquina de vapor y el tren jamaicano de elaborar el azúcar. Paralela a la casa de azúcar se hallaba otra tan grande, aunque más baja de puntal, que era donde se purgaba y secaba el dulce producto.
A su alrededor había otras edificaciones más endebles que se dedicaban a la carpintería, a la herrería y a la enfermería u hospital del ingenio. Aquí ejercía sus funciones el médico Lucas Villaverde, con los ojos secos y los labios apretados, tuvo muchas veces que curar las heridas producidas por el boca abajo, degradante por el látigo punzante y doloroso, por los dientes afilados de los perros jíbaros encargados de cazar a los esclavos y cimarrones. Días enteros dedicados a ver sufrir a los esclavos en las duras y malolientes camastras. Viendo las espaldas sajadas a latigazos de Antonio arará, el cimarrón. Viendo las piernas y los brazos heridos de Pedro carabalí. Heridas purulentas, desgarrones horribles de la piel, golpes furibundos del látigo del mayoral. Todos los terribles maltratos de la esclavitud se mezclaban en la enfermería del ingenio.
Lucas, el médico, solo podía olvidar estos horrores cuando se retiraba a su casa al afecto de su mujer y el cuidado de sus hijos. Le borraban de la mente los suplicios del hospital nauseabundo. Su esposa, llamada Dolores, era descendiente de una familia española de la Florida. Era una mujer callada, discreta, aunque de pocas letras, ya que los graves varones de aquel tiempo negaban a la mujer la entrada a los libros. El matrimonio tenía ya 5 hijos. El 28 de octubre de 1812, la población del ingenio se veía aumentada con un nuevo hijo del médico don Lucas. Le pusieron por nombre Cirilo era pequeñito, frágil, con grandes ojos muy abiertos.
Sus primeros años, años de correr, saltar, jugar entre los árboles, metiéndose entre los esclavos, escuchando su jerga, atisbando al mayoral cejijunto entrándole toda la vida por los ojos los pasó el pequeño Cirilo en el ingenio Santiago. Todas las escenas de la cruel vida de los esclavos le iban quedando en la memoria y cuando fuera mayor, ya alejado de aquellos lugares, escribiría páginas y páginas donde volcaría sus impresiones de aquellos días infantiles.
1820, Cirilo está en La Habana. Comienza ya sus primeros estudios. Poco pudo enseñarle el Sacristán de San Diego de Núñez. Ya en la capital, una tía paterna, en cuya casa se alberga, lo pone a estudiar en una escuelita de barrio, allá en la Calzada de la Reina. Pocas cuadras tiene que caminar el niño desde la pobre casa de su tía. Un miserable cobertizo de tablas en la calle de Campanario esquina a la de Maloja hasta el Colegio. Pero el maestro andaluz era de los que pensaban que la letra con sangre entra. Y al pequeñuelo no le entraba aquello de la resta y de la división. Los golpes menudeaban. Una mañana, el niño rebelde repelió las frecuentes agresiones del maestro, tirándole un agresivo tintero. Así tuvo que dejar la escuela.
Su abuelo viejo, de 80 y tantos años, a quien gustaba el Latín, le empezó a preparar para cruzar después estudios superiores en el seminario de San Carlos. El abuelo vivía en la calle de Estrella, allá se iba todos los días el niño, el anciano le enseñaba los rudimentos del arte de Nebrija y entre lección y lección, le contaba al nieto tradiciones y leyendas de la antigua ciudad de San Cristóbal de La Habana. De ordinario le aguardaba asomado a la ventana se echaba después en una hamaca y el niño a su lado, sentado en un pequeño taburete, escuchaba sus lecciones y sus cuentos.
Van pasando los años. Las clases del abuelo se completan con los estudios que hacen en el colegio de un clérigo, el Padre Morales, que ejercía la enseñanza gratuitamente. Allí conoce a José Victoriano Betancourt. El futuro escritor de costumbres cubanas. Después, para poder ingresar en el Seminario, presenta ante el secretario de la Universidad sus certificados de limpieza de sangre y sus cartas de recomendación y referencia de buenas costumbres.
Una mañana, el joven echa a andar hacia el puerto. Llega ante las poderosas puertas del cedro del Colegio de San Carlos, penetra con el corazón encogido en el gran patio rodeado de corredores con anchas columnas. Se acerca a la gran fuente central a la sombra de coposos naranjos. Desde allí ve reunida a la juventud más granada de La Habana y a sus maestros más selectos. Otro día observa a un señor de mediana estatura de rostro blanco con los ojos azules y rasgados. Se hacen amigos, es José Antonio Saco.
Todos los días escucha las clases de Filosofía de don Francisco Javier de la Cruz, los latines del padre Pluma, las lecciones de Govantes. Acaso en ciertas ocasiones se sienta a su lado en los duros bancos de altos respaldos el joven apuesto y vivo a quien conocemos hoy con el nombre de Leonardo Gamboa. En el seminario traba relaciones con los futuros abogados, con los escritores del mañana, con todos los jóvenes de la clase media liberal de la época. Son días de poco estudio, mucho charlar y proyectar paseos a todas horas por las calles más soleadas y concurridas.
En 1834, graduado ya de bachiller en Leyes, comienza el joven Villaverde a practicar la abogacía. Merced a las recomendaciones de un tío materno, logra trabajar con el doctor Córdoba, quien en deferencia con el despierto muchacho le hace tramitar una testamentaria, con lo cual obtiene unos 200 pesos en pago de sus servicios. ¡Qué gran suma para un joven de algo más de 20 años!, no sabe cómo emplearlos, qué hacer con esa cantidad de dinero, pero qué gusto grande poder comprar algunos libros deseados. Qué gusto sentir el tintinear de las monedas en el bolsillo del pantalón. Pasó después al bufete de don Santiago Bombalier; la rapacería, la avaricia y sordidez de aquel hombre le hizo después calificarlo como “el más trapalón y botarate de los abogados de La Habana”.
Aquella vida entre expedientes polvorientos, entre la gente del oficio, vocinglera y embaucadora, aquellos continuos conflictos con el amanuense estúpido le hicieron desechar pronto sus propósitos de persistir en el ejercicio de las leyes. Su amigo José Victoriano describiría cabalmente en sus artículos costumbristas aquel tipo del “picapleitos”, caricatura y enemigo de los verdaderos abogados, individuo asaz frecuente en escribanías y juzgados, orado, ignorante, enfático en su charla oráculo de guajiros y plaga perniciosa de la profesión.
El cubano, joven de aquella tercera década del siglo XIX, tenía afán por influir en la comunidad en que vivía, forjar la conciencia pública, dirigirse y formar al pueblo soberano. Dos caminos se abrían ante Cirilo, su dedicación a las letras le iba hacia el periodismo y su ansia de estudio y perfección hacia la enseñanza. Comienza a escribir regularmente en la mayoría de los periódicos y revistas que se publican en La Habana. En “La Cartera Cubana”, en “El Faro Industrial”, en “El Recreo” aparecen sus primeros trabajos literarios y novelescos. Al mismo tiempo ejerce el magisterio.
Es maestro en el Colegio Real Cubano y en el Colegio Buenavista. En este último vivía en una habitación alta, estrecha y pobre, donde en las noches largas llenaba cuartillas a la luz difusa de una bujía. Allí, con cierta ansia frenética, escribió noche tras noche los 22 capítulos de su novela “El Penitente”, cuyo asunto decía haberle oído a su abuelo, en aquellas lecciones matutinas que de niño recibía de gramática y retórica. Las cuartillas tan rápidamente escritas, las llevaba a la mañana siguiente al sensor, quien después de tachar algo lo dejaba pasar al cajista y las pruebas permitían ver al novelista incipiente la labor de cada día que iba engrosando su novela.
Buscando nuevos medios de vivir pasó en estos años a la ciudad de Matanzas, donde se acababa de fundar un nuevo colegio, “La Empresa”. Fue allí profesor, se puso en contacto con los principales escritores de la ciudad yumurina y concluyó varias de sus novelas cortas, entre ellas “La joven de la flecha de oro”, que merecería ser defendida después por Anselmo Suárez y Romero en las revistas “Cuba Literaria”.
Todas las novelitas que hasta entonces había escrito Villaverde, eran relatos fantásticos de carácter y cuadros ficticios de pasiones falsas con personajes inverosímiles. Bullía por dentro la idea de llevar a sus cuartillas la vida compleja y colorida que le revoloteaba por delante de los ojos tan pronto los dirigía a las calles de la capital. Quería recoger aquellos recuerdos de sus años de niñez que le dolían con las escenas del ingenio, del mayoral y de los esclavos maltratados.
Anhelaba poder captar fielmente la vida de los esclavos parlanchines, marrulleros, de las casonas ricas de La Habana, la multitud de mulatos y mulatas libres que recorrían a todas horas las callejuelas. La vida de esta o aquella mulatilla, hija de padre blanco, rico y español y de oscura madre esclava, dirigiendo la mirada hacia lo alto, recogería las escenas de las familias ricas de la Colonia donde el oro, el juego y el comercio esclavista, eran los dioses dominantes. Veía al muchacho de casa pudiente ir a escondidas a reunirse a los bailes de mulatos en los barrios de extramuros. Quería retratar aquella sociedad donde la esclavitud lo impregnaba todo con su vaho repelente y nauseabundo. Emprendió la tarea de escribir una novela de costumbres cubanas, a la que tituló “Cecilia Valdés o la Loma del Ángel”.
Lejos de inventar o fingir caracteres, decía el propio Villaverde, he llevado el realismo hasta el punto de presentar los principales personajes de la novela, con todos sus pelos y señales, copiando en lo que cabía su fisonomía física y moral. Aquel cuadro realista le salió tan sombrío y trágico que después, en Nueva York, se dolía como cubano y hombre moral de presentar obra tan de colores oscuros y sobrecargados. No abandonaba, sin embargo, su ideal de escritor realista, aunque su afán de ser exacto pintor de las costumbres no le hacía olvidar el debido respeto a la modestia y a la virtud de sus lectores.
Cargó con sus cuartillas y las llevó a la imprenta literaria que pertenecía a Lino Valdés. Allí salía publicado el primer tomo de su gran novela en el año de 1838. Al mismo tiempo continuaba escribiendo la segunda parte, pero sucesos que vamos a relatar a continuación le hicieron rechazar toda labor literaria. Cecilia Valdés tendría que esperar más de 40 años para salir, publicada en forma completa en la prensa de Nueva York.
La cosa política se había ido complicando en estos años de la iniciación libertaria del joven Villaverde. La expulsión de los diputados de la isla había sumido a los cubanos en un estado de desesperanza. Las conspiraciones, las reuniones clandestinas merodeaban en toda casa cubana, en cualquier sitio de la capital o de las principales ciudades de la isla los patriotas reunidos en pacíficas tertulias nocturnas cambiaban planes y proyectos hacia el porvenir de su tierra.
Si alguien se acercaba a alguna de aquellas casas donde se conversaba en amigable charla, hubiera escuchado frases, palabras que lucían subrayadas por un trémulo lírico. “Libertad”, “Separatismo” eran las palabras que frecuentemente resonaban en aquellas reuniones. Los nombres de Bolívar, San Martín y de otros héroes de la independencia suramericana eran reverenciados por aquellos hombres. Se buscaban todas las formas posibles de arrancar a Cuba del dominio español, pero muchas veces el confusionismo político desviaba aquellas conciencias hacia caminos equivocados.
En La Habana y durante su estancia en la ciudad yumurina, Villaverde había entrado en contacto con muchos de estos cubanos en las tertulias célebres de Domingo del Monte. Se derivaba con frecuencia de la discusión literaria al comentario político acusador, vivo, polémico. Cirilo Villaverde había conocido a un militar venezolano que combatiera a sus coterráneos ocupando una plaza de oficial en el ejército español.
Es un hombre fuerte, campechano, lleno de energía y entusiasmo, la vida sedentaria del cuartel lo ha empujado a otros negocios que eran productivos, sin embargo, no le ha ido muy bien. Fracasa en una panadería, fracasa en un trapiche que monta en las cercanías de Cienfuegos y no alcanza mayor provecho en el cultivo del café o en trabajos de minería que emprende en el Departamento Central de la siempre fiel isla de Cuba.
Cirilo hombre de letras siente atracción por ese amigo impulsivo y tenaz. Junto a él, conoce de sus proyectos de libertar a la isla, aunque sea con el apoyo de la gran república del norte. Con sus amigos y vecinos de las Villas, el General López había ido formando una sociedad secreta a la que puso el nombre de “La Mina de la Rosa Cubana”. Las autoridades coloniales sospechaban ya de aquel militar que tantas amistades hacía entre los cubanos liberales. A mediados del año de 1848, es mandado a detener. El rudo y animoso guerrero escapa a caballo atravesando un largo trecho de la isla para poder huir a los Estados Unidos.
El aparato judicial y policíaco de España se multiplica para detener a todos los amigos de Narciso López. Entre ellos se encuentran hacendados, colonos, abogados y escritores de la capital. El propio Villaverde es detenido. Leamos como él nos cuenta su detención:
“Pasada la medianoche del 20 de octubre del último año 1848, fui sorprendido en la cama y preso con gran golpe de soldados y alguaciles por el Comisario del Barrio de Monserrate, Bareda; y conducido a la cárcel pública, de orden del capitán general de la isla don Federico Roncalli”.
Es llevado a una oscura bartolina. Allí pasa hambre, frío, soporta las continuas vejaciones de los carceleros. La severa e inicua comisión militar permanente lo juzga como conspirador contra los derechos de la corona de España. Es condenado a presidio en la cárcel. Va conociendo a otros presos de carácter político y algunos por delitos comunes. En combinación con el llavero de la cárcel llamado García Rey y de un preso común, Vicente Fernández Blanco prepara la fuga. Lo consigue por fin en la noche del 4 de abril de 1849.
Pasan algunos días escondidos en una maltrecha casa de Guano en las afueras de La Habana, recibe a varios amigos que le preparan la salida del territorio. Con dificultades innúmeras consiguen alquilar un pequeño barco de vela que logra sacar a los tres fugitivos entre los dedos de las autoridades metropolitanas.
El viento del Golfo despeina la cabellera de Cirilo Villaverde en su primera salida de Cuba. Va gozoso. Si algún dolor le causa la pérdida de muchos de sus manuscritos y desligarse de sus familiares y amigos, la alegría le bulle en el pecho.
Va a pasar de las frívolas ocupaciones del esclavo en tierra esclava para tomar parte en las empresas del hombre libre en tierra libre. Va a penetrar en esa nación que es modelo de repúblicas en las antiguas colonias inglesas que lograron conquistar su independencia, que ha sido fuente de prosperidad para el país y normas de libertad para sus ciudadanos, los tres fugados de Presidio van juntos. Hasta Apalachicola, en la costa sur de la Florida. Allí toman rumbos distintos. Cirilo se encamina por tierra hacia Savannah y Nueva York. En la gran ciudad va a encontrar al turbulento militar que es Narciso López.
Entre los emigrados cubanos ha cuajado la idea de fundar un periódico, lo titularán “La Verdad”. Cirilo Villaverde se pone a trabajar como redactor en el periódico separatista, abandona toda labor literaria y didáctica, trabaja todo el día en el periódico y por las noches asiste a las reuniones de los emigrados. Al poco tiempo de estar en Nueva York se crea la primera “Junta Cubana”. La presidencia la ocupa el general Narciso López, el secretario es un cubano de 37 años: Cirilo Villaverde.
Desde ese momento estará siempre junto al valiente guerrero. Será su secretario militar. La vida se le hace agitada, llena de continuos viajes, reuniones, gestiones. Los gobernantes del norte no están de acuerdo con las empresas del venezolano. El presidente Taylor ha publicado una proclama en que califica la labor de López como “una cosa en alto grado criminal, pues pone en peligro la paz del país y compromete el honor nacional”. Esta proclama ocasiona el fracaso de la primera expedición organizada por López.
Villaverde lo ayuda tesoneramente en fletar dos barcos cargados de pertrechos de guerra y en conseguir alistar a cerca de dos mil hombres. Reunidos en Round Island, la expedición había sido frustrada, pero de nuevo el general ha logrado partir de Nueva York con 600 hombres en dos barcos de vela, el “Georgianna” y el “Susan Loud” que se transbordaban cerca de la isla Cozumel al vapor “Creole”. Llega el 19 de mayo de 1850 a Cárdenas el barco revolucionario.
Los hombres que desembarcan en la quieta población despliegan una bandera nueva: roja, azul y blanca. Una muchacha con los ojos muy abiertos por la curiosidad y la alegría contempla medio escondida tras una ventana los combates callejeros, los ojos se le iluminan contemplando la nueva enseña. Años más tarde, su vida convergerá con el secretario militar de López, que ha quedado en Nueva York. La inútil empresa fracasa, los expedicionarios se retiran. El momento es de desilusión, pero el jefe no ha perdido su entusiasmo. Prepara otra nueva.
Al año siguiente, López desembarca por Playitas, del Morrillo al Occidente de la isla. Acaso el conocimiento que tiene Villaverde de su región natal ha influido en esta decisión. Los esfuerzos que hace el general son infructuosos. Cae prisionero merced a una traición. Y es agarrotado en La Habana. “Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba”, dirá en su hora suprema.
Gran desconcierto ha cundido entre las filas insurrectas en los Estados Unidos. Las discrepancias entre los desterrados no disminuyen, sino que aumentan con la derrota del general Narciso López.

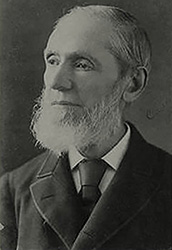












0 comentarios