CAP. XX DE XXXII
Por Oscar F. Ortiz
Algo tribulado por los acontecimientos de la noche anterior (es decir, el impacto que había causado en él la noticia revelada por Mirta), Yuri Pavenko abandonó el apartamento de Jackson Heights donde vivía la cubana y se marchó a realizar sus quehaceres cotidianos; cualquiera que estos fueran. Supongo que a preparar las condiciones para la próxima recogida en el muelle de Manhattan.
Tan pronto se hubo marchado, Mirta respiró con alivio y se tiró de la cama.
En un santiamén se bañó y después se arregló, poniendo mucho esmero en volver a adquirir una apariencia seductora, pues debía ir a entrevistarse con otro hombre que también la encontraba muy atractiva y al que debía manipular para que la ayudara con el trabajo sucio.
Ya sabemos que su misión era cuidar la operación de Pavenko, desde fuera, aun sin saber en qué demonios consistía la tarea.
Antes de abandonar su apartamento hizo una llamada telefónica que tomó por sorpresa a su próxima víctima, pues el tipo ya hacía algún tiempo que le había perdido el rastro. El sujeto que contestó la llamada se llamaba Emilio Furias y era un compatriota suyo, antiguo compañero del Directorio General de Inteligencia que también
militaba en las filas del Departamento América del DGI cubano.
La mañana se presentaba gris y lluviosa, con un molesto vientecillo que agitaba las solapas de su capa de aguas mientras Mirta esperaba por Emilio, detenida a la entrada de la Iglesia de la Trinidad, en la intersección que forman las esquinas de Broadway y Wall Street, sector conocido como el Bajo Manhattan.
Era un típico húmedo día otoñal en Nueva York, y el tumulto de seres humanos que pululaba en las calles de asfalto mojado, al igual que Mirta, también se protegía del agua y el viento con paraguas, sombreros, capas de hule y chaquetas impermeables. Algunos pasaban por su lado con el rostro hundido entre las solapas, rumbo a distintos destinos mientras que otros sólo intentaban sobrevivir un día más en la convulsa gran ciudad.
Mirta llevaba gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, a pesar de que el astro diurno brillaba por su ausencia, pero sus ojos inquietos ocultos tras los lentes oscuros
paneaban el gentío que se desplazaba por sus contornos en busca de un rostro conocido.
«¿Dónde carajo estás metido, Emilio?» Pensaba, dando inquietos paseítos frente a las puertas de la iglesia. «¡Ya deberías estar aquí!»
Pero en ese mismo instante divisó al hombre que esperaba cruzando la calle, y una sonrisa de alivio se dibujó en sus labios.
El tipo había cumplido su
palabra. Si había dejado todo y corrido a verla era una evidente señal de que todavía estaba interesado en ella…
Emilio lo estaba, en eso no se equivocó.
El hombre que llegó a su lado era de corta estatura, pero lucía estar en muy buenas condiciones físicas. Poseía una anatomía fibrosa, de musculatura férrica sin ser exagerada y se movía con la gracia felina de los que se dedican a practicar las artes marciales. Probablemente era un judoca; los agentes de Cuba se destacaban en eso.
Emilio tenía la piel blanca y correosa, como la de un anglosajón, y sus cabellos eran de color castaño claro, casi rubios. Podía pasar por gringo hasta que uno lo escuchaba hablar: su inglés denotaba un leve acento. Tenía poco más de treinta años de edad.
Al acercarse, Mirta lo estudió bien y llegó a la conclusión de que el impermeable, el paraguas y el maletín ataché que portaba le daban el aspecto de un ejecutivo de la Bolsa neoyorkino.
¡Qué buen disfraz! Pero ella, que lo había conocido bien en su época con el Departamento América, era consciente de que estaba ante un ser vulgar y pernicioso; el tal Emilio era uno de esos operarios adiestrados por los soviéticos que el DGI enviaba al exterior para servir en misiones peligrosas…










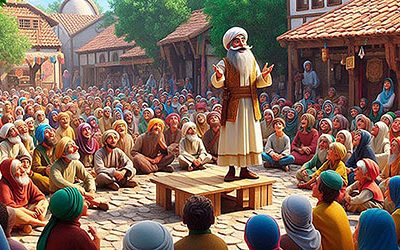


0 comentarios