DE OVIDIO AL DOCTOR KINSEY
Por ARRIGO LEYI (1955)
Versión de JAVIER BARAHONA
También los irracionales saben hacer la corte.—La primera historia del arte de cortejar.—Las máximas de Ovidio a los enamorados romanos.—El nacimiento del arte de hacer el amor.—Tras el paréntesis medieval, los trovadores y las cortes de amor.—No era lo mismo cortejar que casarse.—Cuando era delito permanecer célibe.—Los puritanos de la vieja y la Nueva Inglaterra.— La curiosa costumbre del “bundling”.—El lenguaje del abanico.—El amor romántico y sentimental.—El vals, un baile corrompido.—Puritanismo en la era victoriana.—La institución de las chaperonas.—El correo, el ferrocarril y la fotografía.—Aires de libertad en el arte de amar.—La hora del “sex o’clock”.—El “neckina” y el “petting”, sustitutos de la galantería.—El cigarrillo y el teléfono.—Amor en los “koljoses” de la Unión Soviética.
Como se sabe, el arte de cortejar no es típico solamente de la especie humana: la corte del macho a la hembra se realiza también entre los animales. Y es singular que mientras se han escrito innumerables volúmenes sobre los mil métodos con que los irracionales de toda especie rinden homenaje a su compañera, la primera “Historia del arte de cortejar” haya sido publicada hace apenas 75 años en Inglaterra.
De esta History of Courting es autor el escritor E. S. Turner. Tratados sobre la galantería han sido escritos en todas épocas, naturalmente, pero por primera vez fue en ese momento (1955) cuando se presentó un cuadro completo (o al menos bastante completo) de los muy diversos sistemas adoptados en diferentes épocas por los hombres para propiciarse las gracias del llamado sexo débil.
Es discutible que los hombres hayan superado a los animales en el arte de hacerse amar; el enamorado que envía un ramo de flores a su bella, y lo envuelve en transparente celofán, sabe que hay una especie de moscas que también envuelven los presentes destinados a la amada en una envoltura transparente y resplandeciente; y el que recurre a las joyas para conquistar al objeto de su pasión, sabe que existe un pajarillo del bosque que llena el nido de inútiles objetos brillantes; es el macho el que los recoge para hacer la corte a la hembra.
Nada nuevo hay bajo el sol, pues. Y ésta es la conclusión a que parece llegarse desde el primer momento cuando se leen en el “Arte de amar” de Ovidio (el libro que ha sido definido como “la obra más inmoral jamás escrita por un hombre de genio”) los consejos a la juventud de la época de Augusto sobre la manera de hacer la corte a la mujer amada. Son preceptos no del todo inmorales y todavía perfectamente válidos.
Es necesario—dice Ovidio—reír cuando la amada ríe, y llorar cuando ella llora; conviene lisonjearla incesantemente y perder a las cartas, en ventaja suya, cuando se juega con ella. Hay que hacerle regalos, aunque sin exagerar. Y, en suma, cuando se la besa, cuidar de no irritarle las mejillas con una barba demasiado larga. Sobre todo, en cualquier caso, procurar no descomponerle el peinado.
Nace el arte de cortejar
A juzgar por los consejos de Ovidio, el enamorado de hoy tendría bien poco que enseñar al enamorado romano. Pero en el curso de estos dos mil años ha habido una incesante sucesión de costumbres y usos diversos que abarcan también el campo de la galantería masculina en relación con el sexo gentil.
Después del paréntesis medieval cuando los ideales ascéticos pusieron un cierto freno en el “arte de cortejar”—, éste renace pasado el año Mil, en la época de los trovadores y las castellanas enamoradas, en la época en que las canciones de amor resonaban en los castillos de Provenza e Italia, de España y Alemania con iguales acentos. En esta época se creó un verdadero y propio “culto del amor”, un amor, en teoría por lo menos, romántico y platónico, bien que las lamentaciones de los enamorados eran siempre dirigidas, según la costumbre de los tiempos, a una noble castellana, esto es, a la mujer de otro.
Con todo, a los trovadores provenzales del 200, a las “cortes de amor” que florecieron por aquella época en los grandes castillos de la Francia Meridional y a la inspiración de nobles damas como Leonor y Regina de Aquitania y la Condesa de Champaña, debemos el concepto moderno del amor como sentimiento, exquisitamente noble y ennoblecedor, y no como puro y simple hecho sensual, cual era, con pocas excepciones, en la antigüedad. Esta tradición de gentileza de espíritu, propia del mundo feudal, debía sobrevivir a la desaparición del mundo que le dio vida, permaneciendo como la base misma del arte de cortejar en nuestros días.
El gentilhombre europeo de aquellos tiempos hacía el amor a su bella, por lo general, en verso, pero desposaba ¡ay! las más de las veces, no a la amada que había loado en sus poemas, sino a la jovencita inexperta que probablemente no había visto nunca en su vida y cuya mano—y bienes—obtenía del padre de ella luego de complicadas negociaciones; en estos casos la corte consistía en informarse de cuántas tierras poseía la futura esposa, cuántos escudos, cuántas brazas de tejidos preciosos, cuántos objetos de plata le daría en dote su padre. El hecho es que el arte de cortejar y el matrimonio, durante muchos siglos, fueron dos cosas distintas, y el primero no debía llevar necesariamente al segundo; el matrimonio por amor es en el fondo un concepto harto moderno.
Era delito permanecer soltero
Mientras tanto, no obstante, nuestros lejanos antepasados perfeccionaban—de esto no hay duda—el arte de enternecer, halagar y conquistar a nuestras antepasadas. El Renacimiento trajo grandes innovaciones en este campo, igual que en lo que respecta a la arquitectura: nacen, en efecto, por esta época, el corredor, la estancia privada (en los castillos medievales se estaba perennemente en público); nace la chimenea, y las casas de los ricos adoptan los cristales en las ventanas en lugar de las persianas o celosías de madera.
Desde España se difunde la costumbre de las alfombras; es inventado el biombo, y las habitaciones, mejor calentadas iluminadas y decoradas con mayor riqueza, invitan sin duda a una “corte” más gentil, más civilizada, más confortable. En los espejos de cristal, importados de Venecia, las bellas del Renacimiento podían pintarse mejor que en los espejos de metal del pasado. Y en los laberintos, que no faltaban nunca en los grandes jardines de la época, los enamorados podían escapar, con la excusa de un juego inocente y de moda, a la atención de padres y dueñas, y a las curiosas miradas de los siervos.
Pero todavía en esta época era inútil proponerse enamorar a una dama si no se era capaz de decirle el amor en rimas; los enamorados de entonces se extenuaban hojeando ansiosamente las páginas de los diccionarios de la rima, y la producción de sonetos alcanzó en estos siglos la marca más alta.
La historia del arte de enamorar no es, sin embargo, una historia de continuos progresos y perfeccionamientos. Hay también épocas en las cuales este arte se pierde y merece la condenación de la sociedad; esto ocurre, por ejemplo, en la Inglaterra puritana del 600 y mucho más todavía en la Nueva Inglaterra de allende el Atlántico, donde habían ido a refugiarse los más austeros puritanos ingleses, para quienes hacer el amor era delito punible por la ley.
Era delito también ser soltero (como lo ha sido más recientemente en otros lugares bajo regímenes menos puritanos), y una célibe sólo podía permanecer tal con un permiso expreso concedido por la autoridad, sin cuyo permiso debía pagar, en concepto de multa, una libra esterlina a la semana. El que hacía la corte a una damita sin el asentimiento del padre era castigado con una multa de cinco libras por la primera vez, de diez por la segunda y con la cárcel si reincidía la tercera.
Quizás esta severidad era debida al hecho de que en las primitivas colonias inglesas de América regía todavía una costumbre muy curiosa, la del bundling (“bundle” significa atado); el bundling consistía en permitir que dos enamorados, completamente vestidos y con el consentimiento de la familia, se hicieran el amor no como se usaría hoy, sentados en un sofá, sino acostados en una cama.
La costumbre del bundling favorecida, según parece, por las circunstancias de que las casas de los colonos americanos de entonces eran extremadamente frías e incómodas, por lo que la cama resultaba el único lugar donde podía estarse tibia y cómodamente, tuvo sus defensores, para quienes nada había de inmoral en ello. “Honi soit qui mal y pense”, decían, mientras los adversarios afirmaban que era una costumbre bárbara e inmoral, si bien en ciertos casos el lecho era dividido en dos por una tabla colocada en el medio.
El lenguaje del abanico
Si la América del Norte tenía el bundling, en Europa se habían inventado mientras tanto ciertos importantes adminículos que son otras tantas piedras miliares en la historia del arte de hacer el amor. El primero de todos fue el abanico, detrás del cual se podía fácilmente esconder un imprevisto rubor, una sonrisa o un beso, y asimismo se prestaba para expresar numerosas actitudes indiscretas y también llamar puros sentimientos; podía cubrir un cuello descotado ante miradas, llamar la atención hacia un bello escote; llevado a la mejilla izquierda, el abanico decía: “Quiero librarme de ti”; puesto sobre los labios, “bésame”. Y así otras muchas cosas.
El enamorado de entonces—habíamos llegado ya al 1700, la era de las damas empolvadas y los caballeros galantes—debía no sólo saber componer sonetos (que aún estaban de moda), sino también aprender el lenguaje del abanico.
Otra innovación de la época fueron la máscara y la mascarada, contra quienes se revolvían las invectivas de los moralistas. Y fue ésta también la época en que el sofá o más bien el canapé, como entonces se decía, estuvo muy de moda. Pero el 700 vio también los primeros atisbos del amor romántico y sentimental, y por primera vez los héroes de las novelas de la época enamoraban a la mujer que se proponían desposar, no a las mujeres de los otros.
En el 1700 circulaban nuevas ideas de libertad: los Iluministas hablaban del amor libre, y las mujeres se sentían emancipadas. Los moralistas movían la cabeza al ver que los jóvenes hacían la proposición de matrimonio primero a la novia y después al padre de ésta, no al revés, como mandaba la tradición.
Durante el 1800 toda Europa era conquistada por una nueva danza que un crítico de entonces definía como “el baile más corrompido que jamás se haya inventado”. Era el vals. Y se extendía la costumbre de las fiestas bailables, donde galanes y damitas de la burguesía se veían libremente. Fue ésta una época decididamente “moderna”; se inventaron entonces hasta los anuncios matrimoniales, a los que recurrían, sobre todo, caballeros de cierta edad en busca de una esposa dotada de buen patrimonio.
Una violenta reacción
Pero tras los primeros decenios del 1800 hubo una violenta reacción en sentido puritano: Europa entró en la era que los ingleses denominaron victoriana. Fue por estos años cuando se llegó al extremo de ocultar con drapeados las patas de las mesas, por amor de la decencia, y cuando ciertos modos de decir, como “a ojo desnudo” por ejemplo, se consideraron de mal gusto y se excluyeron de las conversaciones de la gente decente. En las librerías victorianas las otras de autores femeninos ocupaban estantes especiales, separados de aquéllos en que se colocaban las de autores masculinos. Y una doncella victoriana se hubiera negado a dormir en habitaciones donde colgaran retratos de hombres.
Para el arte de cortejar la gran novedad de la época victoriana fue la chaperona, que podía ser la madre o la tía, o una hermana de la damisela, aunque también había chaperonas de profesión, por lo general la viuda de un oficial. El enamorado victoriano seguía de lejos, a la Iglesia o en el paseo, a la bella de sus pensamientos, y un tímido rubor de parte de ella o un profundo suspiro de él bastaban entonces para sintetizar una declaración de amor recíproco.
En este punto era llegado el momento de escribir al austero padre de la muchacha para pedirle permiso de cortejar a su inocente hija y dirigirle cartas en las cuales se expresaban los más nobles sentimientos con estilo poético y retórico. La más leve alusión a sentimientos de orden menos elevado hubiera sido francamente inconcebible, tanto para él como para ella.
Pero también el reaccionario 800 victoriano ofreció a los enamorados útiles innovaciones: el correo, por ejemplo, y el ferrocarril, que anularon las distancias; después el grabado y la fotografía, que permitieron a galanes y doncellas tener ante sus ojos la vera efigie de la amada o el amado. Y para no hacerse una idea equivocada de los usos y costumbres de esta época, es preciso aclarar que en el campo o entre las clases trabajadoras el puritanismo Victoriano no tuvo la más mínima influencia; en efecto, modistillas y pastores continuaron haciéndose el amor de modo mucho más natural, demasiado natural según los austeros Victorianos.
El último capítulo en el arte de cortejar dio principio a fines del 1800; nace entonces la “nueva mujer”, la mujer emancipada, que se considera la compañera del hombre y no se avergüenza de sus sentimientos y pasiones. La bicicleta es el símbolo de la nueva libertad de la juventud del 1900.
La señorita de este siglo no quiere saber ya de matrimonios arreglados, huye resueltamente de la chaperona y encuentra en el coche de plaza un seguro refugio donde hacerse el amor por su enamorado. Este debe aprender no sólo a andar en bicicleta, sino a patinar, ya que ésta fue la gran época del patín, que consentía furtivos estrechones de manos y lánguidas miradas sin que la chaperona pudiese advertirlo.
Es probablemente en los Estados Unidos, más todavía que en Europa, donde se delinea la imagen de la nueva mujer emancipada; es en la América donde surge la costumbre de las excursiones en que participan jóvenes y muchachas sin necesidad de acompañantes. Y el nuevo “aire de libertad” llega a convertirse en un verdadero huracán con la primera guerra mundial, que desintegra todos los convencionalismos y pudores de la vieja sociedad.
Había llegado, según los ingleses, la hora del sex o’clock, una palabra que jamás antes persona alguna hubiera osado pronunciar y que, especialmente en los países anglosajones apareciera en los titulares de los periódicos.
Fue entre los años 1920 y 1930 cuando en los Estados Unidos se pusieron de moda términos como necking y petting, grados diversos del arte de cortejar. Pero entre el necking y el petting el cortejo es siempre menos un arte que una serie de actos que se realizan preferentemente bajo la influencia del alcohol y—¡naturalmente! —sin la más remota intervención de aquello que una vez se llamó “sentimiento”.
Así, la revolución que se verifica durante el siglo XX en el campo de las relaciones entre hombre y mujer tenía sus lados positivos, pero también los negativos. El cigarrillo alcanzó en este tiempo la función que dos siglos antes había tenido el abanico; hubo un lenguaje del cigarro como había habido un lenguaje del abanico. Y la gran novedad del 1900 se llamó teléfono; un joven oficialito americano, cierto Dwight D. Eisenhower, telefoneó a su futura mujer, aquélla que luego debía llamarse “Mamie”, unas 15 veces durante las 24 horas que siguieron a su primer encuentro.
Dar o no el número del teléfono
Los expertos en etiqueta se hallaron ante el problema de cuándo una muchacha debe dar a un joven que se lo pida el número de su teléfono. Los especializados en estadística—la ciencia de moda—no dejaron en paz ni siquiera a los enamorados; en 1924 un joven americano gastaba para hablar con la chica a quien hacía la corte veinte dólares a la semana. Su padre, treinta años antes, a principios de siglo, no gastaba más de veinte dólares al año. Es difícil decir si el mayor dispendio conlleva privilegios mayores.
Frente a ciertos extremos, y ante el mundo retratado por la encuesta del doctor Kinsey, hay naturalmente muchos que mueven la cabeza y que piensan que había más gracia, más sentimiento y en el fondo mayor satisfacción en hacer la corte o recibirla. Pero, como hemos visto, la historia de este arte enseña que a la oscilación del péndulo en un sentido sigue otra en sentido opuesto que viene a restablecer el equilibrio. Imposible, pues, prever cómo será en el futuro y cómo nuestros hijos y nietos harán el amor a sus bellas.
Amor en el “Koljós”
Una reseña de este género estaría, sin embargo, incompleta si no hiciese mención, aunque sea brevemente, de cómo se hace la corte allende la cortina de hierro. Conviene a este objeto reproducir un corto diálogo contenido en la escena de una comedia representada en los escenarios rusos. Ella es chofer de un tractor en una granja colectiva; él, un trabajador de la misma granja.
La escena, una noche de verano en que los dos enamorados trabajaban juntos en el mismo turno. Suspira la muchacha: “¡Qué maravilla es trabajar en esta estupenda noche, bajo la luna llena, haciendo el mayor esfuerzo por ahorrar gasolina!”. Y el enamorado responde: “La noche me incita a superar más y más mi cuota de trabajo”. Un poco más tarde el joven stajanovista enamorado admite: “Me he enamorado de tu método de trabajo desde el primer momento”.
Como se ve, el flechazo existe también al otro lado de la cortina de hierro. En el Berlín oriental se cantan canciones del género de una que se titula “La canción del motor” y que dice: “Yo canto una canción de mi motor y todas las poleas cantan conmigo. Porque esta noche yo besaré a mi amada y le repetiré otra vez que la oficina número tres retiene el récord de producción”. En tanto, las consignas dirigidas a los jóvenes comunistas birmanos por el partido les prohíben el uso de frases burguesas como “Yo te amo” o “Tú eres bella”.
La urbanidad del Partido
El enamorado comunista no debe comenzar la corte sin dar cuenta primero al Comité Ejecutivo (que asume la función del padre Victoriano) y ha de hablar a su bella dictándole: “He quedado profundamente impresionado por tu cualidad de fiel y enérgico miembro del partido, y deseo dirigir contigo la lucha de clases”. Esto será suficiente para conquistar el corazón de la amada comunista.
Nos podemos consolar, sin embargo, observando que hasta los periódicos oficiales soviéticos han criticado en diferentes ocasiones escenas de comedia iguales a la citada antes, definiéndolas como “alejadas de la realidad”. Es dudoso, en verdad, que aun los más fieles comunistas birmanos se expresen seriamente, hablando a su enamorada, como quisiera el manual de urbanidad del partido.
Pero, como vemos, en materia de enamorar, aunque no hay en el fondo “nada nuevo bajo el sol”, existe una variedad de usos, costumbres y tradiciones capaz de satisfacer todos los gustos.






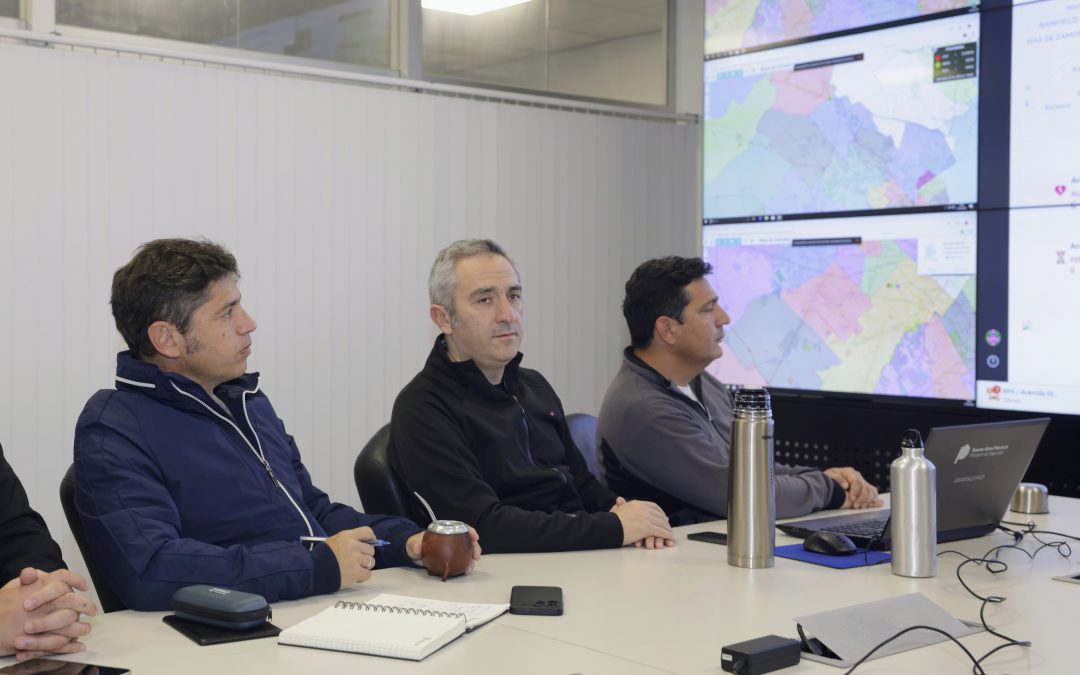

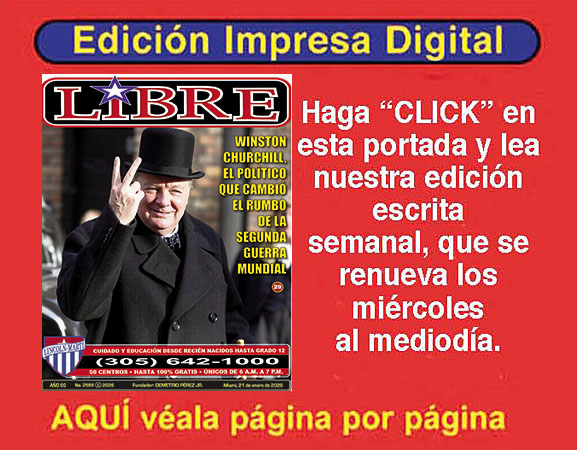
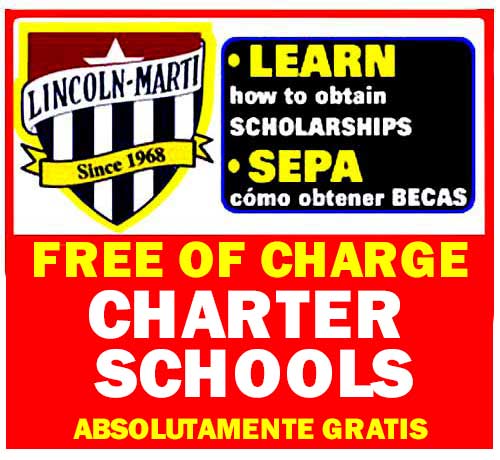
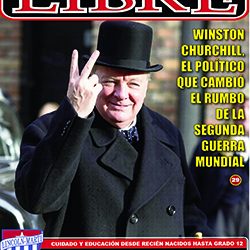


0 comentarios