Parquedad o fantasía de los biógrafos. – Los Mitchell, una familia de médicos bajo constante influjo poético. — La vida inquieta de John Mitchell. — El fantasma de Edgar Poe. -Indecisión de Weir Mitchell entre la medicina y la literatura. – Enseñanzas de Claudio Barnard. – El microscopio de Finlay.
Por Rafael Estenger (1954)
El primer biógrafo de Carlos J. Finlay apenas nos evoca a los doctores John Kearsley y Silas Weir Mitchell, sin duda los maestros que influyeron más hondamente en la formación científica de nuestro sabio. “El que parece haber hecho mayor impresión en la mente del joven Finlay—escribió el doctor Juan Guiteras—fue John Kearsley Mitchell, el primero, tal vez, en enunciar y mantener, de una manera sistemática, la teoría microbiológica de las enfermedades”. Y añade Guiteras inmediatamente: “El hijo de este profesor, hoy el famoso Silas Weir Mitchell, recién llegado entonces de París, de las aulas de Claudio Bernard, como profesor particular del joven cubano y profesor auxiliar en la escuela filadelfiana, debió también influir favorablemente en el desenvolvimiento del genio de nuestro compatriota. Se estableció entre los dos una buena amistad, que se mantuvo siempre invariable”.
El doctor Guiteras insiste todavía, al transcribir una carta de Weir: “Fue Finlay, dice la carta, el primer alumno que tuve, y dirigí sus estudios durante tres años. En vano le insté para que se estableciese en Nueva York, donde residían a la sazón muchos españoles y cubanos, consejo que, por fortuna, hubo de desatender”. Con palabras de más o de menos, los otros biógrafos de Finlay no han añadido un solo dato de importancia. Algunos incurrieron en la ingenua novelería, por imitar equivocadamente los biógrafos modernos, de novelizar el consejo de Weir Mitchell, hasta la invención de un largo diálogo entre discípulo y maestro. Pero, con novela y todo, nos dejan indefectiblemente sin conocer a los Mitchell.
Y es lástima, porque los Mitchell profesores de Carlos J. Finlay en el Jefferson Medical College de Filadelfia—fueron algo mejor que poetas y médicos y maestros; fueron, a la verdad, hombres interesantes, que supieron vivir a plenitud los altos goces de la vida. El padre, John Kearsley Mitchell, fue insigne médico y mediocrísimo poeta, sin que presumiera jamás de “gran literato y filósofo”, como algún biógrafo de Finlay le supone. Y el hijo, Silas Weir, aunque poeta y novelista de ancha fama en su tiempo, tal vez hoy sea más recordado por su teoría sobre el valor terapéutico del rest-cure, o cura del descanso.
Corría el año de 1812. En Moscú retrocedían diezmados los ejércitos de Bonaparte y en Cuba ahorcaban, al rebelde José Antonio Aponte. Allá en Escocia, por el camino de Ayr a Edimburgo, viajaba pacíficamente en una diligencia cierto joven de atractiva elegancia, hombros de atleta y prócer estatura. Sus ojos azules, muy abiertos, parecen buscar en torno con decisión y simpatía.
El carromato danza entre los truenos y relámpagos de una noche tormentosa. Después de ofrecer el asiento a una mujer y un niño, el joven continúa el viaje de pie, zarandeado por los vaivenes su corpachón vigoroso, sin demostrar contrariedad ni molestia.
De pronto, los grandes ojos azules advierten la presencia de un célebre personaje, ya maduro en años, sobre cuyas obras se habían posado muchas veces con ansiedad y respeto. El joven y el personaje no tardan en platicar con amistosa complacencia. El personaje es el novelista Sir Walter Scott, cantor de las leyendas y tradiciones de Escocia. El joven es John Kearsley Mitchell, nacido en América del Norte; pero orgulloso de la sangre escocesa que le transparentan los carrillos intensamente rojos. Jamás olvidaría John Kearsley aquél encuentro fortuito, que se complacerá en relatar a los alumnos y amigos con preferencia a cualquier otra de las peripecias juveniles. Y muchas tendría que contar, ya anciano ilustre y venerable, cuando nuestro Finlay—también de origen escocés—ingresó en el Jefferson College para graduase de médico. Aunque los Mitchell de Aychire eran laboriosos labradores hacia la segunda mitad del siglo XVIII, bastaron dos generaciones para que produjeran seis médicos y viniese a convertirse la profesión en una especie de ejercicio tradicional de la familia.
El padre de John Kearsley se llamaba Alejandro. Había emigrado a Virginia y se casó en Pensilvania con una norteamericana. Ejerciendo Alejandro en Domfries, el poeta Burns le dedicó uno de sus famosos poemas. Ya se verá esa curiosa y continua relación de los Mitchell con poesías y poetas. Al instalarse en los Estados Unidos, Alejandro no abandonó la dedicación de los abuelos. Fue a la vez médico y campesino, agricultor y hombre de ciencia.
Hay una carta a la madre, escrita en 1793, en que le dice, tras recordar que se ocupa del campo sin interrumpir el ejercicio médico: “La fiebre amarilla que devastó Filadelfia hace varios meses, con toda la violencia de una plaga de Constantinopla, casi ha desaparecido; pero no se sabe el número de sus víctimas, que oscilan entre seis a siete mil”. Muerto Alejandro, los tíos de John Kearsley quisieron que el muchacho se trasladase a Escocia. Y allá se fue cuando tenía poco más de doce años, para estudiar en Edimburgo. Cantaba John Kearsley con buena voz de tenor, y lo que cantaba, ¡naturalmente! eran canciones escocesas. Pretendió ser actor, huir de la disciplina universitaria y entregarse a la aventura farandulera. En esa crisis tropezó en la diligencia con Sir Walter Scott.
Pero al fin venció las dudas. El buen sentido le inclinó definitivamente a estudiar para médico. ¿Por qué no? Sería médico también, como su padre, como sus tíos. Regresó a Norteamérica entonces. Sólo le quedaban, de la herencia paterna, dos o tres negros esclavos. Les dio la libertad sin demora. Nada de labranzas ni de siembras. Buen tirador, buen jinete, hombre de vitalidad desbordante, se entregó apasionadamente a los estudios, como hubiera puesto todo su ímpetu en domar un potro, o su atención absoluta en apuntar a un blanco difícil. Sin embargo, aunque en 1819 publica una laboriosa tesis sobre las Causas próximas de las reacciones febriles, no se entrega a la vida apacible del consultorio.
Mucho del aprendiz de cómico del alma funambulesca, se agazapaba todavía, como un niño travieso, en el hondón de su alma. Ingresó como médico de una empresa marítima. Trabajó como médico de a bordo. Ocho veces atravesó el Pacífico, de ida y vuelta a los puertos de la China. En otra ocasión llegó a la isla de Santa Elena. Allí estaba el Emperador de los franceses, purgando en la soledad la culpa de haber atraído excesivamente la atención del mundo. El doctor Mitchell hizo que el buque se acercara a la isla y preguntó a los guardianes ingleses: “¿How is the Emperor?”, provocando la fingida ignorancia de los oficiales, que “no conocían allí ningún emperador”, sino a una persona que llamaban general Bonaparte.
Casado en 1822, el simpático doctor John Kearsley Mitchell comenzó a investirse con el empaque profesional del gran médico. Un retrato le muestra arropado en los amplios pliegues de la toga con uno de esos altísimos cuellos en que el maxilar se hunde a los lados y sostiene la cabeza empenachada por copiosa melena de artista. A los cuarenta y seis años, entra a desempeñar la cátedra de Medicina Práctica en el Jefferson College de Filadelfia. Tiene en su haber una vasta bibliografía médica. Pero también un pequeño libro que es su amable pecado: se titula Indecisión y otros poemas. Ni en los años de trajines marineros, ni en los de grave indagación científica, el tremendo John Kearsley ha dejado de expandir los discretísimos versos que a ratos publicaba en el Graham’s Magazziine.
El editor-auxiliar de la revista solía aguardarle en la antesala algunas veces. Allí lo vio el hijo de John, el inquieto Silas Weir, todavía niño. Era ese editor-auxiliar un joven de cara dramática, de color amarilloso y negrísimos ojos relampagueantes. Tenía la boca ligeramente torcida por un rictus amargo. Se llamaba Edgar Allan Poe. Un día escribió Poe: “El doctor Mitchell ha escrito bonitas canciones, a las que han puesto música y se han hecho populares”. El hijo de John Kearsley recordará aquel encuentro con Poe de igual manera que su padre el que tuvo con Walter Scott por los caminos de Escocia. También el hijo, como el padre, vacilará mucho tiempo entre la medicina y el arte.
Silas Weir Mitchell iba a ser el más célebre de la familia. Únicamente cuatro años mayor que Carlos Finlay, el doctor Weir Mitchell acaso fue el que más influyó en nuestro sabio, aunque Guiteras deje presumir otra cosa. Cierto es que el viejo John Kearsley pudo causar mayor “impresión” al joven Finlay. Siempre es más imponente la presencia de un profesor anciano, ungido por la fama, que la de un joven casi coetáneo del alumno.
De todas suertes, el hecho es que Weir Mitchell no olvidó jamás al discípulo, y menos cuando le vio lograr en la vejez el renombre que debió mimarle desde 1881, cuando dio a conocer la etiología de la fiebre amarilla en la Academia de Ciencias de La Habana. Ya veremos en qué consiste la influencia de Silas Weir Mitchell en la modalidad científica de Finlay, que no fue vaga y genérica, sino precisa y clara.
Este Silas Weir había nacido el 15 de febrero de 1829, en un barrio alto- quizá demasiado alto para ser elegante- de la ciudad de Filadelfia. El padre no alcanzaba todavía una clientela remunerativa y además había comenzado a prodigar excesivamente la descendencia, pues llegó a tener nueve hijos. Le fue difícil a Weir el tiempo que estudió en el Jefferson Medical College. Otra vocación le distraía y perturbaba. Además de la sangre escocesa, que le circulaba por las venas acelerada por las lecturas de Walter Scott, contribuía a enardecer su imaginación la propia ciudad de Filadelfia, donde abundaban los motivos legendarios.
Allí se decía, cuando Weir era niño, que la estatua de William Pen bajaba del pedestal cada día a las seis en punto. Sólo que el niño nunca pudo comprobarlo, porque a las seis de la mañana le decían que ocurriría a las seis en punto de la tarde y por la tarde le afirmaban que había ocurrido a las seis de la mañana. También oyó contar descendía del pedestal de la biblioteca y se daba paseítos por el barrio, o que los perros de mármol de Race Street, cada vez que ocurría una muerte por la cercanía, aullaban desconsolados.
El muchacho, como su padre, quería ser poeta. La estampa amarga y trágica de Edgar Poe no le desvirtuaba el propósito.
Se rumora que fue Longfellow quien le aconsejó que desistiera de consagrarse a la literatura, entre otras razones por carecer de facultades.
Y es lo cierto que se fue a perfeccionar los estudios médicos en Europa. Antes de despedirlo, el padre le encomendó la adquisición de un excelente microscopio. La encomienda resulta muy significativa.
Nos advierte el enorme interés que ya despertaba en el Jefferson College el mundo de las bacterias, de los microorganismos. La obra fundamental del doctor John Kearsley Mitchell, según recordaría Guiteras, fue la exposición sistemática de la influencia de los microbios en las enfermedades.
Donde Silas Weir estaría más tiempo fue en la capital de Francia, a la que Hugo llamaría poco después la Capital de las Naciones. En París asistió a las clases del doctor Claudio Bernard, que revolucionaba la medicina con su famoso método experimental. A Weir le deleitaba la arisca genialidad del maestro. También Claudio Bernard, como Weir Mitchell, llevaba dentro del corazón un literato frustrado.
Se sabía que Claudio Bernard, a los 21 años, pensó irse a la conquista de París con un drama bajo el brazo. La vocación literaria le valió a Claudio Bernard para exponer cautivadoramente la vigorosa arquitectura de su innovación científica, cuya norma básica acaso sintetizó en estas palabras: “Primero, observación casual; luego construcción lógica de una hipótesis basada en la observación y finalmente la verificación de la hipótesis mediante experiencias adecuadas, para demostrar lo verdadero y lo falso de la suposición”.
Un día está Weir Mitchell en la clase de Bernard. A una inquisición del maestro, el yanqui comienza por responderle: “Yo pienso que es así” … Y Claudio Bernard, como sorprendido, le pregunta: “¿Cómo piensa, cuando no ha experimentado?”, y prosigue: “No piense, no agote el experimento, y entonces, y sólo entonces, piense”. La enseñanza ya no se le olvidaría ya nunca. Después de todo, constituye la piedra angular de la investigación científica.
Cuando regresó a la casa del viejo John, ya el joven Silas Weir tenía trazado su camino. En primer lugar, no sería cirujano: ni nervios, ni pulso. Había traído el microscopio, un formidable microscopio, y se dedicó a ejercer la profesión como médico de pobres, a la vez que estudiaba cosas interesantes. Por ejemplo: los venenos de las serpientes de Sur América, o las numerosas combinaciones de formas que adoptan los cristales del ácido úrico. Así publicó diversas monografías, generalmente basadas en sus trabajos experimentales.
El Jefferson College le llamó a ocupar una cátedra. Entonces fue cuando dio clases a nuestro Finlay. Unos tres años; lo bastante para trasmitirle las enseñanzas de Claudio Bernard y el apasionado interés por las investigaciones microscópicas. Sobre todo, y ante todo, la incontrastable necesidad de experimentar, ¡siempre experimentar!, una y otra vez, infatigablemente, hasta la comprobación segura de la verdad o falacia de las apariencias. Quien conozca la vida de Finlay, sabrá que estuvo siempre consagrada a experimentos que demostraban una consagración heroica y que no fueron los únicos aquellos encaminados a descubrir la causa de la fiebre amarilla. Así la corriente luminosa del saber científico había pasado de las aulas de París a nuestro joven sabio, que habría de regresar a Cuba- y el dato merece subrayarse- provisto también de un valioso microscopio que hoy se guarda en la Academia de Ciencias de La Habana como una impar reliquia histórica. El ejemplo, y tal vez el consejo, lo tuvo Finlay en su maestro accidental del Jefferson College.
Sin embargo, el propio Weir no se juzgaba bueno para catedrático. “Nunca fui buen profesor, escribió él mismo en notas autobiográficas: me disgustaban las conferencias, en parte a causa de mi mala memoria. Cada año tenía que aprender las cosas de nuevo. Mis clases, sin embargo, eran numerosas y atentas”. No era un pedagogo. (¡Eso no, a Dios gracias!) Pero era lo que únicamente se requiere para ser un gran maestro: era un hombre entusiasta, un temperamento comunicativo, y un artista. A los cincuenta años de edad, volvió a sus andanzas de adolescencia: se consagró resueltamente a la literatura. Numerosas novelas históricas— novelas, en cierto modo, al estilo de Walter Scott— le ganaron, como su “Hugh Wynne”, popularidad extraordinaria. Es curioso observar que en su larga bibliografía se entremezclan las colecciones de poesías, o de novelas románticas, con los títulos solemnes de enjundiosos tratados científicos.
Las historias de la Medicina recogen no pocas innovaciones del doctor Weir Mitchell, como la célebre cura de sobrealimentación, que utiliza el aislamiento y el absoluto reposo, la excitación de los músculos con adecuados masajes y la del aparato circulatorio mediante hidroterapia. Las historias de la literatura norteamericana no olvidan aún sus románticas narraciones de la Guerra de Secesión. Pero además el recuerdo de Silas Weir Mitchell queda indemne por otros motivos. Uno de ellos podría ser, cuando bien se conozca y estudie, su influencia en la formación intelectual de Carlos J. Finlay. Y aún sin su obra y sin su ejemplo, sin los trabajos científicos ni las creaciones literarias, Weir Mitchell no sería del todo olvidado.
El amor al arte hizo que el arte le recompensara por otros rumbos. Y el retrato de Silas Weir Mitchell figura entre las obras maestras de Sargent, acaso el retratista más solicitado y famoso del Siglo XIX. El óleo se conserva en The Mutual Assurance Company, de Filadelfia. Allí está Mitchell en el ocaso de la vida, bajo la toga profesoral, con un libro en la mano y los ojos vividos todavía, mirando con serenidad y dulzura, como le corresponde a un anciano que se va de la tierra sin temores ni remordimientos.
Otros grandes artistas le pintaron la imponente catadura: Holl, en plenitud de fuerzas, con actitud de dominador y la barba rubia todavía; y Vonnot, pensativo, y empuñando un libro como en el lienzo de Sargent, para decorar a perpetuidad el College of Physicians de su Filadelfia natal.
En 1929, la editorial Duffield & Company, de Nueva York, editó la obra de Anna Robeson Burr que lleva este título: “Weir Mitchell: His Life and Letters”. Es una amplia biografía de 424 páginas, donde aparecen pormenorizadamente las peripecias de aquella encantadora familia de científicos eminentes a los que siempre nimbó un halo de cándida poesía.

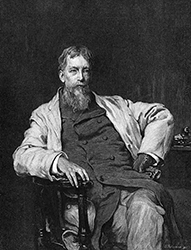



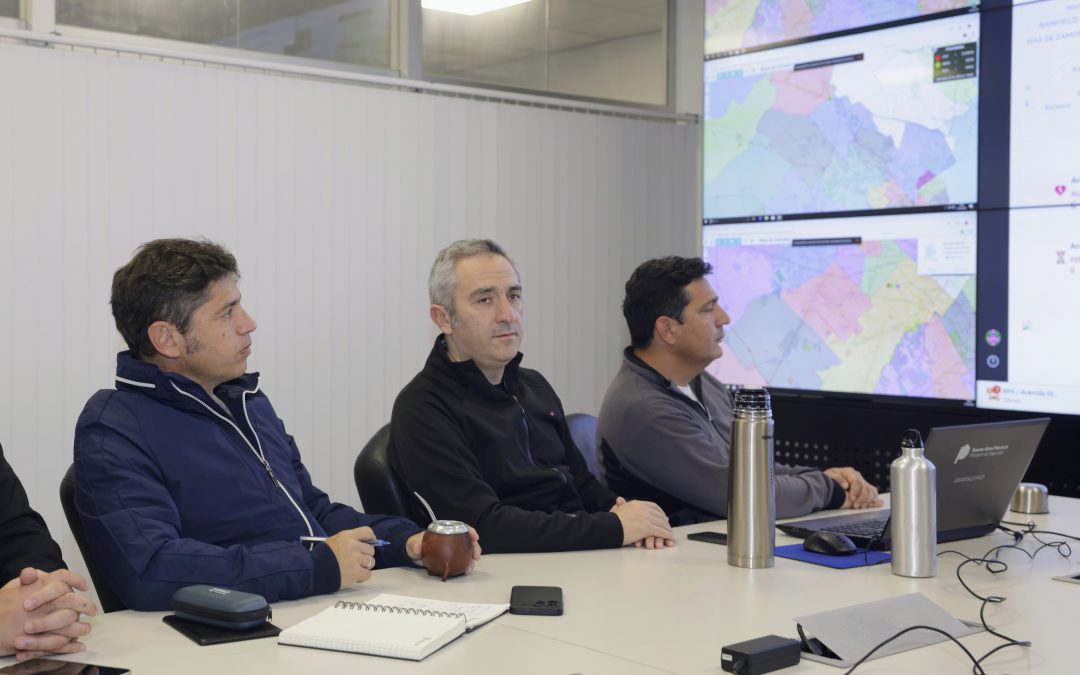


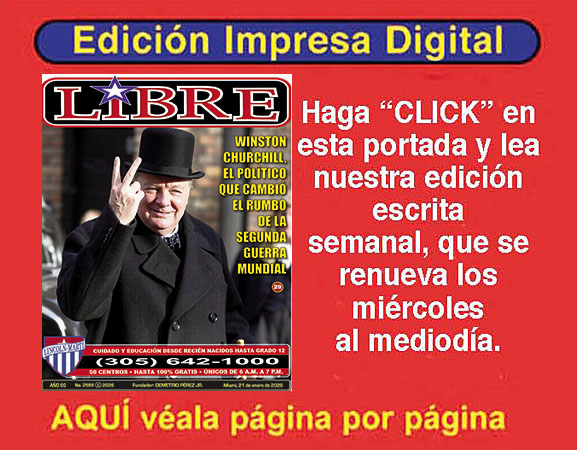
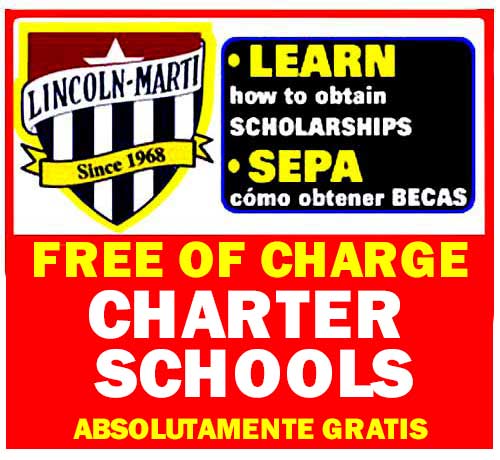
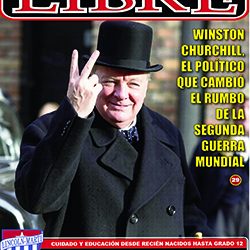


0 comentarios