Por:
Álvaro J. Álvarez
El Túnel debajo de la bahía de La Habana se inauguró el 31 de mayo de 1958. Su construcción estuvo a cargo del ingeniero cubano José Menéndez, quien junto al grupo de trabajo que lo acompañó diseñó un sistema de tubos de hormigón reforzado, capaz de soportar grandes cargas. La obra fue realizada por una compañía francesa.
“Obra magna de la construcción de la Gran Habana del Este, que incluye el Túnel, la Vía Monumental y la Nueva Ciudad…”, expresó el abogado Guillermo Alamilla Gutiérrez a nombre de la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana en el acto de la firma de contrato con la Compañía francesa, el 6 de junio de 1955.
Después de atravesar el Túnel de la Bahía en dirección este o sea hacia Matanzas está la Vía Monumental, una autopista de 6 carriles (3 y 3) que al sur de Cojímar se une a la Vía Blanca, su longitud es de 7 kilómetros (para llegar a Berroa son 7.5 km) y se construyó en 1958.
La Vía Blanca fue la primera autopista de Cuba, la idea de su construcción surgió en 1945, iniciando diferentes proyectos junto a la remodelación de La Habana. Estas obras fueron auspiciadas y dirigidas por el urbanista y arquitecto Pedro Martínez Inclán (1883-1957). Según el Mapa Esso, la Vía Blanca comienza donde convergen Cristina, 10 de Octubre, Agua Dulce y Jesús del Monte, pero otros consideran que comienza en la Ciudad Deportiva (Ave. Rancho Boyeros y la Avenida 26) y llega hasta Varadero. Se construyó entre 1954 y 1958 con una longitud de 138 kilómetros.
Si analizamos los 7 km de la Vía Monumental y los 16 km de la Vía Blanca hasta Santa María del Mar, 23 km en total, antes de la construcción del Túnel hubo muy poco desarrollo urbanístico debido a la dificultad del transporte.
(Unos años más tarde, al salir del Tunel vía este, está la Playa del Chivo, Habana del Este, Cojímar, Alamar, Celimar, Bacuranao, Tarará, Mégano, Santa María, Boca Ciega y Guanabo. El Hospital Naval, Casablanca y el Rpto. Bahía se encuentran a la derecha de la Monumental).
Por supuesto todo ese territorio estaba lleno de fincas como: La Noria, San Nicolás, Itabo, San José de la Playa, Mégano, Villa Real y Sogomar y prácticamente desde 1932 todas estas tierras habían sido heredadas a Dionisio José Velasco Sarrá (1899-1954) a su esposa María Mercedes Montalvo Lasa y a sus hijos Álvaro, María del Carmen y José Velasco Montalvo, así como a su prima Esperanza Montalvo (exesposa de Julio Lobo) y a las dos hermanas de Dionisio, Celia (1902-1986) y María Teresa Velasco Sarrá (1900-1987) esposa de Álvaro González Gordon (1898-1973).
El dueño inicial desde mayo de 1919 fue, el cabeza de familia Dionisio Velasco y González-Castilla (1867-1932) hijo de asturiano (Gijón) aunque nació en Veracruz, México, graduado en Madrid de ingeniero de Caminos y Puertos. No sabemos cuándo llegó a la Isla, pero en 1892 ya estaba en Cuba. En 1898 se casó con María Teresa Sarrá Hernández (1879-1918) la hija de José Sarrá, dueño de la Droguería Sarrá (en Teniente Rey y Compostela, 2ª mayor droguería del mundo, luego su dueño era Ernesto Sarrá Hernández, hermano de María Teresa) y en 1912 construyeron su palacio muy cerca de la entrada de la bahía en Zulueta (antes Baluarte) entre Cárcel y Genios, barrio La Punta. Al morir Dionisio en 1932 el palacio pasó a su hija María Teresa Velasco Sarrá y a su esposo desde 1931, Alvaro González Gordon y desde 1960 es la sede de la embajada de España.
El ingeniero Dionisio Velasco participó en el gobierno de Estrada Palma y de José Miguel Gómez, quien le gustaba, junto con su gabinete, ir a cazar a su finca Villa Real en la zona de Habana del Este. En 1912 quiso urbanizar sus tierras y construir un puente de hierro sobre la bahía de La Habana, desde la Avenida del Puerto a las alturas de La Cabaña. El proyecto originó años de polémicas, estudios, asesoría extranjera y jamás se aprobó su construcción.
En 1937 resurgió la idea, pero ahora no como puente sino como túnel. El Ministro de Obras Públicas de Prío, el Arq. Manuel Febles retomó la idea del túnel en 1949 luego de haber comenzado la primera etapa de construcción de la Vía Blanca.
En 1949 se creó la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana S.A., como concesionaria del Túnel y administradora de la Zona General de Influencia del Túnel.
En 1954 el Ing. José Menéndez como asesor técnico de la obra, presentó el proyecto a la par con la firma francesa la Societé des Grands Travaux de Marsella. Entonces Menéndez recomendó a la Compañía de Fomento (que ya había contactado a compañías americanas) la aceptación del anteproyecto de la empresa francesa, superior al de los norteamericanos desde el punto de vista técnico, mucho más barato y con el atractivo adicional de que garantizaba el financiamiento de la construcción al asegurar que otra entidad francesa adquiriría azúcar cubano por el equivalente al monto de la obra. Esa compra posibilitaría el dinero necesario a través del Banco Cubano de Comercio Exterior.
Representaba una inversión de $28,500,000 además de otros $7,500,000 que aportaría el Estado para la construcción de la Vía Monumental, la cual enlazaría el Túnel con la Vía Blanca.
El gobierno uno de los grandes beneficiarios del túnel, no invertiría un solo centavo en su construcción y ganaría con el lucrativo trueque del azúcar y la misma compañía francesa tendría utilidades adicionales si especulaba con el dulce en el mercado mundial. Los grandes propietarios, otros de los máximos beneficiarios, verían revalorizarse su patrimonio.
Las obras de construcción del Túnel de La Habana, a una profundidad de 15 metros con 733 metros de largo y 22 de ancho, comenzaron el 19 de septiembre de 1955 y a los 985 días, el 31 de mayo de 1958 (2 años, 8 meses y 12 días) fue inaugurado.
Para la construcción del Túnel se hizo necesario un movimiento de tierra y dragado nunca visto en la ciudad. Más de 250,000 m³ de rocas y 100,000 de arena. La obra costó $35 contando con la autopista hasta la Vía Blanca.
Los trabajos de dragado se iniciaron en abril de 1956 y finalizaron en marzo de 1957. Se creó un dique seco de 130 m largo, 60 m ancho con una profundidad de 9 m para fundir los 5 cajones de hormigón armado que conectarían ambos extremos de la bahía, dichos cajones deberían flotar en el mar para posteriormente ser colocados en el fondo de la bahía mediante un complejo mecanismo de remolque, alineación y lastre que garantizarían su descenso entre otras acciones.
Según el proyecto aprobado, la zona central del túnel está constituida por cinco secciones o cajones de hormigón prefabricado, cuatro de los cuales tienen una longitud de 107.50 metros y un cajón central de 90 metros. El trazado de este túnel corre debajo del fondo de la Bahía de La Habana, entre 12 y 14 metros.
El sistema de drenaje se hizo aprovechando las características topográficas donde tragantes colectan las aguas pluviales y las llevan hacia el mar. Además de esto, se construyeron dos cisternas de 500 m3 de capacidad cada una para la acumulación de aguas pluviales. Desde las cisternas se extrae el agua con seis equipos de bombeo de 2,200 g/m, cada una, dos en el lado oeste y cuatro en el lado de La Cabaña (lado este).
Otros elementos complementarios del túnel son las compuertas de seguridad contra ras de mar, la iluminación interior y la ventilación, así como la protección contra incendios.
Esta galería subacuática abierta artificialmente, quedaría justamente debajo de la bahía, y según el cronograma francés preparado con antelación, su terminación duraría dos años y medio.
“El aspecto principal radicaba en que para construir esta vía de comunicación se necesitaba antes un dique seco de gran profundidad, para prefabricar, al mismo tiempo, dos secciones del túnel. En total se hicieron cinco tramos de diferentes dimensiones. Una vez terminados, se les tapiaron los extremos con una pared temporal para que flotaran. Cuando el dique se inundaba, se abrían las puertas que los separaban del mar, y se llevaban flotando al lugar indicado. Allí se hundían llenando unos tanques colocados a sus lados, operación que se repetía cada vez que se terminaban los tramos”.
Para hacer la excavación se debía impermeabilizar, previamente, la roca porosa, por medio de la técnica de inyectar lechada de cemento y otros materiales. Fue entonces cuando los hermanos Fernando y Gerardo Pérez-Puelles se enteraron de que la empresa extranjera proponía subastar el trabajo de impermeabilización del área donde se construiría el dique seco.
La Perforadora Panamericana decidió arriesgarse y asistir a la convocatoria. Hicieron las mediciones correspondientes en el terreno, elaboraron su proposición y la presentaron. A la cita concurrieron también la firma estadounidense Pree Pack que había trabajado en la construcción del Túnel de Quinta Avenida, otra compañía norteamericana y una coalición formada por varios ingenieros cubanos.
De todos los proyectos evaluados, se escogió el enviado por la empresa de los Pérez-Puelles algo calificado de asombroso.
Luego el contratista francés Besson, citó al ingeniero Pérez-Puelles a su oficina y le preguntó con qué medios contaban para acometer la obra.
Le contestó que solo tenía las máquinas perforadoras y el lauro obtenido. Parece que al francés le gustó su respuesta porque enseguida los contrató. Fijaron el precio, y le definió el tiempo que tomaría el trabajo según su cronograma. Además, le planteó que de terminarlo en la fecha acordada se ganarían un premio en metálico y les pagaría otra suma nada despreciable por cada día que se adelantaran.
Tuvieron que viajar a EE.UU. para comprar las 5 potentes bombas de inyección de cemento con sus respectivas mezcladoras y otros materiales necesarios.
Pérez-Puelles se reunió con 10 ó 12 de sus más capacitados trabajadores y les explicó que el pago se haría por metro de perforación.
En una perforadora normalmente trabajaba un operario con dos ayudantes. Allí se buscaron, si acaso, un colaborador. Aquella gente se comió la tierra. ¡Qué manera de perforar!
El dique se comenzó a construir del otro lado de la Fortaleza de la Cabaña. Paralelamente, los franceses contrataron a un hombre con una excavadora pequeña y varios camiones de volteo, para dinamitar y bajar el terreno hasta el nivel del mar.
La iluminación de toda el área fue encargada a un grupo de electricistas cubanos. Entonces se pudo aprovechar las 24 horas del día, rotando la mano de obra cada 12 horas.
Cinco días antes del plazo acordado, se terminó la impermeabilización y el dique. Los franceses prepararon allí mismo un gran almuerzo para homenajear a los trabajadores. Al finalizar la velada, le entregaron a Pérez-Puelles un generoso cheque que cubría el premio, más el pago por los días de antelación.
Se calcula que el costo del dique ascendió a un millón de pesos (equivalentes a dólares).
Después de culminado el dique, se necesitaba excavar el extremo en la parte oeste, pues el proyecto del túnel llegaba a un lugar rocoso bajo agua y esa piedra había que retirarla. El francés volvió a llamar al ingeniero Pérez-Puelles y le planteó que alquilar y transportar desde Europa la draga, le salía muy caro y retrasaría el cronograma.
Preguntó si se atrevía a hacer este trabajo tan delicado. Respondió afirmativamente, pero con la condición de que le garantizaran unas plataformas de hierro que harían el tamaño del túnel, sostenidas por una estructura sólida de angulares y tubos que los buzos fijaban en una base en el fondo marino.
Estas vinieron preparadas con los agujeros precisos para instalar los aparatos. Cuando se inició la perforación, el arrecife coralino se deshacía. Intentaron meter un tubo o “camisa” de hierro al mismo tiempo que la barrena, pero no resultó porque cuando sacaban ésta última el pozo se cerraba.
Luego surgió la idea de preparar el mismo método con tubos plásticos (polietileno), que podían quedar ahí cuando se les incorporara la carga explosiva. Al bajar las cuchillas perforadoras, centímetros más arriba lo hacían los tubos plásticos. En su interior, los artilleros colocaron las latas de explosivo, detonadas con fracciones de segundos de diferencia.
Algunos años después, nuestro ingeniero conoció de la existencia, en Francia, de un folleto con fotografías incluidas del método ideado por él, que un francés airado se había atribuido.
Finalmente se fueron empatando los tramos, que eran guiados desde el dique hasta la posición prevista. El primero de éstos tenía en el techo un puesto de observación con una escalera para el tránsito de los trabajadores. Desde allí, un almirante francés vigilaba a través de un periscopio todo lo que sucedía en la zona del trabajo.
Según eran colocadas las siguientes secciones, un grupo de operarios bajaba a la profundidad de las naves y derribaba las paredes que a ambos lados impedían la comunicación de unas con otras, para luego rematar con juntas y dar el acabado.
Así se forjó este gigante hasta su terminación, al cabo de 30 meses de incesante faena.
El 31 de mayo de 1958, día de la inauguración, Pérez-Puelles recordaba con orgullo aquellas palabras pronunciadas por el directivo francés: “Ustedes me salvaron la vida en dos ocasiones; primero con el dique y luego con la introducción de los tubos plásticos”.
Se sentía satisfecho de haber puesto su granito de arena en el coloso habanero.






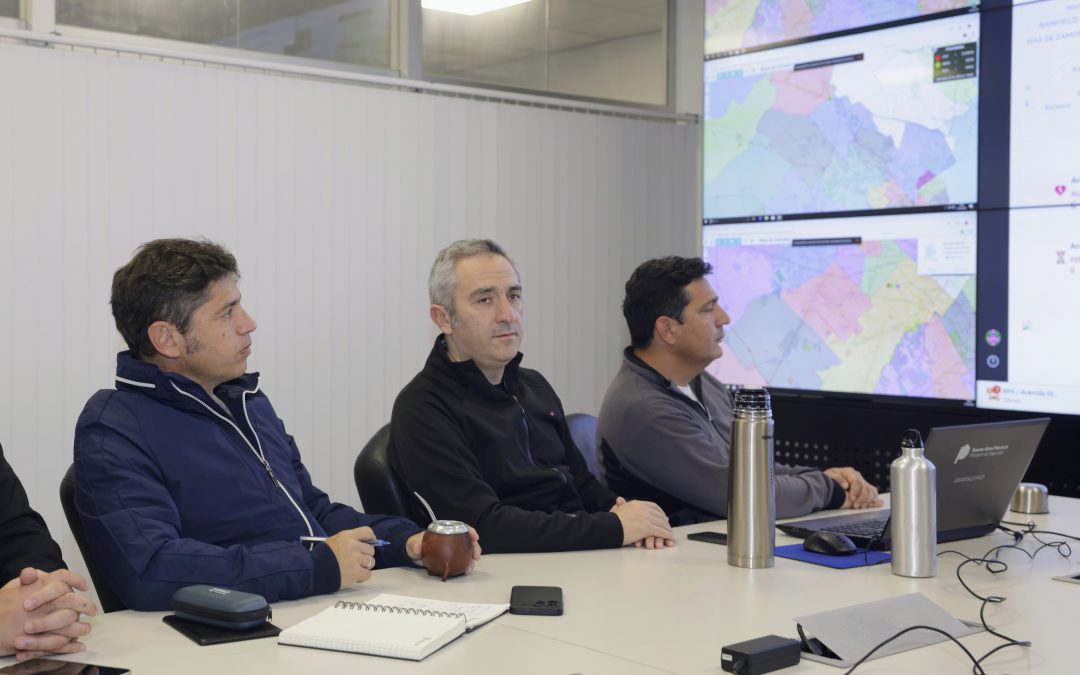

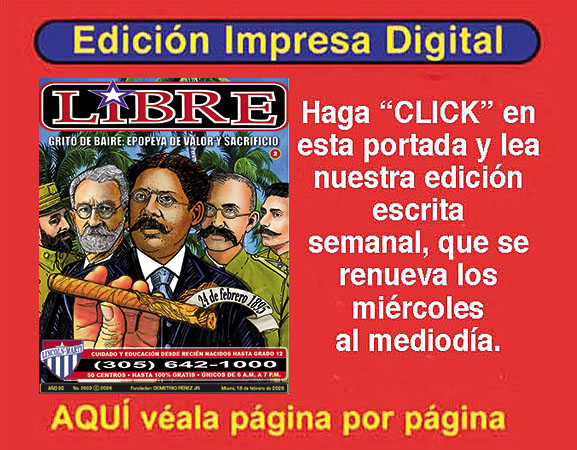

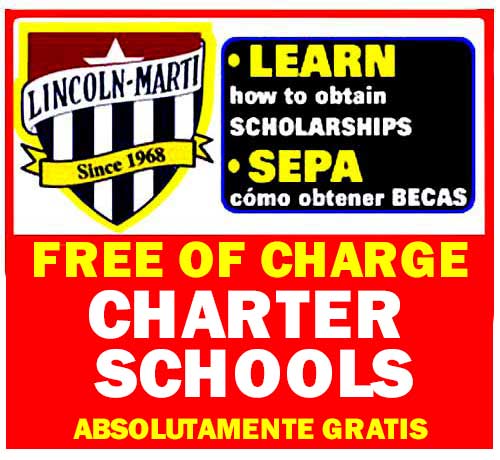

0 comentarios