POR LUIS DE LA PAZ
El profesor, escritor, bibliotecario, editor y promotor cultural Osvaldo Gallardo González (Vertientes, Camagüey) es de esas personalidades que calladamente han impulsado con solidez una labor personal y comunitaria, que deja huellas.
Desde hace algún tiempo viene llevando a cabo la tertulia El Caimán ante el Espejo, en la biblioteca John F. Kennedy de Hialeah, la más grande, importante y mejor surtida de esa ciudad eminentemente hispana.
Gallardo ha estado muy vinculado a la iglesia católica cubana a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y en particular a la Arquidiócesis de Camagüey, su provincia natal donde se desempeñó al frente del departamento de cultura y comunicación, y fue fundador y director del Museo Arquidiocesano Mons. Adolfo Rodríguez Herrera. También fue editor de las revistas Enfoque y El Alfarero.
Fue de los fundadores de la Editorial Ácana, en Camagüey, donde laboró como editor jefe y consultor. Como escritor ha publicado los libros de poesía Diálogo sin luz (Ácana, 2009) y Dolor de fe (Centro de Formación San Arnoldo Janssen, Holguín, 2009). Fue coeditor de Los juegos del índice: Aproximaciones a José Lezama Lima (Ácana, 2010).
—Naciste y creciste cuando ya el castrismo había cercenado las libertades ciudadanas y acorralado a la Iglesia Católica y sus acólitos. ¿Cómo fue tu formación y apego a la fe religiosa, en particular en las primeras etapas, cuando eras más vulnerable?
Nací en 1975 y recuerdo, siendo pequeño, que la imagen del Sagrado Corazón presidía la sala de la pequeña casa de madera donde crecí. Mis padres, que ya no iban a la Iglesia, habían celebrado el sacramento del matrimonio y bautizado a mi hermana a finales de los sesenta, pero no me bautizaron a mí. En mi cuadra, en la esquina, se encontraban el templo bautista y la iglesia episcopal, una frente a la otra, pero, a pesar de la cercanía, nunca me atrajo entrar en ellas.
Una tía materna dirigía la escuela primaria donde estudié, que antes había sido colegio parroquial. La tapia que dividía la escuela de la iglesia era una especie de frontera misteriosa, y mi tía y las maestras nos prohibían entrar en Navidad para ver el arbolito.
En mi casa, aunque no se practicaba la fe, la Biblia ocupaba un lugar de honor en el pequeño librero, y mi padre la leía habitualmente, junto a dos tomos espléndidamente ilustrados sobre la historia de las Cruzadas, que yo adoraba hojear. También era constante en las conversaciones familiares el recuerdo del Padre Adolfo, por entonces obispo de Camagüey, considerado un modelo moral a seguir.
Quizás por eso fue natural que, al final de mi adolescencia, me acercara a la Iglesia Católica con el deseo de bautizarme. La fe fue otra cosa: primero surgió el deseo, la inquietud y la experiencia estética de la liturgia y la música, frente a la fealdad “socialista”.
Siempre digo que la Iglesia Católica en Cuba me enseñó la libertad, incluso para disentir de ella misma, y agradezco profundamente ese regalo. Luego, claro, sufrí incomprensiones e incluso censura; perdí o renuncié a algún trabajo debido a mi religiosidad, pero ya no eran los años de la confrontación más fuerte, aunque el recelo, la vigilancia y el control permanecían. Ciertamente hice una opción personal y viví esas dificultades como desafíos en el largo camino hacia la libertad.
—Trabajaste como editor jefe y editor consultor en el proyecto Editorial Ácana. Cuéntanos de esa iniciativa y cómo surge.
La Editorial Ácana no fue una iniciativa personal; era una editorial estatal surgida en los años noventa gracias a la inquietud de un grupo de escritores y al uso de una pequeña imprenta del Sectorial de Cultura, que bromeábamos diciendo era de la época de Gutenberg. Su creación estuvo vinculada a la refundación de la revista de arte y literatura Antenas, entendida como continuidad y homenaje a la publicación homónima de finales de los años veinte, en la que destacó Emilio Ballagas. Ese primer intento de la nueva Antenas estuvo marcado por un espíritu de grupo que las autoridades culturales vieron con recelo, lo que llevó a su cierre. Posteriormente hubo una segunda época más oficial, y luego una tercera; ignoro si existe una cuarta, aunque lo dudo, pues en Camagüey difícilmente haya hoy papel, lucidez o voluntad para sostener una revista literaria.
Entre ellas destacaba el sólido sistema de publicaciones del Centro Cívico de Pinar del Río, al que pertenecía la revista Vitral, que, además de otras ediciones, mantenía un concurso literario de gran relevancia. Siempre he pensado que la creación de estas ediciones provinciales formó parte de la ofensiva dirigida por el propio dictador desde el diario Granma contra el laico Dagoberto Valdés, líder de Vitral y del Centro Cívico.
Llegué a Ácana luego de haber iniciado una experiencia editorial con la revista de la Arquidiócesis y tras graduarme como profesor de Español-Literatura y trabajar durante tres años en el sector educacional.
—Si las ediciones Ácana tenían cierta independencia, ¿cómo era el proceso de seleccionar los libros a publicar evadiendo la censura y la vigilancia oficial, además, las ediciones en las imprentas en control del Estado?
En Ácana nunca existió una independencia real, pero sí un margen frágil, ganado a pulso gracias a la complicidad entre autores, promotores y editores. Era un ejercicio de equilibrio: seleccionar los libros dentro de un círculo de confianza, cuidar el enfoque, el lenguaje, las palabras que no encendieran la alarma del censor. Ese círculo fue posible por las personas que lo integramos en aquellos años.
A menudo llegaban títulos sugeridos directamente por las autoridades del Partido, y más de una vez nos tocó ejercer de “parabán”: dejarlos pasar por nuestras manos para, con argumentos sobre su mala calidad literaria o su enfoque equivocado, devolverlos al cajón del olvido. Ese gesto, casi invisible, nos abría pequeños resquicios para colar otras obras que sí merecían ver la luz.
Entre las experiencias más significativas conservo el recuerdo de Animal de alcantarilla, de Luis Felipe Rojas Rosabal. Un excelente libro de poesía que, en su lenguaje e imágenes, respiraba una crítica social tan profunda como incómoda. Pocos meses después de publicado, fue retirado de circulación por la actividad de periodismo independiente de su autor. Para mí, más que un acto editorial, fue un pequeño triunfo personal: haber participado en que un texto incómodo y honesto viera la luz, y haberlo hecho posible a pesar de las limitaciones y la vigilancia. En el fondo, en aquel contexto, publicar un buen libro era también una forma de resistencia.
—En Hialeah has creado la tertulia El Caimán ante el Espejo, que es el título de un libro de Uva de Aragón. ¿Cómo surge el proyecto y qué te llevó a escoger el nombre?
Luego de trabajar durante cinco años como maletero en el Aeropuerto Internacional de Miami y sobrevivir a la pandemia, me vi en la necesidad de reinventarme. Así, entre otros intentos y tanteos, llegué a ese hermoso sitio que es la JFK Memorial Library, parte del sistema de Bibliotecas Públicas de Hialeah. Cuando salió el libro de memorias de la infancia de Uva de Aragón, propuse presentarlo allí. La directora de la Biblioteca, Grisel Torralbas, aceptó, y la presentación fue un éxito, después sugerí el proyecto de la tertulia.
Comprendí que ese hermoso sitio merecía ser más visitado por escritores. Me entusiasma la idea de ampliar la colección de escritores cubanos en el exilio, que ya de por sí es una de las más grandes en Estados Unidos. Y, por supuesto, me motiva mi aprecio de siempre por ese tipo de reuniones, a las que he dedicado más de veinte años de mi vida.
En El Caimán ante el Espejo he creado un leitmotiv que puede parecer exagerado cuando digo que es un espacio mensual “para reconstruir juntos la literatura cubana”. Sé bien que la literatura cubana no necesita ser reconstruida: existe y florece a pesar de nosotros mismos. Sin embargo, para alguien que llegó al exilio hace apenas diez años, un espacio como este es también una forma de reencontrar valores y personalidades que nos fueron escamoteados durante décadas de censura y parcialización ideológica. En ese sentido, estos encuentros son, al mismo tiempo, un ajuste de cuentas y una fiesta innombrable.
—¿Cómo han sido los resultados de la tertulia?
El primer resultado de la tertulia ha sido su permanencia: en septiembre cumplimos tres años y, teniendo en cuenta el ritmo vibrante de estos tiempos, no me parece poco. El Caimán ante el Espejo ha superado mis expectativas. El espacio ha reunido a escritores de la última migración y a autores consolidados en el exilio; gracias a él he conocido a muchos colegas y hemos tejido lazos fraternos y sinceros, generando un diálogo intergeneracional y diverso en formas y estéticas. Cada encuentro ha sido una celebración de la memoria cultural cubana, con presentaciones de libros, entrevistas y proyecciones audiovisuales que propician reflexión y debate.
—Como escritor, ¿en qué proyectos personales trabajas?
Debo reconocer que soy un escritor disperso, quizá un poco estéril. Mi “obra literaria” se resume en un par de piezas narrativas de calidad discutible y un brevísimo libro de poemas, que, sin embargo, fue incluido en varias antologías, lo que me concede el honor de ser –como decía Borges– “el poeta menor en la antología”. A eso se suman algunos textos literarios, políticos y crónicas publicados en diversas revistas y medios, en los que he participado más por el curso variado de mi vida creativa que por un plan deliberado.






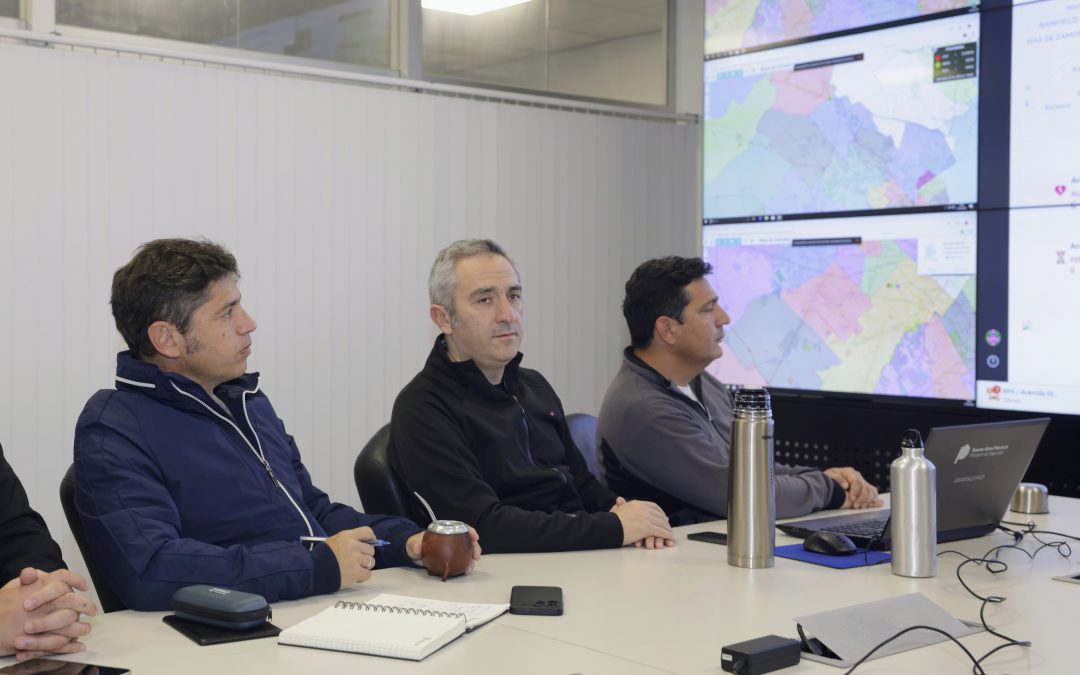

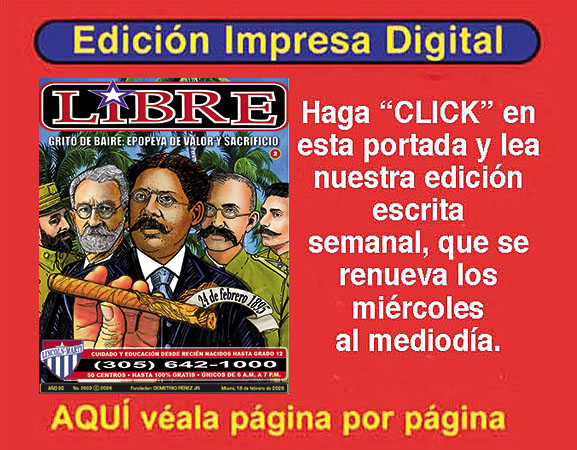

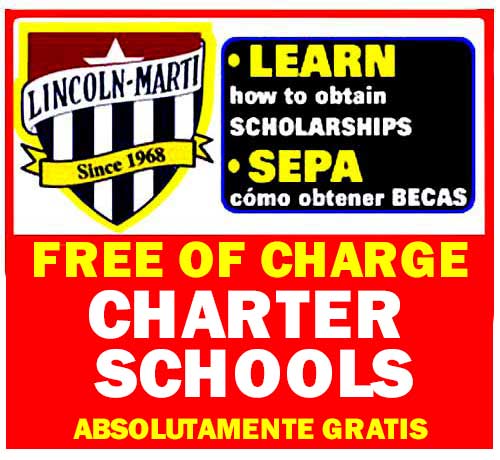

0 comentarios