Por Luis de la Paz
El escritor Ángel Velázquez (Guantánamo, 1962) es de esos intelectuales con el que siempre no se está de acuerdo, poro al que no se le puede ignorar. Es polémico en sus argumentos, en parte, porque sus tesis no son obvias, ni simplistas, se sustentas sobre presupuestos complicados, por lo tanto tienden a crear debates.
Es Licenciado en Historia por las universidades de Oriente y La Habana. Es miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, presidente de Ego de Kaska Foundation y director de Ediciones Exodus. Además, coordina la Convención de la Cubanidad, evento de arte, literatura y ciencias culturales, que el próximo 2 de agosto del 2025 llevará a cabo su 8va. edición.
A partir de este encuentro de cubanidad, abordamos la actualidad.
—1. Próximamente se llevará a cabo una nueva edición de la Convención de la Cubanidad. ¿Podrías contarnos cuándo comenzó el proyecto y su progresión a lo largo de los años?
La Convención de la Cubanidad fue fundada en mayo de 2018 en la ciudad de Miami, bajo el auspicio de Ego de Kaska Foundation y la dirección intelectual mía, Ángel Velázquez Callejas y el artista Roger Castillejo, así como la colaboración especial del poeta Augusto Lemus y la narradora María Eugenia Caseiro. Desde su primera edición, este evento se ha constituido como un foro anual de reflexión crítica en torno a la cultura cubana en el exilio y la diáspora, abordando las tensiones entre herencia, modernidad y pertenencia. A lo largo de sus distintas ediciones, ha ido consolidando un espacio donde convergen el arte, la literatura y las ciencias culturales como expresiones vivas de una identidad transnacional.
Cada edición se ha estructurado en torno a temas específicos, lo cual ha permitido profundizar en los núcleos problemáticos de la experiencia cultural cubana en el exilio. Entre los ejes más relevantes abordados se encuentran: el aporte espiritual de la cultura cubana en el arte, la literatura y las ciencias culturales en la diáspora; las implicaciones de la cultura Woke y su influencia en la configuración de identidades dentro del exilio cubano; el patrimonio y la herencia como elementos de resistencia cultural; y la tensión entre patria y nación en el marco de la globalización y los discursos de la agenda globalista. Estas líneas temáticas han convocado a escritores, académicos, artistas y pensadores que, desde diferentes enfoques, han contribuido a una cartografía más densa de la cubanidad contemporánea.
Más allá de su dimensión estética o conmemorativa, la Convención ha generado una plataforma de pensamiento independiente, crítica tanto de los discursos oficiales del Estado cubano como de las narrativas hegemónicas occidentales.
—2. La 8va. Convención de la Cubanidad estará dedicada a un pensador como Jorge Mañach, del cual has publicado como anticipo al evento algunos de sus libros. ¿Podrías referirte a la importancia de Mañach y su legado en la identidad del cubano?
Jorge Mañach ocupa un lugar central en la tradición intelectual cubana, no solo por la amplitud y profundidad de su obra, sino por la coherencia con la que articuló pensamiento, estilo y compromiso cultural. La 8va. Convención de la Cubanidad, al ser dedicada a su figura, reconoce en él a un pensador cuya gravitación sigue siendo fundamental para comprender las tensiones históricas y filosóficas que atraviesan la identidad del sujeto cubano moderno. Su célebre conferencia La crisis de la alta cultura en Cuba (1925), de la cual se cumple un siglo, representa una meditación inaugural sobre los desafíos de la modernidad insular, anticipando problemáticas que aún persisten en el debate cultural contemporáneo.
Desde Ego de Kaska Foundation y Ediciones Exodus se ha impulsado la reedición de textos fundamentales de Mañach –Historia y estilo, La crisis de la alta cultura, entre otros– con el objetivo de reactivar su legado dentro del pensamiento crítico del exilio y la diáspora. En su obra, Mañach no se limitó a definir lo cubano desde un esencialismo cultural, sino que propuso una visión dinámica, abierta al diálogo con la tradición occidental y profundamente comprometida con la noción de civilidad.
Su legado se revela especialmente pertinente en el contexto actual, caracterizado por la disolución de referentes culturales estables, la expansión de discursos globalistas y la instrumentalización ideológica de la identidad. Frente a ello, Mañach ofrece una alternativa ética e intelectual: una cubanidad pensada como interrogación, como forma de introspección crítica, más que como consigna nacionalista. Al convocar su figura en esta Convención, se propone no solo un acto de memoria, sino una relectura activa de su obra como fundamento para repensar la cultura cubana desde sus márgenes, sus crisis y sus posibilidades.
—3. Encabezas la Fundación Ego de Kaska y las Ediciones Exodus. Cuéntanos sobre la proyección y propósitos de ambas instituciones.
Encabezar la Fundación Ego de Kaska y las Ediciones Exodus implica asumir un compromiso con la cultura cubana en el exilio, su pensamiento crítico y su expresión estética. Ambas instituciones –aunque distintas en su función– operan de manera convergente con un mismo propósito: salvaguardar y proyectar la producción intelectual de la diáspora cubana mediante la creación de espacios de diálogo, edición y pensamiento.
La Fundación Ego de Kaska, con sede en Miami, se constituyó como una organización sin fines de lucro dedicada a promover las ciencias culturales, el diseño, la literatura y las artes visuales desde una perspectiva plural e independiente. Sus programas –que incluyen el Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora, la Convención de la Cubanidad, el Premio Ensayo Ego de Kaska, Eka Magazine y Eka Televisión– buscan articular una red transnacional de autores, académicos, críticos y artistas comprometidos con el análisis y la creación en torno a la experiencia cubana fuera de la isla.
Por su parte, Ediciones Exodus, fundada en 2016, se ha consolidado como un sello editorial independiente que publica narrativa, ensayo, poesía y estudios culturales de autores exiliados o afines al pensamiento disidente. Su catálogo rescata obras marginalizadas o censuradas por el canon oficial, y promueve nuevas voces desde el rigor intelectual y literario.
Tanto la Fundación como la editorial comparten una visión de largo aliento: construir un archivo vivo de la cultura cubana fuera de Cuba, crear una tradición crítica frente al autoritarismo simbólico y fomentar el diálogo libre entre generaciones. No se trata solo de preservar, sino de activar –desde el pensamiento, la escritura y la edición– un espacio alternativo de legitimidad para las ideas.
—4. Recientemente has editado La muerte en el paraíso, novela de Alberto Baeza Flores, que fue publicada originalmente en México en 1965, no en Miami. A tu edición le añades: “novela de la Revolución Cubana”. Siempre se ha buscado ese libro definitorio. ¿Por qué estimas que el libro de Baeza Flores es esa esperada novela de la Revolución?
La reedición de La muerte en el paraíso, de Alberto Baeza Flores, por Ediciones Exodus, no constituye solo un rescate literario, sino también una afirmación crítica sobre la genealogía de la narrativa de la Revolución Cubana. Publicada originalmente en México en 1965, esta novela se propone como un testimonio fundacional y temprano sobre el proceso revolucionario cubano, no desde la épica de la gesta, sino desde la vivencia inmediata del desencanto, la represión y la pérdida de horizonte utópico.
Considerar esta obra como “la novela de la Revolución Cubana” parte de una relectura que busca romper con el relato hegemónico promovido desde los centros de legitimación oficialista. A diferencia de muchas narraciones que glorifican el proceso revolucionario, Baeza Flores articula un discurso testimonial donde la experiencia del sujeto queda marcada por la violencia, el miedo y la traición. En su estructura narrativa y su prosa –de aliento lírico pero profundamente crítica– se despliega una mirada aguda sobre el tránsito del sueño libertario hacia un régimen de exclusión, silencios y fusilamientos. Como señala la edición de Exodus, en esta novela “el paraíso prometido se disuelve en sangre y oscuridad”, y lo revolucionario deja de ser símbolo de liberación para devenir forma de control.
La afirmación de que La muerte en el paraíso, de Alberto Baeza Flores, es la novela de la Revolución Cubana –pese a que critica abiertamente al régimen castrista– se fundamenta en una comprensión más amplia y rigurosa del concepto de “novela de la Revolución”. No se trata de una adhesión ideológica ni de una glorificación épica del proceso revolucionario, sino de su tematización profunda y compleja como acontecimiento histórico, político y existencial.
En términos estrictamente literarios, una “novela de la Revolución” no debe entenderse solo como aquella que la celebra o la representa desde dentro, sino también como la que revela sus contradicciones internas, sus quiebras éticas, sus fracasos simbólicos. En este sentido, La muerte en el paraíso cumple con una función crucial: desmitificar la narrativa heroica construida alrededor del castrismo y mostrar las consecuencias humanas del nuevo poder instaurado en Cuba tras 1959.
La novela es revolucionaria no porque reproduzca el discurso oficial de la Revolución, sino porque confronta críticamente su deriva autoritaria. Lo que Baeza Flores narra –desde una estética del desencanto–es el proceso mismo por el cual una revolución traiciona sus promesas fundacionales: la justicia, la libertad, el paraíso. En esa traición se configura el drama central de la novela y su potencia como obra representativa de una época. No es la voz de la revolución triunfante, sino la del ciudadano traicionado; no el canto a la utopía, sino la elegía del paraíso perdido. Desde esta perspectiva, La muerte en el paraíso es la novela de la Revolución Cubana precisamente porque la problematiza, la cuestiona y la narra desde sus márgenes. Su valor literario y político reside en haber sido, tempranamente, un documento narrativo del desencanto.
—5. Nuestro amigo común Armando de Armas falleció el pasado octubre y has editado ya varios de los libros que dejó inéditos. ¿Podrías hablarnos de lo que dejó Armando y qué libros nuevos podemos esperar en el futuro?
En efecto, por voluntad expresa del propio autor, Armando de Armas dejó establecido que su obra inédita fuera publicada bajo el sello de Ediciones Exodus, lo cual hemos asumido con responsabilidad y rigor editorial. No obstante, esta disposición no excluye la posibilidad de futuras colaboraciones con otras editoriales interesadas en la difusión de su legado literario.
El archivo que dejó Armando es de una riqueza excepcional. Comprende una docena de obras inéditas, entre ellas novelas, ensayos y un extenso diario. Hasta el momento, hemos publicado dos de esas novelas, Amar así en los días del coronavirus y Érase una vez en el invierno, ya disponibles en Amazon, que serán debidamente presentadas en próximos eventos literarios. Ambas revelan las líneas temáticas y estilísticas más persistentes en su escritura, la crítica del totalitarismo, la reflexión ontológica sobre la libertad y una prosa cargada de intensidad y lucidez.
Entre sus manuscritos destaca una novela de proporciones kilométricas, superior a las 1500 cuartillas, así como al menos tres novelas adicionales que sobrepasan las 400 páginas, aún en proceso de revisión editorial. Particular atención merece su diario personal, que cubre el periodo entre 1994 –año de su llegada al exilio– y 1998. Este documento no solo aporta una mirada íntima sobre su experiencia como escritor desterrado, sino que constituye un testimonio invaluable sobre los dilemas del pensamiento cubano contemporáneo.
El conjunto de estos textos confirma la estatura literaria e intelectual de Armando de Armas como una de las voces más sólidas y críticas del exilio cubano. Su obra no solo interpela al presente, sino que se proyecta hacia el futuro como una referencia indispensable para comprender los laberintos de la libertad, la disidencia y la escritura como forma de resistencia.
—6. En Miami hay rivalidades y acusaciones de grupos e individuos, sin que en realidad queden claros esos antagonismos, por el contrario, hay quienes se enfocan en sus propios proyectos personales o artísticos colectivos. ¿Cómo percibes el entorno cultural de Miami?
Cuando iniciamos el proyecto de Ego de Kaska y las ediciones de libros, hubo alguien –cuyo nombre prefiero no mencionar– que lo calificó como vinculado al oficialismo cultural cubano y al aparato del G2. Traigo a colación esta anécdota porque revela un síntoma persistente dentro de ciertos sectores del ámbito cultural en Miami: el síndrome de la exclusividad, del ninguneo y de la falta de solidaridad.
Lo que suele suceder en Miami, desde esa perspectiva que tú pregunta, es que las acusaciones y los antagonismos no siempre responden a desacuerdos estéticos o diferencias generacionales, sino que muchas veces son de naturaleza ideológica. Existen reservas, prejuicios y una fuerte tendencia a la segmentación del espacio cultural. Casi nadie quiere integrarse ni participar en proyectos que no emanen de su propio círculo o de sus afinidades ideológico-literarias. Así se crean nichos cerrados, grupos que operan bajo lógicas de lealtad y exclusión, donde prima más el alineamiento político o afectivo que el diálogo creativo o la colaboración intelectual.
A veces no llegamos a comprender del todo cómo se reorganizan estos grupos, que con frecuencia responden a redes de amistades ya consolidadas en el pasado, vínculos afectivos que se transforman en capital simbólico y en criterio de pertenencia. En este contexto, emerge también –de forma tácita o explícita– la idea de una supuesta superioridad cultural de ciertos grupos respecto a otros, una forma sutil de jerarquización que refuerza el sectarismo y reduce las posibilidades de un diálogo abierto entre proyectos diversos.
Paradójicamente, esta lógica de exclusión muchas veces reproduce, aunque sea inconscientemente, el mismo juego de poder simbólico que caracteriza al régimen cubano. En lugar de ampliar los márgenes de la libertad cultural, se perpetúan polarizaciones que dificultan el reconocimiento mutuo y el trabajo colectivo. Frente a esto, iniciativas como Ego de Kaska insisten en abrir espacios alternativos, autónomos y plurales, donde la crítica no sea sinónimo de enemistad y donde la diferencia no excluya la posibilidad de colaboración.





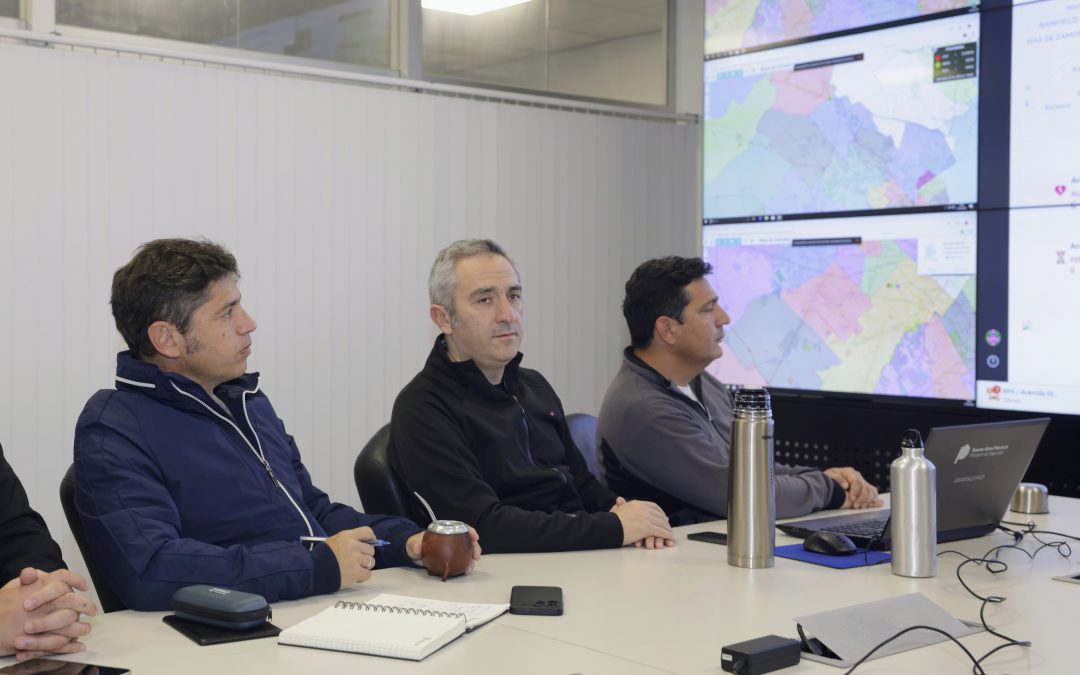


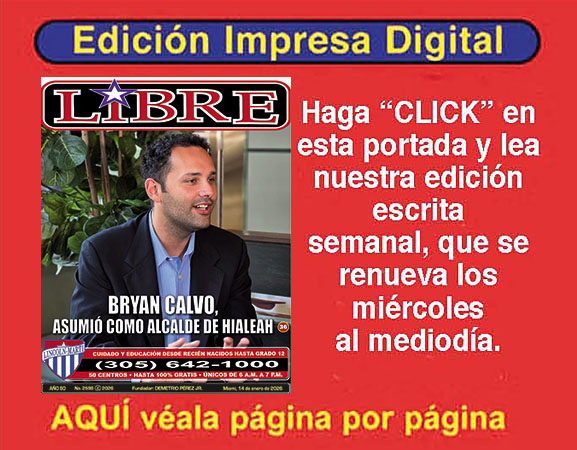

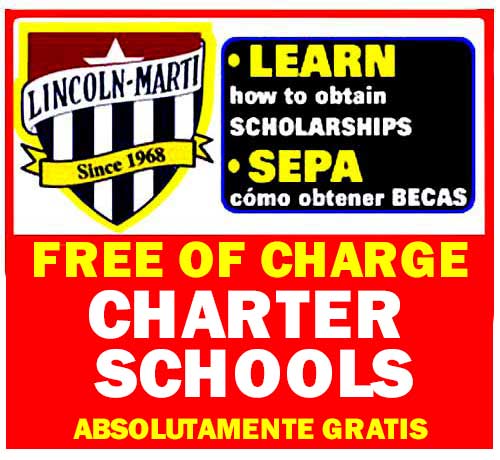


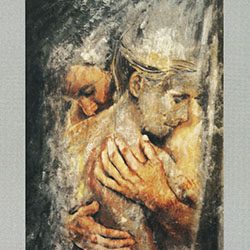
0 comentarios